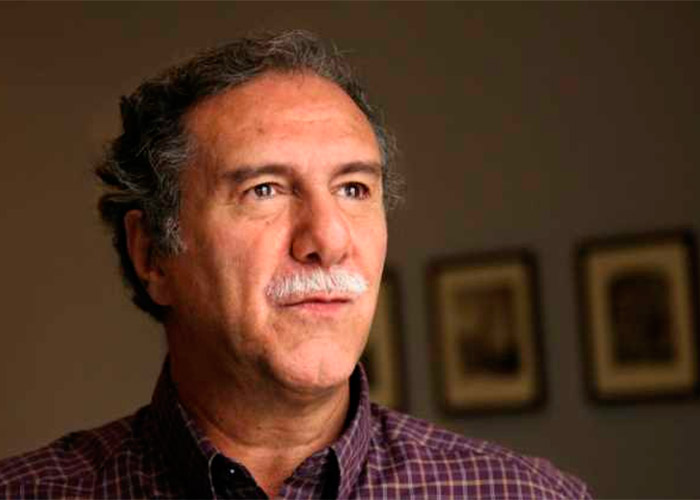Tres años se gastó Víctor Gaviria para terminar La Vendedora de rosas, la película más importante de la cinematografía colombiana junto a La Estrategia del Caracol y El abrazo de la serpiente. En pleno rodaje Víctor Gaviria escribió este poema que durante veinte años ha permanecido inédito
EN LA CALLE
Yo trabajé con los niños de la calle:
alguno de ellos aparecía con una bolsa de plástico negro en la cabeza, por máscara;
me miraba a través de los dos agujeros y volvía a pedirme plata,
una vez más, para engañarme,
pero yo lo retiraba de un golpe que lo hacía tambalear
no por mi impulso, sino por su propia borrachera,
que lo convertía en payaso de la noche…
¿Para dónde van los niños de la calle,
me pregunto,
si no es dando eses, dando bailes y danzas
como los papeles borrachos que enaltece el viento?
Yo trabajé con ellos haciendo una película durante meses,
y ellos me recibieron con los brazos abiertos
porque el mar de su noche es una larga travesía
en la oscuridad,
y les presté chaquetas
que llevaron con elegancia y carácter hasta que se perdieron,
y lucí sus relojes robados que brillaron siniestros,
huérfanos en mis manos,
hasta que también se perdieron,
y cachuchas que cambiaron tan fácil de cabeza
que parecían hijas de sus propios días perdidos.
Los objetos que uno amaba se perdían tan fácil
en aquellas noches,
que yo miraba las ramas de los árboles en el parque
y no lograba ver el viento del tiempo que todo lo hurta
y lo arrastra como una tormenta.
Yo también jugué fútbol en las calles del amanecer,
que tienen un aire de escenario
como ningún otro deporte,
tal vez por la delgada película del rocío
que ilumina el balón y la piel de los brazos,
tal vez porque no hay público,
excepto los arbustos que parecen personas, así mirados de rapidez,
y los ecos de las carreras y llamadas se desdoblan
con un eco de pozo.
Y estos partidos los ganaban las sombras contrarias,
porque los payasos de la noche pierden siempre sus partidos
cuando caen de espaldas con las piernas abiertas,
y el laurel, el jazmín de noche y la ceiba
se echan a reír de sus muchachos.
Además toman pastillas para olvidarse de sí mismos
(para curarse del recuerdo de sí mismos),
para andar sonámbulos buscando las puertas de los parques,
y los he visto de pie frente a los bancos de cemento,
conversando con ellos…
tal vez por toda esa gente que pasó por allí durante el día.
El viento rellena de aire sus chaquetas
y los hace ver altos y gruesos como los globos de diciembre.
Vivimos cinco meses en la calle,
hasta que me fui, director de noche invitado;
y no he vuelto a saber de sus abrazos
que me adormecían suavemente,
para luego meter sus dedos flacos y largos en lo hondo de mis
bolsillos.
¿Qué estarán haciendo?,
me pregunto al cruzarme con ellos una noche cualquiera,
¿quién se espanta ahora de sus heridas pálidas como el jazmín de
noche,
de sus heridas oscuras como las rosas de los jardines de San
Joaquín,
quién atiende su solitaria película
de nunca acabar?
Anuncios.
Anuncios.