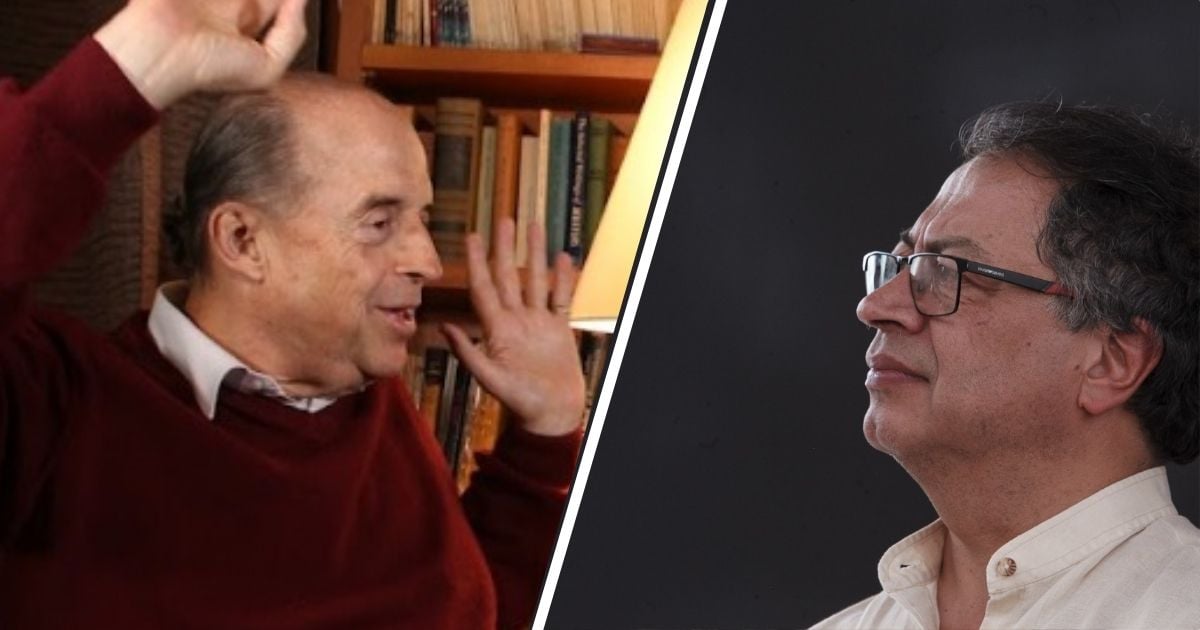“Ahora recuerdo que mi primer sueldo fue de un peso con treinta y cinco chivos, cuando en ese entonces una libra de arroz con sus dieciséis onzas completas valía once centavos”, dice desde su retiro laboral y a sus noventa años cumplidos el señor José Antonio Cerpa Tafur, el hijo de José Antonio y María Cleofe y padre de otro José Antonio en su casa del barrio Casa Loma en El Bagre, Antioquia.
Apelando a la lucidez de su memoria hicimos un viaje hacia el pasado, ese que lo marcó para siempre porque él sostiene que en aquella época una de las cosas más sagradas que se tenía como patrimonio era la palabra hasta que se desvalorizó de tanto malgastarla en cosas que carecen de sentido. “Cuando uno daba la palabra era la más plena señal de la honradez, pero ahora se convirtió en una moneda de cuero”, dice.
“Nosotros fuimos levantados y educados en cosas distintas a las de hoy”. “Teníamos unos profesores rígidos en el buen sentido de la palabra que no transigían ante nada que fuera el orden y el respeto hacia los demás, en especial cuando se trataba de personas mayores que uno”, subraya con un tono que parece dictado desde su conciencia.- Agrega que de su padre aprendió muchas cosas cuando este ejercía su cargo como capataz de una cuadrilla de trabajadores que tenían bajo su responsabilidad las faenas de carpintería, albañilería y la construcción de los primeros campamentos que tenía la empresa minera en el caserío de Pato, lugar donde nació el martes 27 de octubre de 1931.
Vivió algunos años en Zaragoza desde donde se despidió de su hermano mayor, Ruperto, quien fue llamado a vincularse a la empresa aérea Avianca cuando esta compañía gozaba del aprecio de sus viajeros porque sentían que sus colores, el blanco y el rojo, la convertían en la verdadera aerolínea de los colombianos y además porque esa importante actividad económica merecía, como hoy, el mayor de los respetos.
Trabajó la mecánica y por ser menor de edad le tocaba cumplir un horario de seis horas hasta que el Código Sustantivo del Trabajo le permitió asistir a la jornada reglamentaria en una compañía que le posibilitó construir un porvenir, conformar una familia, darse los gustos que se merecía y gozar de una buena vejez sin mayores contratiempos, salvo las facturas que en términos de salud le pasa de manera recurrente la vida.
Parece que algún vecino se dio cuenta de nuestra charla y que la misma abordaba el tema de las cosas del pasado porque en más de una ocasión dejó que se escucharan los versos de una canción vallenata que me alentó a seguir con más ánimos la entrevista: “A mi pueblo no lo llego a cambiar ni por un imperio, yo vivo mejor llevando siempre vida tranquila, parece que Dios con el dedo oculto de su misterio, señalando viene por el camino de la partida…”
Y así fue, porque desde que pisó tierras bagreñas no ha tenido ni la menor intención de mudarse a otros destinos, y cuando dejó de pertenecer a la nómina de su empresa cogió sus pertenencias y se cambió de barrio dejando atrás toda una vida en el sector de Las Brisas en el barrio Bijao, donde compartió con otras familias el día a día que sumados hacen la historia.
Para ubicar Las Brisas en el mapa local, basta decir que estaba a orillas del río y en un predio muy cercano donde funcionaba la principal subestación eléctrica que surtía de energía, no solo a la empresa con sus dragas y sus campamentos dispersos en la geografía bagreña, sino al pueblo entero que nunca tuvo que acudir a ninguna oficina a cancelar el servicio por la sencilla razón de que era gratuito, hasta que ocurrió lo que no estaba previsto en ningún manual de emergencias.
Los hechos que a continuación se narran sucedieron un mediodía del mes de agosto del año 1969 y por la velocidad con la que se presentaron y porque no se tenían las herramientas para enfrentarlo, puso en vilo la supervivencia de los moradores de aquel pueblo en esa fecha. Todo fue como consecuencia de un cortocircuito que se produjo en uno de los enormes transformadores que estaban allí instalados, cuya velocidad de propagación amenazaba con volar en mil pedazos las ilusiones de los cinco mil habitantes que eran el censo de la época.
Y sucedió justo a la hora en que concluía la jornada matinal en las escuelas adyacentes, la Simón Bolívar de varones y la Francisco de Paula Santander de las niñas, que entre las dos no alcanzaban a sumar los cuatrocientos alumnos.
En ese momento se confundieron los relojes porque todos creían que el operador de la sirena de la empresa, cuyo trabajo diario era anunciar el comienzo y el fin de las actividades a través de una serie de alertas lanzadas desde aquella bocina, se había confundido a la hora de avisar lo que se conocía como la “prevención”, que se escuchaba a las once y cuarenta y cinco de la mañana, cuando la verdad era que los intensos bramidos que se trasmitieron desde sus altavoces era para dar cuenta del tamaño monumental del peligro que corrían sus habitantes si antes no se tomaban las medidas para evitar dicha tragedia.
Tiempo después se supo que uno de los transformadores que recibía la energía a 440 voltios y la bajaba a los 110, estalló debido a una fatiga de metal, como alguien lo señaló en su jerga técnica, y de allí se desprendió la chispa que en escasos minutos y a la velocidad de un rayo se convirtió en el incendio que puso en ascuas la estructura y todo lo que estaba allí instalado así como a los mismos pobladores.
El zumbido que emitían las llamas, producto de los constantes cortos circuitos que se originaban en el interior de la estructura y entre las mismas líneas de conducción que estaban tendidas en una especie de telaraña en donde unas iban encima de otras, ofrecía un verdadero reto a una población carente aún de cualquier organismo de socorro, como hubiera sido un cuerpo de bomberos, por ejemplo. Es que ni los boy scouts estaban de moda.
Era un incendio fuera de lo común porque se trataba de un armazón construido con acero, hierro y otros metales de la misma condición, lo que agregaba ingredientes para alentar los malos presagios a quienes tuvieron que suspender la hora del almuerzo para ver, según se decía en ese momento, los últimos instantes que vivía el pueblo antes que fuera borrado para siempre de la faz de la tierra.
Cuando nos reunimos a recordar estos episodios, la bella preguntó que si por casualidad hubo algún registro fotográfico de todo aquello y le dije que a duras penas contaba con uno que otro recuerdo porque Hernao, el que tomaba las fotos de los bautismos, de las corralejas, de los grados escolares y de los matrimonios, tampoco se dejó ver por aquel lugar. Una falla.
Lo que si hubo y aparecieron en la escena como mandados por el mismo Dios, fueron los hombres del remolcador Santa Leonor, unos magangueleños que sin tener velas en aquel incendio, suspendieron sus labores de carga y descarga de las mercancías, para tratar de sofocar las llamas que alcanzaban, en los sitios más críticos, hasta los diez metros de altura.
No se supo cómo ni cuándo, pero ingresaron a la subestación y se apropiaron de unos extinguidores que estaban al alcance de cualquier mano, pero sobre todo de unos valientes a los que nadie les ofreció recompensa alguna, y apagaron las llamas, bajaron una palanca para que no se extendieran las causas; y santo remedio. -
Cuentan que una vez extinguido el peligro de las llamas dio comienzo una discusión que tenía todos los ingredientes para ser interminable porque la gente se dividió en dos bandos -como ahora con la política- y que por fortuna se acabó porque no hubo más incendios, y era el traslado inmediato de aquella amenaza latente que cual espada de Damocles le respiraba en la nuca a los habitantes de El Bagre. No ocurrió, como se dijo, ni lo uno ni otro.
Volvimos al presente y me contó que cuando cumplió los catorce años de edad ya hacía parte de un equipo de fútbol, animado por personas que encontraban en aquellos muchachos la mejor manera de disfrutar las tardes dominicales, que para eso contaban con una cancha en el sector de Pueblo Nuevo.
Ninguno se preocupaba por calzar los mejores guayos ni de lucir la mejor de las pantalonetas, tan es así que los primeros partidos los hacían con la ropa de uso diario pero con la condición de que los jugadores del equipo que anotara el primer gol tenía la potestad de continuar con la camisa puesta a cambio de que el otro se descamisara por el resto del partido.
Sin saber nada de tácticas y estrategias y de los malabares con los que hoy nos tratan de confundir los técnicos con sus rebuscadas teorías, la verdad es que cualquier día se sintió cómodo en la posición de delantero en el campo de fútbol, que podía ser uno imaginario cuyas porterías se armaban con el arrume de las camisas que se quitaban. -
Sabido es que los ancestros de las nuevas generaciones de bagreños provienen de zonas tan disímiles de nuestro país como de ambas costas, del interior y demás, pero también dejaron su huella los extranjeros que cumplían sus deberes como empleados de la empresa Pato. Muchos de ellos optaron por respaldar el fútbol, deporte que la historia ha designado como de origen inglés y que fueron estos los que lo trajeron a Colombia a través de la ciudad de Barranquilla junto con el primer balón y el reglamento oficial de este deporte cuando a nadie se le podía pasar por la mente lo que llegaría a representar para estas naciones.
En ese orden de ideas digamos que fue a comienzos del siglo XX cuando se efectuó el primer partido de fútbol en tierras colombianas y fue precisamente entre miembros de la colonia inglesa y la alemana. Luego, en el año 1908 fue cuando se comenzaron a jugar los primeros partidos de balompié ya en forma organizada y también fue Barranquilla la ciudad pionera en este deporte.
De manera que con esas herencias y sin ídolos que ver en los aparatos de televisión, los primeros futbolistas de El Bagre se hicieron grandes más por el esfuerzo personal que por seguir modelos ya establecidos y con esa manera de jugar lograron poner en jaque cualquier andamiaje que le pusieran por delante, ya fueran equipos locales o de cualquier otro municipio o ciudad.
Incluso fueron pocas las veces que sufrieron del síndrome del aturdimiento cuando alguno de ellos tuvo la gracia de pisar la grama, así fuera por primera vez, del escenario más respetado al punto de ser considerado el templo del fútbol de Antioquia: el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, o en su defecto el tradicional Cincuentenario, aledaño a la Universidad.
A todas esas también le tocó presenciar la forma aleve y salvaje, además de bárbara y sin sentido, cómo desbarataron su pueblo aquel nefasto domingo 18 de mayo de hace setenta años, cuando apenas estrenaba su cédula de ciudadanía con sus 21 almanaques, porque tuvo que correr mucha agua para que se conociera la ley, la 27 de 1977, que puso a los de los 18 años a cargar con la responsabilidad de reconocerlos como mayores de edad.
Pero no todo fue tristeza porque de aquel caserío también se trajo el recuerdo de haber logrado un título como campeón con el equipo Deportivo Pato, así como de los continuos viajes que emprendía para trasladarse a Zaragoza, a El Bagre a Puerto Claver a Cuturú a Vijagual e intermedias, que era todo un placer por las bellezas que se disfrutaban en sus recorridos.
Tampoco ha podido borrar de su memoria los encuentros entre los equipos Bijao vs Pato, que llamaban la atención de la fanaticada que acudían en fila india, desde todos los sectores, para buscar un puesto en los alrededores de la cancha de Pueblo Nuevo, que sin tener mallas protectoras, no se conocieron malas noticias por los desordenes de los hinchas. Otra cosa era cuando el rival era Zaragoza.
Alguna vez fue tentado para hacer parte del Nacional pero aquella oportunidad no llegó por muchos factores pero sabe que le tuvo una gran admiración a un portentoso jugador que desde su puesto como arquero, hizo respetar la valla de los equipos en donde formó.- Se trataba de Julio Edgar Gaviria Zapata, más conocido con el apelativo de “Chonto”.
La lista de quienes compartieron su afición por el fútbol la integran: Octavio Zapata, Gilberto Van de Venter, Oscar Esnel Asprilla, Luis Betancur, Daniel Córdoba, Adolfo Zapata y los hermanos Simón y el sargento Vides.
Se queda un momento en silencio y me dice que todavía tiene patente la primera página de El Colombiano con el registro de una atajada magistral de nuestro portero Delio Smith en un partido en donde vencieron a Itagüì 2 goles a 1, después de haber dado buena cuenta de los oncenos de Envigado, Bello, Barbosa, Girardota, Tejicóndor e Indulana, ¡Qué tiempos aquellos!
Nunca he sabido la razón por la cual he guardado la imagen de don Antonio como aquella persona que pasaba todas las tardes por la casa donde me críe, también a orillas del Nechí, y hacía una pausa de trámite antes de llegar a la suya que estaba a pocos pasos de distancia en el sector de Las Brisas. Era siempre después de las cinco que era cuando concluía su jornada y entonces entablaba con mi papá una conversación que todavía no ha terminado.
También tengo presente a otro de los habituales contertulios del banco de carpintería que estaba en plena calle, que era don Rafael Trespalacio y como ese era un espacio vedado para los de mi edad, jamás me enteré de las verdaderas razones para mantener el entusiasmo de siempre, a pesar de que a veces no tenían razones –o al menos eso pensaba yo, para rematar la charla con sus amplias carcajadas que resonaban en la madera como si se tratara de las tachuelas de una pulgada que mi padre clavaba a diario para ganarse la vida.
Y cuando estábamos a punto de concluir nuestro encuentro me encontré en una especie de callejón sin salida porque los que llevamos el signo zodiacal de los nacidos en julio, cargamos además en el equipaje una palabra que se utiliza para simbolizar el tiempo pasado de una manera que no duela tanto y es con el término “nostalgia” y entonces traté de mirar con los mismos ojos de don Antonio aquel tiempo fantástico, pero de pronto alguien al que todavía no he logrado identificar me trajo a la dura realidad cuando dijo: “Admite que hasta las cartas de amor ya pasaron de moda”.