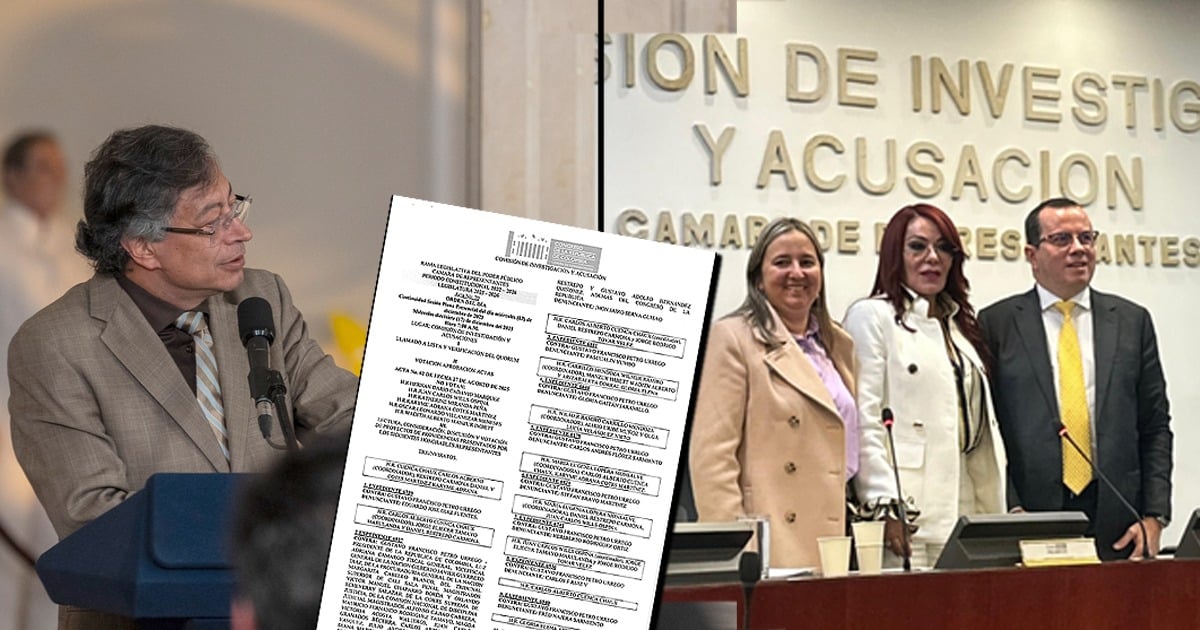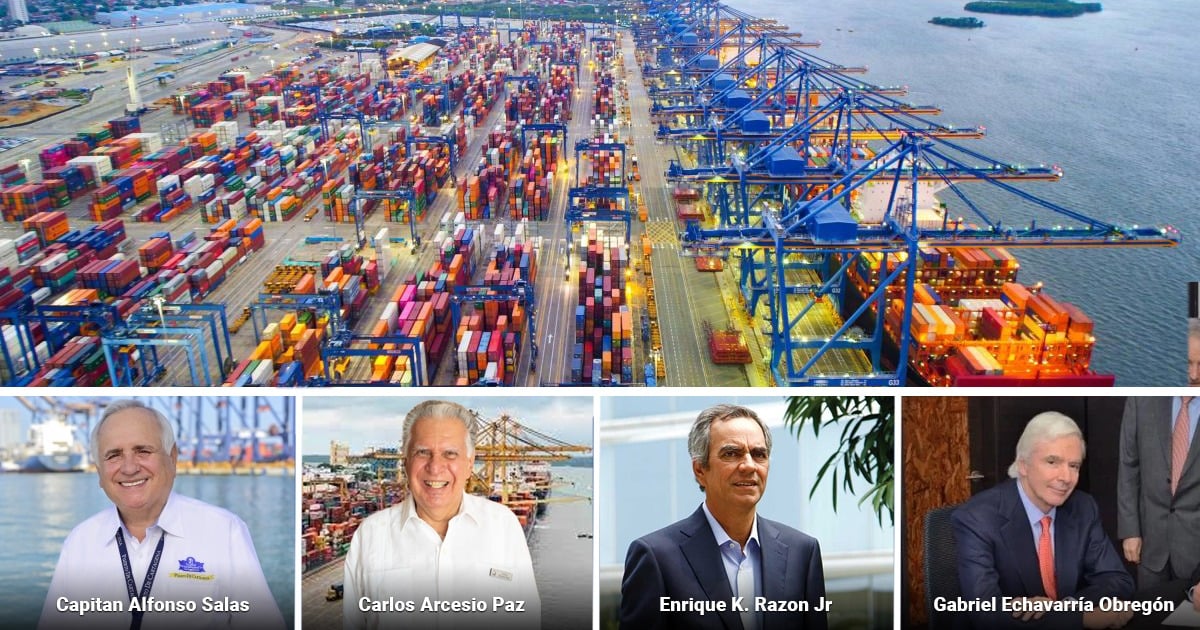El éxodo venezolano, quizá la mayor tragedia de la historia de las Américas, no cesa. Los venezolanos se van por miles con apenas lo que tienen y la mirada perdida en la nada, como si atrás hubieran dejado el infierno. Algunos van en sillas de ruedas, otros en muletas, algunos casi en harapos, arrastrando sus enseres con sus escasas fuerzas, los hay todos los colores y clases sociales, pero todos con el paso raudo y decidido, temiendo que la preciada y anhelada huida vaya a ser detenida finalmente por algún inconveniente imprevisto, incluyendo aquí la contingencia del definitivo cierre de la frontera. Son niños, jóvenes, mayores, algunos ancianos, gente desesperada y de todas las condiciones, conocedores de los padecimientos diarios que sufren millones de venezolanos y testigos en primera persona de la crueldad interminable de un régimen abyecto.
No es demagogia, es la cruel realidad que cualquiera que atraviese la frontera puede conocer de primera mano. He estado en San Antonio de Táchira y lo he visto, nadie me lo ha contado. No son fake news. Falta de casi todo, no hay productos de limpieza y las estanterías de los supermercados aparecen casi vacías; la mayor parte de los negocios están cerrados y los que están abiertos apenas ofrecen algunos artículos básicos. Las droguerías (farmacias) también están vacías. Ayer hubo cortes de luz –fui testigo de uno de ellos- y un lugareño me informó de que duran entre tres y cinco horas, a veces la gente está en sus casas sin electricidad durante todo el día y sin saber ni qué hacer. Los escasos alimentos que tienen se pudren en sus neveras y el tiempo se hace eterno en la oscuridad. Tampoco había agua el día que visité San Antonio y nadie sabía a ciencia cierta cuando volvería. Quizá nunca, en el socialismo nunca se sabe.
Las escaleras eléctricas de los abandonados centros comerciales no funcionan, la basura se amontona incluso a las puertas de la alcaldía de esta ciudad abandonada, la suciedad invade todos los rincones y espacios, como señal inequívoca que hace años que nadie se encarga de limpiar nada ni de poner coto a tanto abandono. La dejadez en las vías y en el patrimonio público y privado es total, nadie arregla las calles, aceras y carreteras desde hace lustros. El lugar sería un perfecto escenario para filmar una de esas películas apocalípticas norteamericanas sobre el día final si no fuera porque es la cruda y desnuda realidad venezolana al descubierto. Sin necesidad de maquillaje ni más eufemismos que utilizar, el lugar es terrorífico y nadie querría vivir aquí; el aspecto es parecido al de un campo de batalla aunque nunca haya habido ninguna guerra. Por la noche, según me cuentan, nadie se atreve a salir por miedo y las puertas de negocios, casas y edificios aparecen cerradas a cal y canto defendidas con alambres de espino y grandes rejas ante el temor a los asaltos. Venezuela es el país más inseguro del mundo, a gran distancia de Afganistán e Irak.¡ Socialismo o muerte!, qué redundancia.
Se van por miles los venezolanos, con sus maletas, hatillos, bolsas y mochilas, se les ve pobres de solemnidad, abandonados por la historia, como náufragos que se agarran a sus escasas y miserables pertenencias como si fueran los últimos restos que les quedaran del barco hundido. Se agarran a lo poco que tienen porque saben que el día de mañana les espera un futuro incierto y, quizá, estos objetos que todavía poseen fueran el último flotador al que aferrarse antes de ser devorados por un remolino de incertidumbre, soledad, pobreza y dolor. En cada uno de estos rostros, de estos millones de hombres y mujeres desamparados por un destino injusto, se esconde una desdicha personal que transciende más allá de lo político y encarna el dolor humano en toda su dimensión más brutal que nadie, ni siquiera el más miserable, puede ignorar.
Anuncios.
Anuncios.