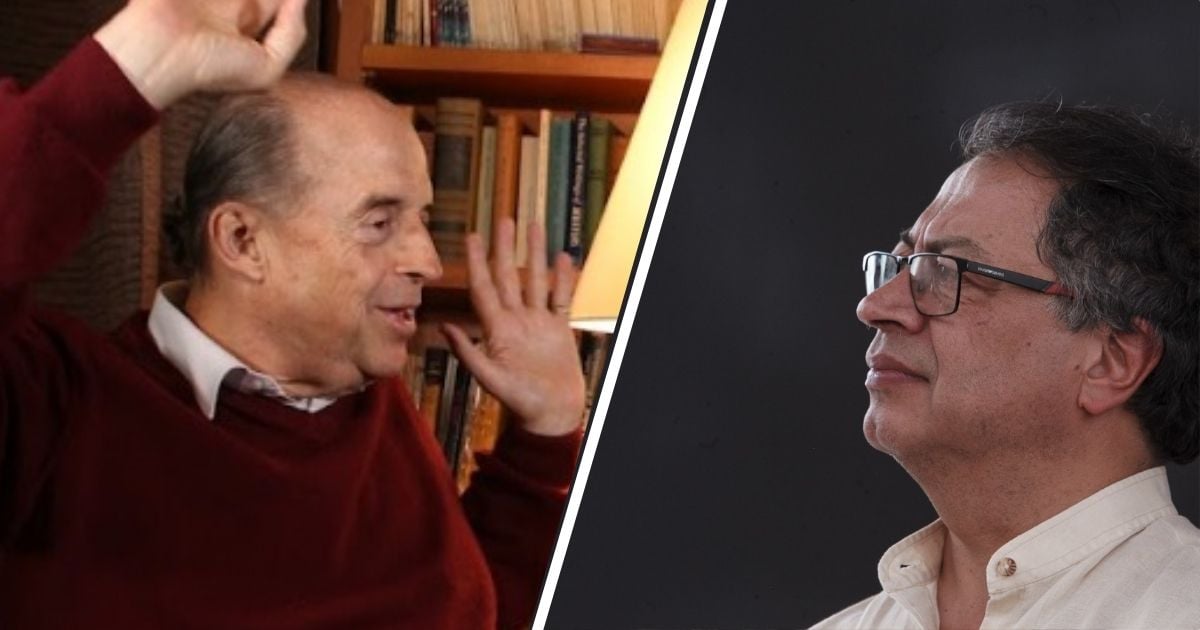“El COVID-19 provocará en la región la peor recesión de los últimos 100 años y se estima que generará una contracción del 9,1% del producto interno bruto (PIB) regional en 20201. Esto podría aumentar el número de personas en situación de pobreza en América Latina en 45 millones (hasta llegar a un total de 230 millones de personas) y el número de personas en situación de extrema pobreza en 28 millones (llegando a un total de 96 millones de personas), poniéndolas en riesgo de desnutrición”, sostiene la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en su informe El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe, conocido en julio.
Los latinoamericanos debemos aprontarnos para enfrentar ese dificilísimo panorama pronosticado no exclusivamente por la Cepal.
Ese futuro está construyéndose en el presente. En esta columna quiero enfocarme en el país latinoamericano que mejor ha sobrellevado la pandemia, porque el nuevo y crucial desafío es encarar positivamente también los años venideros.
Los uruguayos se sienten legítimamente conformes de que a la fecha el COVID-19 haya cobrado solamente 29 fallecimientos y menos de 1.000 contagios. Ejemplo que se ha destacado en la prensa regional y mundial. Desde Argentina, Gran Bretaña, Colombia, o la propia Organización Panamericana de la Salud (OPS), se elogia la estrategia de contención del COVID-19 seguida a partir de mediados de marzo por el entonces flamante gobierno de Uruguay.
Si bien es cierto que la densidad poblacional uruguaya contribuye a esos resultados— 3,4 millones de habitantes en 176.000 km2— no es menos cierto que en los mismos cuatro meses Andorra, con 468 km2 y menos de 78 mil habitantes, suma 855 casos y 52 decesos por COVID-19.
Hay otros aspectos que contribuyen a la buena gestión de la sociedad uruguaya. No se han denunciado casos de corrupción en el manejo de los insumos y atención hospitalaria a los contagiados, algo que increíblemente se ha verificado en otros países latinoamericanos. No se ha suscitado un tira y afloje entre el gobierno nacional y las administraciones locales respecto a la estrategia a seguir ante el coronavirus, como sí se ha registrado en Brasil, Colombia, México, o en Estados Unidos. Y en algunos de estos países, con fuertes enfrentamientos entre las administraciones nacionales y locales, condenando a la ciudadanía a sentirse rehén de inexplicables diferencias.
Pero ha sido clave hasta el presente la civilidad uruguaya, más allá de puntuales intentos de algunos dirigentes partidarios de querer usufructuar irresponsablemente la pandemia en provecho politiquero. Exigencias prematuras de confinamiento obligatorio, o rechazos apresurados al mismo; desmedidos reclamos de ayuda estatal desde dirigentes sindicales; declaraciones altisonantes para la tribuna — hoy día viralizadas hasta el paroxismo por las redes sociales— no han estado ausentes.
Pero lo que prima y sería de desear se mantenga, es la valoración hecha en sus justos términos por la ciudadanía ciudadana de lo hecho en el país, no solamente en los últimos 15 años de gobierno de izquierda, sino en casi dos siglos de existencia republicana, más lo implantado por el nuevo gobierno de coalición para enfrentar el COVID-19.
Desde el gobierno de Luis Lacalle Pou no se “saca pecho” por lo acertado de sus decisiones ante el COVID-19, sino que para diseñar una estrategia eficaz se puso en práctica lo dicho antes de la pandemia por el presidente: continuar con lo hecho en el país y mejorar lo que desde su administración se ve como deficitario.
En la oposición — que representó al 39,2 % de la ciudadanía en primera vuelta, y casi un 48% de los votantes en el balotaje de noviembre de 2019— no ya sus dirigentes, sino en esa importantísima porción de ciudadanía, hay una responsabilidad muy grande en que ese futuro tan duro que se avecina no sea, peor aun.
La oposición uruguaya está en un cruce de caminos: mantenerse presta a reaccionar al grito de dirigentes que han copado a la izquierda del país con una concepción bélica de la política, o retornar a la orientación primigenia de lo que fue la izquierda uruguaya encabezada por quien ha sido su constructor fundamental: Líber Seregni (1916 - 2004)
Los exguerrilleros tupamaros son quienes “mandan la parada” en el Frente Amplio. Y ellos tienen una concepción belicista de lo político, que en los años sesenta se complementaba con su pensamiento acerca de los sectores humildes y despolitizados a quienes denominaban “el cascarriaje”.
Esa visión militarista de la actividad política encastra con los actuales dirigentes comunistas — que no equivalen, ni mucho menos, a sus antecesores de los sesenta y de la resistencia antidictatorial— y con una mitad de la dirigencia del Partido Socialista que ha impedido al conjunto de esa colectividad tener un aggionarmento.
Este conglomerado dentro del Frente Amplio considera a quienes hoy gobiernan como los “enemigos”, no como los adversarios políticos del libre juego democrático. Los viejos dirigentes han hecho docencia al respecto sobre las nuevas generaciones militantes. Por eso tenemos “topos”, como se describe en la prensa uruguaya, dejados por el anterior gobierno en la administración pública. Jerarcas que conspiran para destruir pruebas de actuaciones irregulares. Mandos medios en las oficinas estatales que dicen a quien quiera oírles que se mantendrán en su puesto como si fuera una trinchera a defender durante cuatro años para cuando llegue el momento de “la reconquista del gobierno”.
Muy otra puede ser la actitud opositora. Como la que parece adelantar el exintendente de Canelones—departamento clave para el triunfo electoral en Uruguay— Yamandú Orsi, quien se postula a la relección en septiembre, y es uno de los posibles aspirantes a disputar la presidencia en 2023. Orsi durante su gestión [2015 -2019] a la que accedió con el apoyo del Pepe Mujica, cedió al grupo del expresidente uruguayo el 50% de las jerarquías municipales, pero cubrió la otra mitad de los cargos con personas idóneas, aunque no pertenecieran al F. Amplio. Y en este presente de pandemia, ha acompañado al presidente Lacalle Pou cuando este ha visitado ciudades de Canelones, en un gesto de cogobierno que difiere de la postura hipercrítica de algunos senadores y dirigentes de la izquierda uruguaya. Es otro camino a seguir por los ciudadanos frenteamplistas uruguayos. En ellos está elegir el más adecuado para el futuro del país.
La deslegitimación del adversario político es propia del populismo. Si un presidente, un líder, es deslegitimado en lo moral, en su integralidad personal —como puede verificarse en las redes sociales uruguayas— se hará difícil seguirlo o votarlo. Pero lo más peligroso es que esa descalificación es desconocedora de la democracia, del libre juego del debate. Y en este momento agrega la deshumanizante actitud de hacer campaña supuestamente política— en realidad politiquera— sobre las victimas del COVID-19. Esa es la estrategia seguida ya de manera desembozada por los presidentes Trump y Bolsonaro en tiempos de COVID-19; y en la que hicieron escuela Hugo Chávez y el matrimonio Kirchner. Si se entiende que exagero léase la reciente carta de los 150 intelectuales del primer mundo respecto a la necesidad de abrir las mentes y restablecer el libre debate.
Seregni luego de haber pasado nueve años detenido— en su momento considerado uno de los presos políticos más importantes de Latinoamérica—, al recuperar su libertad en marzo de 1984, llamó a sus dirigidos a ser “obreros de la construcción de la patria de futuro que soñamos", y a no ensayar “ni una sola palabra negativa, ni una sola consigna negativa”. Ese legado lo refrendó con su decidida vocación democrática, que supo reconocer los errores cometidos antes de la dictadura en Uruguay (1973 - 1985) y que nunca quiso saber nada con golpistas como Hugo Chávez —a quien nunca recibió— o populistas como Saúl Menem.