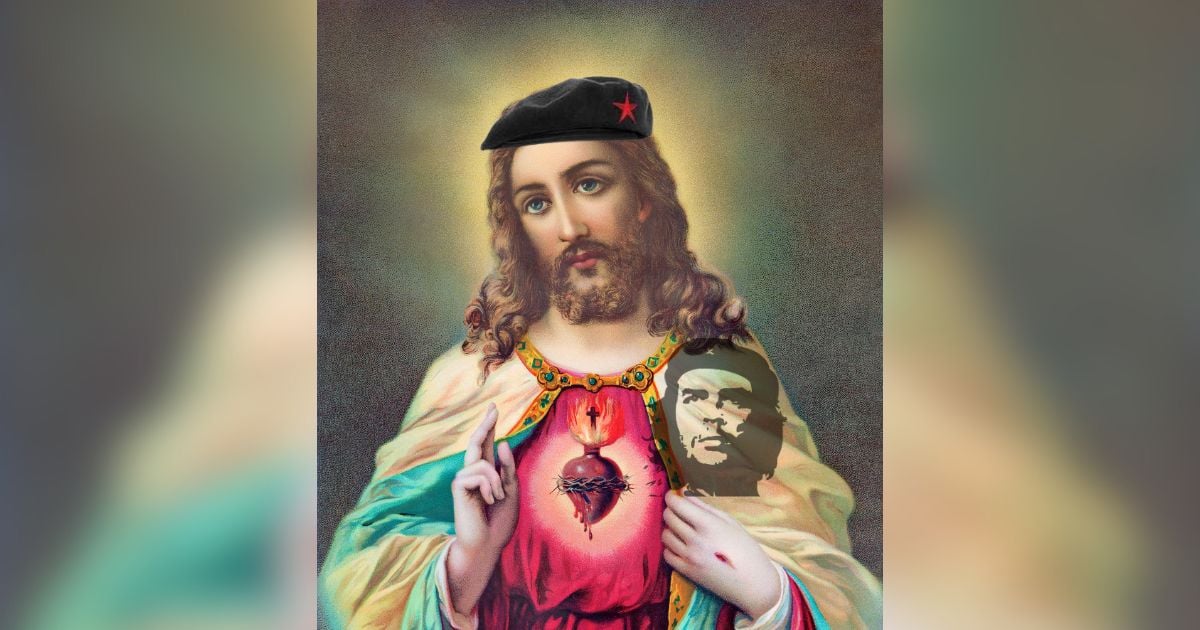Por las calles frías y poco habitadas de San Vicente Ferrer, un pueblo ubicado en el oriente antioqueño, transita hoy Bernarda, una mujer de 61 años, a quien el paso del tiempo y las circunstancias de la vida no han logrado arrebatarle la sonrisa de su rostro. A pesar de su edad parece tener una alegría desorbitada, que en ocasiones puede esconderse en un gesto tímido, aunque al poco tiempo sale a relucir su calidad humana, basta con preguntarle sobre su vida en su tan extrañado y adorado campo.
Doña Bernarda vivió durante mucho tiempo en Piedra Gorda, una de las veredas del municipio. Cuando tenía 16 años conoció a Pablo Antonio Morales, un hombre alto de ojos verdes, verdes como las montañas y los arboles del pueblo. “Él era cariñoso”, recuerda nostálgicamente, tras preguntarle qué le enamoró de aquel hombre.
Pablo Morales era campesino al igual que ella y su familia se conformaba por 24 personas: su padre, su madre y 22 hermanos. Como muchos habitantes del municipio a Pablo no le gustaba faltar a misa. Cada domingo las personas que vivían en las veredas se vestían con sus mejores trajes y recorrían las carreteras en una escalera para ir al pueblo. Allí mercaban e iban a misa y vendían los productos que cosechaban en sus tierras.
Después de ir a misa los domingos, Pablo visitaba entusiasmado a Bernarda con la ilusión de encontrar una compañera para toda la vida. Los encuentros entre ambos lentamente fueron cultivando un amor que tomó fuerza, sin darse cuenta. Bernarda había aceptado una propuesta de matrimonio, todo pasó demasiado rápido.
El día de su boda, el padre de Bernarda le obsequió a su hija el vestido y a su prometido el traje. Después de que ambos pronunciaran la tan esperada frase “sí, acepto” y cumplieron este santo sacramento empezaron a vivir en una gran casa en la vereda Piedra Gorda. La casa era una sucesión, y aunque no fueran los dueños vivían felices.
Pablo se levantaba a muy tempranas horas de la mañana y emprendía su trabajo cultivando el campo, le gustaba mantener todas sus tierras sembradas con arveja, papá, frijol y maíz. Al terminar su dura jornada regresaba a su casa, donde su esposa lo esperaba con los brazos abiertos.
El fruto de este matrimonio fueron siete hijas: Marta Nelly, Claudia Patricia, Amanda, Alba, Rosa, Cecilia y Maribel. No tuvieron ni un solo hombre en la familia. Poco a poco las niñas fueron creciendo y empezaron su educación primaria en una escuela cercana a su casa. En la familia Pablo cumplía un papel fundamental, era un buen padre y esposo, un campesino dedicado a su trabajo.
La cotidianidad de esta humilde familia un día cambió y nunca volvió a ser la de antes. Por los caminos de Piedra Gorda y otras veredas empezaron a transitar miembros de grupos armados, que en silencio recorrieron los senderos rodeados con hojas, piedras y charcos de esta y otras veredas de San Vicente. Veredas que conformaban un corredor que conectaba con municipios limítrofes como Alejandría, El Peñol, Guatapé y Marinilla.
Un domingo del mes de noviembre, en la tarde, cinco miembros de las Farc irrumpieron con la tranquilidad de la familia Morales. Pidieron hablar con Pablo, le preguntaron si se podían quedar en su casa. Pablo dijo que sí, ¿qué más podía hacer? Mil cosas pasaban por su mente en aquel momento, o por lo menos así lo relata su esposa.
Bernarda y Pablo hablaban en voz muy baja, pasito para que ninguno de los miembros de las Farc lograra escuchar. Se preguntaban uno al otro qué iban a hacer. Sintieron que el miedo se apoderó de ellos. Finalmente, todos pasaron la noche en casa de la familia Morales. Usaron las brasas del fogón de leña para calentar una agua de panela y luego invitaron a una de las hijas a unirse a sus filas. Al siguiente día decidieron continuar con su recorrido, así que se marcharon. Los ánimos en la familia Morales no fueron los mejores después de este suceso. “A él no le gustó para nada”, afirma Bernarda.
Lo que Bernarda no imaginó fue que la ubicación de estas personas al salir de su casa no sería muy lejana, ya que después de irse se alojaron en una vivienda vecina, en la finca de su hermana. Allí estuvieron 15 días. Durante este tiempo cocinaron, lavaron algunas prendas de vestir y limpiaron sus botas hasta que finalmente continuaron con su camino.
Después de aquella noche los días siguieron pasando, hasta que llegó el mes de diciembre. Muchos esperaban con ansias el 24, pues es una fecha importante para la religión católica, en donde se conmemora el nacimiento de Jesús. En el año 2000, el 24 de diciembre fue domingo. Los campesinos salieron al pueblo para, como es costumbre, ir a misa y comprar los regalos que el niño Dios les traería a sus hijos. Pablo se despertó muy temprano y se dirigió a la carretera que quedaba cerca de su finca.
Mientras Pablo esperaba con paciencia la escalera con destino al pueblo, unos hombres se acercaron a él y le exigieron mostrar su identificación. Uno de estos tenía tapado su rostro y lo señaló, e inmediatamente el resto se lo llevó con dirección a una tienda que había en las orillas de la carretera. Cuando entraron al lugar se llevaron consigo a otro hombre más, Germán Morales, el hijo de la hermana de Bernarda.
Mientras recorrían la carretera encharcada don Pablo repetía una y otra vez “no sé nada”. Sus suplicas nunca tuvieron respuesta y aquel 24 de diciembre murió por un disparo de fusil, junto a Germán Morales, el sobrino de su esposa, quien minutos antes había tratado de escapar sin tener suerte alguna. Estos dos hombres no fueron los únicos que murieron aquel día, junto a ellos murieron 6 campesinos más.
En la finca de Pablo se encontraba Bernarda en compañía de algunas de sus hijas, de un momento a otro dos de ellas regresaron de la carretera intranquilas porque se habían enterado de que a su papá lo habían “embolatado”. La incertidumbre se apoderó de Bernarda y el resto de personas que habían en su casa. La angustia dominaba su cuerpo y alma. Finalmente se enteraron de la cruel noticia, al señor Morales lo habían asesinado.
El terrible episodio ya había llegado a los oídos de los habitantes de las fincas de las veredas por donde pasaba la carretera donde habían matado las ocho personas, y también se propagaban velozmente de boca en boca especulaciones sobre lo que se decía que había pasado en la cabecera municipal. Al parecer los causantes de aquella masacre fueron las Autodefensas Unidas de Colombia.
Bernarda animada por un grupo de amigas se dirigió hacia la carretera para realizar el levantamiento del cadáver. Los pies le dolían y el trayecto se hacía largo. Al principio no le iban a dejar ver el cuerpo de su esposo, pero ella insistió y finalmente lo logró. El día 24 de diciembre que normalmente era motivo de celebración se tornó melancólico, la pesadumbre era evidente en todos los habitantes de las veredas.
Marta, su hija mayor, recuerda que esos tiros se oían desde su casa, “nosotros pensando que eso era pólvora y mentiras que no, eso no era”. Dos de las víctimas de la masacre del 24 de diciembre del año 2000 habían estudiado con Marta. Al día siguiente realizaron la misa, el velorio y el entierro. La tristeza se apoderó de los rostros de Bernarda y sus hijas. Las lágrimas no se hicieron esperar, esta era la despedida, la última vez que sus ojos observaban un hombre que amaron.
En su familia la ausencia de Pablo hacía un ruido espantoso, sus hijas más pequeñas no entendían por qué su padre no regresaba. Maribel, su hija menor, tenía 5 años cuando sucedió todo. Cansada de esperar el regreso de su papá dijo que no iba a comer hasta que este volviera.
Agobiada por la tristeza, Bernarda pidió a Dios fuerza para seguir con su vida adelante, sin embargo no dejaba de recordar su fiel compañero, que de no haber muerto habría cumplido 47 años el 27 de diciembre. Gracias a su fuerza y esperanza logró superar en alguna medida esa profunda tristeza que marcó para siempre su corazón.
Tras el hecho, las dinámicas sociales de las personas que habitaban en la vereda sufrieron un cambio. Algunos campesinos al verse rodeados de un ambiente hostil decidieron dejar todo lo que habían construido y abandonaron sus fincas, salieron en búsqueda de mejores condiciones de vida o tal vez huyendo de recuerdos que solo traían desconsuelo. Muchos de ellos jamás volvieron a recorrer las montañas de San Vicente.
Otros optaron por encerrarse y no abrir sus puertas a nadie, veían el aislamiento social como una opción para escapar de lo que más temían, la muerte. Gran parte de las personas que conocieron y estuvieron presentes en el violento hecho dejaron de sembrar sus tierras y adornar los campos con bellos frutos. Algunos familiares de las ocho víctimas encontraron en medicamentos antidepresivos una salida al dolor, un dolor que para algunas familias sigue latente.
Después de lo sucedido la comunidad de la vereda situó en el lugar donde murió cada uno de los ocho campesinos una cruz, de forma simbólica para nunca olvidar lo sucedido aquel 24 de diciembre. Hoy estas cruces adornan la carretera que conduce a la vereda La Floresta y La Honda. Después de 17 años de la muerte de su esposo para Bernarda aquella cruz simboliza un recuerdo doloroso. “Siempre que limpian los arroyos de la carretera ahí las dejan quietecitas, allá esta la del sobrino mío y todo”, afirma.
A pocos centímetros de distancia de esta cruz se encuentra la cruz de su sobrino. Después del hecho su hermana decidió marcharse y dejar todo atrás, se trasladó a un municipio cercano a San Vicente Ferrer, Rionegro. Luego de lo sucedido Bernarda vivió en la misma casa llena de recuerdos 17 años más. Sus hijas emprendieron su camino y fueron dejando una a una su casa, algunas se casaron y hoy en día tienen hijos como Marta, quien extraña aún mucho a su padre y lo recuerda cada 24 de diciembre como otras de sus hermanas.
Al recordar estos momentos que marcaron su vida para siempre hace reiteradamente pausas, pausas silenciosas… según ella para tratar de traer más detalles a su mente, detalles que tal vez con el paso del tiempo son intermitentes en su memoria.
Cuando le pregunto si perdona esto responde con firmeza: “Sí, es que uno para qué va a guardar rencores”, finalizando su frase con una sonrisa. Hace un año se desplazó hacia la cabecera municipal, y dice extrañar su casa. “No es que eso nunca se resolvió, o nos quedamos sin la verdad para toda la vida". Con la cabeza abajo y con los ojos tristes, se lamenta.