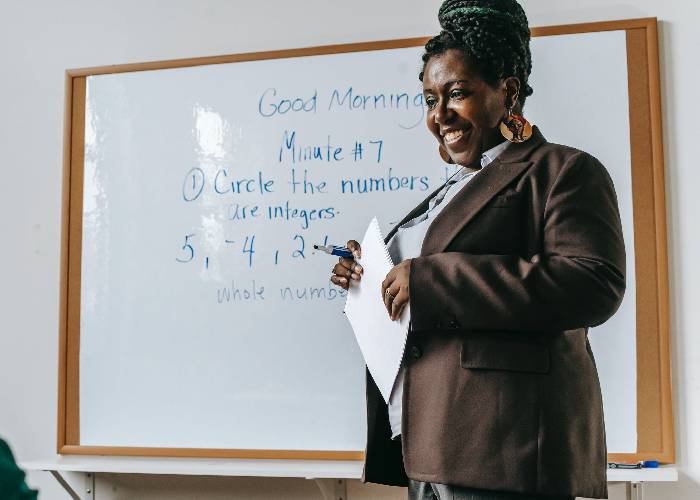En la Nota Ciudadana anterior señalé que el colapso de la educación en Colombia se hace palpable en las alarmantes cifras de incapacidades médicas de los docentes (según PROSERVANDA, en el primer semestre de 2019 hubo en Bogotá 25.460 incapacidades para una planta de 35.000 profesionales). Esas epidemias subterráneas del magisterio pueden ser el resultado de varios factores interactivos.
En Colombia, pese a las migajas arrancadas en las más que justas movilizaciones gremiales sin las cuales la situación estaría mucho peor, el salario promedio anual a duras penas llega a 35 millones de pesos. El cual dista mucho de otros países de la Ocde como España (134 millones), Finlandia (180 millones), Canadá (212 millones). En escala latinoamericana, la situación colombiana es igualmente penosa, compartiendo junto con Bolivia, Brasil y México crueles condiciones salariales para docentes. Desde otro ángulo, cobra relevancia comparar el salario anual promedio que en Colombia recibe un profesional de la educación con uno de la medicina (60 millones), con un arquitecto (90 millones), un ingeniero (55 millones) o un abogado (50 millones). ¿Por qué existe esa brecha salarial si nuestra formación y profesión es tan o más desafiante y compleja que las otras mencionadas?
Esos lamentables salarios incentivan una dinámica perversa. Muchos docentes, en una actitud abiertamente kamikaze, buscan y aceptan horas extras, varios empleos, o jornadas laborales dobles o triples para ofrecer condiciones mínimas de bienestar a sus respectivas familias. Es una actitud kamikaze porque dos o tres jornadas diarias en salones embutidos con más de 40 estudiantes inevitablemente implicará una sustancial disminución en la esperanza de vida del docente. A su vez, la calidad del servicio educativo que presta ese docente tenderá a ser nula.
El tejido psíquico del docente actúa como una esponja absorbente de todas las tragedias y dolores de niños y jóvenes que, en el caso de sectores de Bogotá como Cazucá, Patio Bonito o La Gaitana, han sido sometidos a distintos tipos de violencias y a la miseria económica. Para los docentes de aquellos sectores no existen incentivos salariales. Así como tampoco existen para los docentes reflexivos, que se actualizan, leen y realizan publicaciones en revistas académicas. O para aquellos que se arraigan afectivamente en comunidades y territorios, liderando y participando de huertas comunitarias, ferias del trueque, clubes de lectura, cine clubes, jornadas de alfabetización, radios locales o procesos de conservación y defensa de ecosistemas.
Los irrisorios salarios de los trabajadores de la educación, combinado con nefastos parámetros que imponen salones de clase con más de 35 estudiantes (cuando lo pedagógicamente deseable sería que no se sobrepasaran los 20 estudiantes) y, sumado a las actuales dinámicas de evaluación y ascenso en el escalafón docente son factores que moldan a un irritable y melancólico profesor que podría ser mejor descrito como guardia penitenciario. En esas condiciones cualquier sistema psíquico explota, y ningún modelo pedagógico progresista (Freire, Piaget, Montessori, etcétera) puede ser concretizado, resultando que el actual sistema educativo funcione como un instrumento de reproducción del violento, injusto y caótico statu quo colombiano.