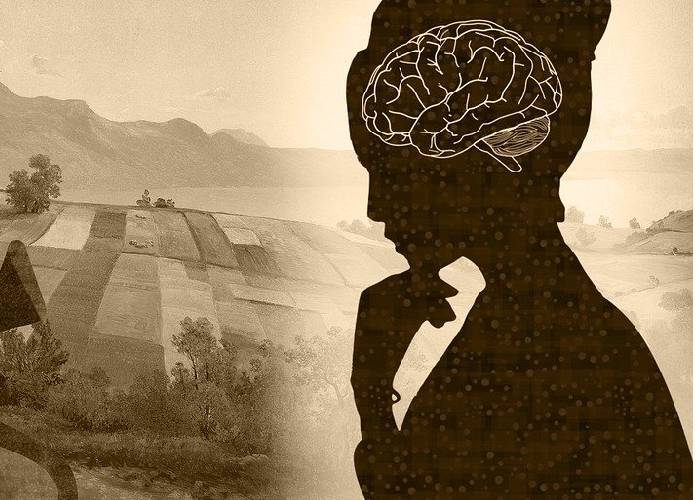Parecen existir buenas razones para desconfiar de la psiquiatría convencional. Su pretendida infalibilidad, sostenida casi como dogma religioso, la sustenta en diagnósticos, test y mediciones, que, si bien están respaldados en estudios e investigaciones basados en datos y hechos, habría que asumirlos apenas como meras aproximaciones al conocimiento de la mente humana, un fascinante objeto de estudio, evanescente de por sí, atravesado por multitud de zonas oscuras y misteriosas, en el que prevalecen el azar y la incertidumbre, aunque, hay que decirlo, ello no constituya razón para no abordar su estudio.
Ocurre, sin embargo, que quienes ejercen esta especialidad de la salud parecieran ignorar –con excepciones, claro está– lo mucho que hace falta para penetrar en esos mundos extraños y desconocidos y –acostumbrados, como están, a tratarse y a ser tratados como divos, algo que repudia el verdadero sabio, que alimenta sin descanso su curiosidad, da como provisionales sus descubrimientos y se asombra permanentemente ante la complejidad tanto del mundo natural como del mundo psíquico– se jactan de poseer una sapiencia absoluta e incontrovertible, que los lleva a tratar a los pacientes en forma arrogante y paternalista, como si estos fueran menores de edad o incapaces, a cuyas opiniones u observaciones acerca de lo que los afecta les prestan poca atención o les otorgan escaso o nulo valor.
Los psiquiatras convencionales deberían bajarse de las alturas de su pedestal y asumir la relación con aquellos a quienes tratan como una relación entre iguales, porque, más allá de los conocimientos de los primeros y la ignorancia de los segundos en asuntos que son de competencia de los especialistas, está de por medio la condición humana, la cual nos mide a todos con el mismo rasero. Y es por eso por lo que el psiquiatra debe, ante todo, atender a su paciente con humildad y compasión, consciente de que tiene que hacer su máximo esfuerzo para identificarse con sus problemas, dolores y sufrimientos si de verdad quiere aliviarlo, mejorarlo o hasta curarlo definitivamente.
Pero en el llamado espacio terapéutico las cosas son a otro precio. El diálogo entre el experto y su interlocutor se produce dentro de una rigurosa y rígida asimetría, oculta tras la apariencia de un vínculo entre pares, que no es más que un simulacro tendiente, en el fondo, a reforzar el poder del médico sobre el paciente.
Pues, finalmente, de eso se trata: de relaciones de poder, relaciones que vinculan necesariamente a todos los integrantes de la sociedad, donde nadie escapa de la sombra de la dominación, unos como opresores, otros como oprimidos, unos, con los privilegios que otorgan la riqueza y el monopolio de la propiedad y el saber, y otros, ignorantes, despojados de todo derecho y de toda dignidad.
¿Tiene en cuenta la psiquiatría estas características de la sociedad en que vivimos a la hora de hacer sus evaluaciones y diagnósticos o sus estudios de la mente humana? Antes que nada, ¿no debería considerar el origen social, económico y demográfico y el nivel cultural y educativo de quienes son objeto de sus tratamientos?
Si bien, en principio no estaría en discusión el hecho de que el mayor o menor grado de bienestar de un individuo incide directamente en su salud mental, tal certeza, con la que parece sentirse tan a gusto la psiquiatría y la cual nos hace creer que dicho bienestar reposaría exclusivamente en el enfermo, dejaría por fuera del análisis de los factores que influyen en el estado de la psiquis humana variables que, evidentemente, escapan a la voluntad individual, como son las que configuran los diferentes entornos políticos, económicos, sociales, culturales y demográficos en que desenvuelven sus vidas los sujetos sociales y que dan forma a una estructura social rígida, inequitativa y desigual, con una minoría de afortunados y unas mayorías sumidas en el infortunio.
De este modo, un enfoque psiquiátrico concebido en términos como los descritos no puede aspirar a repercutir de manera significativa en la salud mental de una población que se ve privada continuamente de sus derechos más elementales y expuesta, por lo mismo, a toda clase de trastornos psicológicos, que o nunca son atendidos por falta de servicios de salud suficientes y adecuados, o, si lo son, se tratan en forma deficiente. Lo anterior se corrobora por el interminable número de pacientes que entran y salen de las clínicas psiquiátricas o vuelven recurrentemente a estas, y por la demanda permanente de sus servicios, incluso por encima de sus capacidades.
Dos serían, entonces, para resumir, los defectos de la psiquiatría convencional que no le permitirían enfrentar y tratar eficazmente los problemas mentales.
Uno, como se ha visto, sería propio de su modus operandi: enfoques uniformes para casos que merecerían tratamientos diferenciados según la posición de los pacientes en la escala social, pues, dependiendo de ello, a unos habría que proporcionarles cierto tipo de indicaciones terapéuticas y a otros unas distintas, determinadas, como de hecho lo están, por sus condicionantes materiales e intelectuales.
El otro, no achacable directamente a este tipo de psiquiatría, pero que contribuye a su ineficacia, está asociado a un modelo sanitario en el que el derecho a la salud ha sido sustituido por una atención y una prestación gestionadas por intermediarios ajenos a las necesidades e intereses tanto de pacientes como de médicos, que interfieren innecesariamente en la relación exclusiva que deben mantener estos y aquellos, y que operan con fines lucrativos, lo que los empuja a priorizar la curación sobre la prevención. Se ha constituido así un sistema perverso, a cuyos fines conviene que haya un máximo número de enfermos, porque, a más enfermos, más contribuciones monetarias a sus fondos y, por esta vía, mayores ganancias.
En estas condiciones, a la psiquiatría convencional, atrapada entre sus propias limitaciones y presa de un esquema que trata el derecho a la salud como una mercancía, le será muy difícil, si no imposible, mejorar en algún grado significativo y duradero las afecciones mentales y emocionales de una sociedad condenada a vivir bajo el agobio del individualismo, la violencia y la pobreza.
Anuncios.
Anuncios.