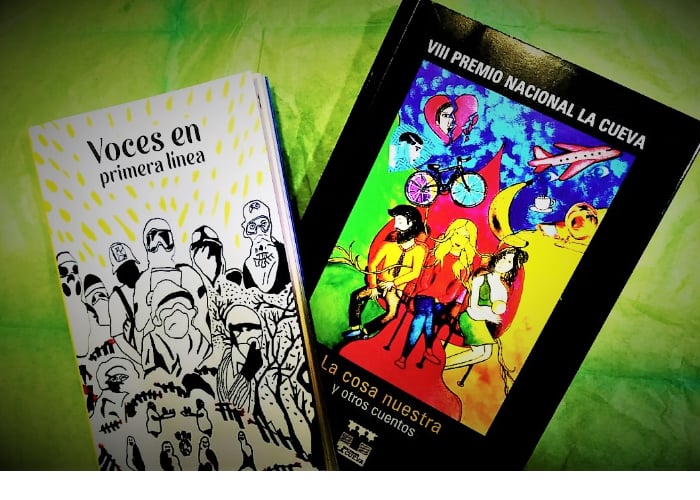Al primero que le escuché eso de “la Colombia profunda” fue a Humberto de la Calle Lombana. Pensé que proponía un discurso elevado. A los pocos segundo me di cuenta que era una de esas frases que parece optimizar el discurso, renovar el lenguaje o perfeccionar el estilo, pero que en últimas disfrazan la realidad con un fraseo vago, sin fundamento, que es capaz incluso de atrapar y deslumbra a un oyente distraído.
Hablar de “la Colombia profunda” es esconder el polvo debajo de la alfombra, mediante un hablar aligerado, sin intención, de una falsa sofisticación, que en pocas palabras desnuda la estupidez y evidencia el sinsentido.
Luego de De la Calle, la misma expresión la he escuchado en boca de otros, con las ligerezas que carga el desmedido.
En ese discurso de “la Colombia profunda” quedó claro que es una geografía que va más allá de pueblos o casquetes urbanos. Son unos territorios cuyos nombres y ubicaciones conocimos y seguimos conociendo por la violencia, por las masacres, por asesinatos de líderes comunales, por la falta de médicos, por la muerte de niños por desnutrición o deshidratación…
Territorios en los que mandan otros y en los que mucha gente cree que ese es el Gobierno que les corresponde. Lugares en los que “Crecen la rabia y las orquídeas por parejo”, como dice el poeta Juan Manuel Roca. Allí también crecen las cayenas rojas, las trinitarias multicolores, las campanillas amarillas de paraíso, las vigorosas heliconias, y se ven bajar por el río los hermosos capullos de taruya o jacintos de agua.
En “la Colombia profunda” he conocido a seres
que dan sentido a sus territorios con sus expresiones creativas
y su apego sensato a su cultura sin afanes, afugias ni pretensiones
En “la Colombia profunda” he conocido a seres tan sensibles que dan mejor sentido a esa expresión, o dejan en evidencia las ligerezas. He conocido seres que dan sentido a sus territorios con sus expresiones creativas y su apego sensato a su cultura sin afanes, afugias ni pretensiones.
En Botón de Leyva, a orillas del brazo de Mompós, hablo con Aurelio Gurrero. Me dice que es el hombre de las cinco vocales, que si bien es de apellido Guerrero, no ha ido nunca a la guerra, pero la guerra si ha llegado a su territorio.
Aurelio Guerrero aprendió a tocar millo a los doce años. Con maestros de lugares como Doña Juana y Sandoval. Se fue de gira artística con Totó y Delia Zapata. En 1970, según contó, el maestro José Barros lo invitó para que abriera el primer Festival de la Cumbia, en El Banco. Allí deslumbró con sus cumbias, sus perilleros, sus porros recogíos y los aires de la cumbia maya. Fue gran amigo de Roque Arrieta y Erasmo “Mane” Arrieta, de Evitar. Grandes piteros de latón de corozo que llegaron al Carnaval de Barranquilla en los años sesenta para dejar el pito como esencia de un carnaval que provino, sin duda, de “la Colombia profunda”. Que llegó a una ciudad que no tenía manifestaciones culturales, que luego las acogió como propias y hoy son esencia de su vida y su identidad.
Ejemplos parecidos están en territorios de sabana y montaña. Van por senderos de bajos cenagosos y monte espeso, pasan por riberas serenas y bosques centenarios, se adaptan sobre palafitos recios y costas bravías, y siguen entregándole al país las esencias profundas de sus riquezas.
Si al decir de De la Calle existe una Colombia profunda, existe, por contradicción, una Colombia superficial. Esa que sigue alardeando de sus encantos y miserias. Esa Colombia superficial que exporta sus barbaries y milita en la brutalidad.
Anuncios.
Anuncios.