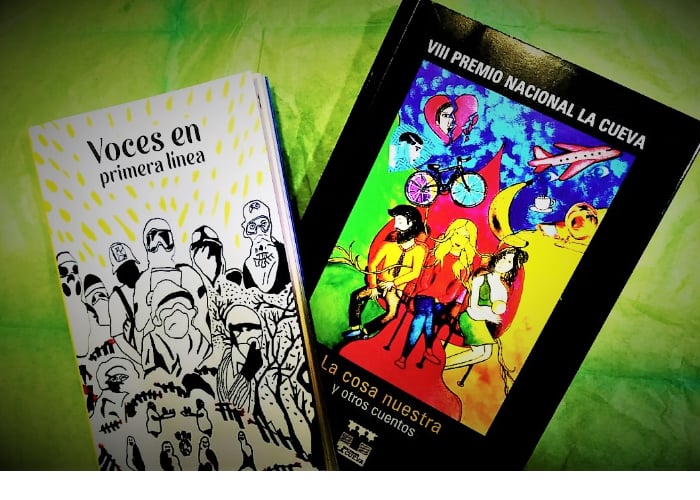En el barrio Pumarejo, donde nací, en Barranquilla, había una familia de ateos que era, para los vecinos: “La cosa más extraña del mundo”. Como paradoja, vivían al lado de la iglesia, y por los otros lados, creyentes de todas las facturas. Sin embargo, tenían las mejores relaciones con el sacerdote de turno y hasta conversaban amablemente con él sobre temas que afectaban al barrio. Los hijos, de aquellos padres ateos, asistían a las jornadas deportivas que organizaba la Iglesia, y al momento de la oración se quedan en silencio con el mayor de los respetos.
Cuestionaban todo aquello que era incuestionable para el resto de la comunidad. La virginidad de María santísima; la gracia de la pantera rosa, la resurrección de Lázaro, el control de la Fifa sobre el Mundial de fútbol, la fuerza del Espíritu Santo, la estupidez del pato Donald, la conversión de San Agustín, los celos de Minnie Mouse, las ventajas del Frente Nacional, la afición de Alfonso López por el vallenato, y hasta las virtudes de la pomada chuchuguaza, entre otras ideas.
No hacían pesebre, ni tampoco ponían árbol de Navidad. Un 25 de diciembre, mientras los pequeños jugaban en las calles con los regalos traídos por el niño, los ateos hijos, se empeñaban, con inocencia reveladora, a decirnos que el niño dios no existía, que nos estaban engañando, que eran nuestros propios padres, que en la madrugaba, iban hasta la feria de juguetes del Paseo de Bolívar y luego los ponías sobre las camas, mientras dormíamos.
Jairo, que era cuatro años mayor que yo, es decir como de once años, hablaba como un niño adultizado sobre la “inconsistencia” de escribirle la carta a un niño dios, cuya inexistencia estaba comprobada, o de la “estupidez” de dejar debajo de la almohada los dientes de leche caído para que el ratoncito Pérez nos dejara algo de dinero. “Todo es una miserable mentira, no se dejen engañar, ni el niño dios existe, ni mucho menos el tal Ratón Pérez, porque ni los ratones tienen apellido, ni los ratones saben de billete”. Esas eran los argumentos de Jairo, que nadie refutaba.
“Todo es una miserable mentira, no se dejen engañar,
ni el niño dios existe, ni mucho menos el tal Ratón Pérez,
porque ni los ratones tienen apellido, ni los ratones saben de billete”.
En esa familia de ateos del barrio Pumarejo he estado pensando en toda esta semana de la marcha de uribistas contra ellos mismos, de polémicas entre Petro y la Gurisatti sobre una libertad de expresión tergiversada, de plantones de periodistas indignados contra el despido masivo de colegas, del cegador Araujo, que se tomó una foto frente a una pancarta que decía “!!!Fueraaa!!! periodistas vendidos”, y luego salió ofreciendo disculpas, porque todo se hizo sin saber que había delante de sus ojos.
No sé qué habrá sido de los miembros de aquella familia de ateos del barrio Pumarejo, de Barranquilla. Siento hoy que más que ateos, ellos eran la duda permanente de la comunidad, la conciencia que hablaba a todos cuando esos todos acogían un hecho como irrefutable. En estos tiempos de la reproductividad del engaño, y de la mentira rápida y la apariencia de verdad, acuñados en el sofisticado y falaz término de posverdad hacen falta más familias de ateos como la del barrio Pumarejo. Ellos llamaban las cosas por su nombre y demostraban con evidencias (no con discursos) una realidad que creíamos cierta, así nos cayera encima el peso de nuestros ideales o fa