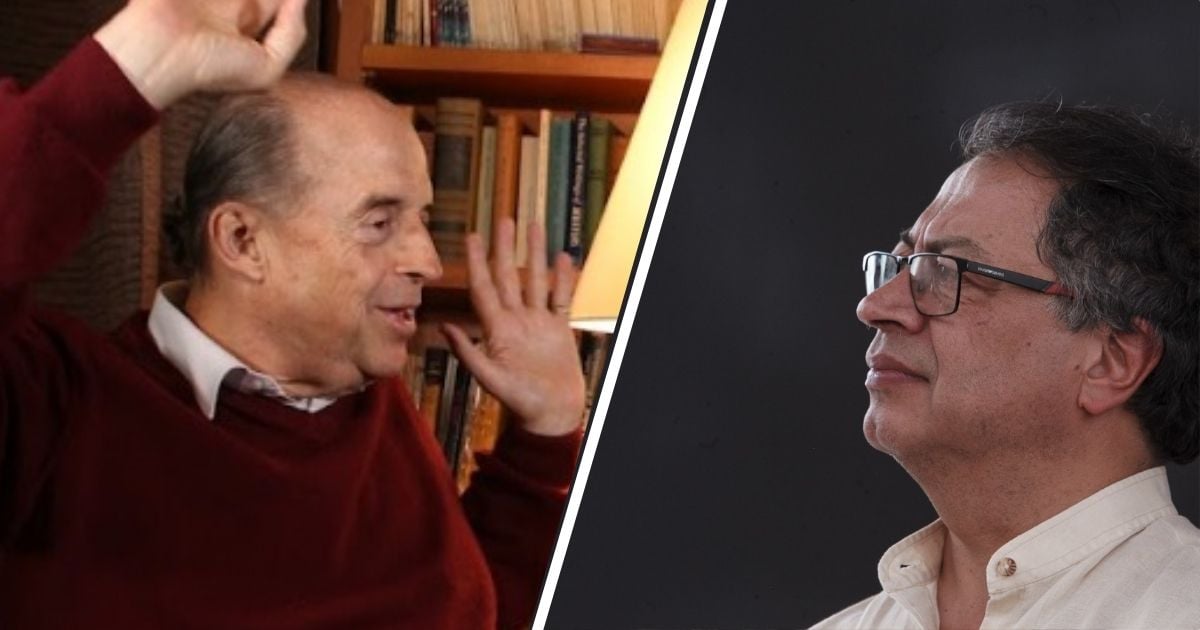La última vez que cambié mi teléfono celular no fue porque se me dañó, se me cayó dentro de una piscina o porque estaba obsoleto, sino porque me atracaron, a plena luz del día. Recuerdo que estaba en una esquina cerca de mi casa, el bus se demoraba en pasar y un motociclista detuvo su moto en la acera de enfrente, se bajó y caminó hacia mi con tranquilidad.
Yo no le di importancia, pues supuse que venía a preguntarme cómo encontrar la dirección de una casa o edificio cercano y continué escribiendo un mensaje por whatapp a un grupo de estudiantes, que se reunirían conmigo en mi oficina.
De repente, él, que parecía un transeúnte extraviado, me amenazó con darme un tiro si no le entregaba mi teléfono. Llevaba una mochila, en donde presumí guardaba un arma y no me dio tiempo de reaccionar, me arrebató el celular y me dijo que me dispararía a quemarropa si no me quedaba quieto, acto seguido se subió con rapidez a su moto y escapó.
No lo pude evitar, ni siquiera el agente de policía que recibió mi queja con impotencia, y me aconsejó sentar el precedente en una inspección cercana; ni lo evitará el presidente, que está ocupado con los diálogos de paz, y menos el nuevo alcalde Alex Char, por el que yo mismo voté, para que siga cambiando la ciudad donde vivo y de la cual jamás me iré, a pesar de todo.
La inseguridad que nos acosa es un problema que él nunca resolverá, a pesar de tener la voluntad de colocar más cámaras, de aumentar el número de policías o de darles más motos para que patrullen la ciudad. El alcalde se equivoca, incluso, al soltar una frase populista, que solo quienes no han estudiado el tema a fondo creerían: “Si los policías no pueden controlar la inseguridad, sacaré al Ejército a la calle”.
Creo que, a pesar de querer arreglar el problema de la inseguridad, Alex Char nunca lo logrará, porque no depende de él, ni de la Policía a la que se le atribuye experticia para lidiar con los bandidos y ni siquiera lo resolverán los soldados, que aparentan ser una fuerza más dura y mejor armada.
Cuando uno revisa la literatura académica se da cuenta que la inseguridad o el miedo al crimen es una percepción psicológica, que varía por género, edad, raza, entre otras consideraciones. Por ejemplo: las mujeres temen a la agresión sexual, mientras que los hombres temen ser asaltados; que los niños, las mujeres y los ancianos son considerados más débiles y más propensos al ataque de los delincuentes; que el hecho de vivir en apartamentos o conjuntos cerrados en vez de proteger al ciudadano lo aísla de su comunidad y que la historia de la víctima publicada en los medios no solo les sirve a ellos para vender noticias, sino que también le es útil al gobernante para legitimarse en el poder, cada vez que los ciudadanos clamen por ayuda y los extremistas exijan políticas de mano dura contra los bandidos. “Estoy de acuerdo que cuando capturen a los bandidos los maten”, opinarán los más bárbaros. Como si la solución fuera así de simple.
Estoy convencido de que la inseguridad solo comenzará a mejorar cuando se fortalezcan las relaciones entre los vecinos y en la medida que las familias que vienen arrastrando la pobreza de generación en generación tengan acceso a una vida material más digna, donde la educación pública sea más accesible y sobre todo cuando se usen herramientas tecnológicas de seguimiento a los delincuentes reincidentes. Sin olvidar un sistema judicial más ágil y fuerte, que no genere impunidad. A quienes piensan que el efecto disuasivo de un policía o un soldado mejorará la inseguridad habría que explicarles, que para que eso suceda en la práctica el Estado tendría que contratar a un policía que vigile a cada ciudadano sospechoso, que habite el territorio y mantener una vigilancia las 24 horas. Como es lógico el presupuesto estatal nunca alcanzaría y lo peor nadie garantizaría que esa sea la solución.