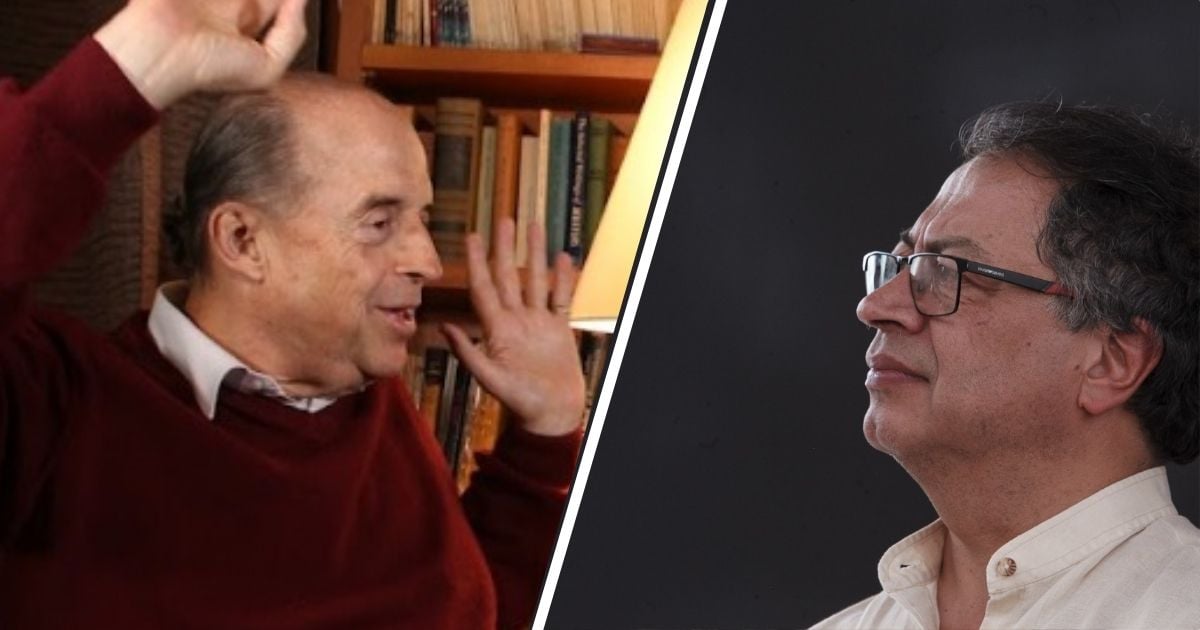El pasado 10 de agosto les dispararon a Cristian Caicedo (12 años) y Maicol Ibarra (17 años). Los mataron. Los menores iban a entregar una tarea a su colegio ubicado en una zona limítrofe entre Cauca y Nariño cuando fueron asesinados. Dos días más tarde, fueron cinco los niños que fueron torturados y asesinados, esta vez en zona rural de Cali, el cañaduzal Llano Verde: Juan Manuel Montaño (15 años), Jair Andrés Cortez (14 años), Jean Paul Perlaza (15 años), Léyder Cárdenas (15 años) y Álvaro José Caicedo (14 años) son los nombres y edades de las víctimas de esa masacre. En lo que se ha constituido en una semana trágica en Colombia, tres días después fueron nueve los jóvenes masacrados, y en esta ocasión en Samaniego, Nariño. Las identidades que se dieron a conocer: Laura Michel Melo (19 años), Andrés Obando, Sebastián Quintero (22 años), Daniel Vargas (22 años), Byron Patiño (23 años), Rubén Darío Ibarra (24 años) y Alexis Iguarán.
A los muchachos los están matando. ¿Quiénes?
Esas preguntas suelen perderse en la red de corrupción e impunidad que campea en el país. Son preguntas que, por ejemplo, acompañan las angustias de quienes trabajamos por el avance de justicia, verdad y reparación integral para las víctimas, según las cifras oficiales entre 1958 y 2018 ocurrieron 4.210 masacres en el país.
Con todo, las señales están expuestas. Algunos investigadores llaman la atención al contexto histórico inmediato que pregunta por las razones, por las que el suroccidente colombiano se ha constituido en un espacio de vacío a la presencia integral del Estado.
En Samaniego, por ejemplo, un municipio en el que gano la opción sí, favorable al acuerdo de paz con las FARC conseguido en La Habana y al inicio de los esfuerzos de construcción de una sociedad posconflicto, vio la celeridad con la que el vacío fue llenado, no por el Estado, sino por los rezagos criminales de la dupla paramilitarismo-narcotráfico.
No es gratuito que, a medida que se van conociendo más detalles de la masacre de Llano Verde, en Cali, empiecen a aparecer indicios que apuntan a elementos de la fuerza pública, con alguna responsabilidad de la masacre que segó la vida de cinco niños y adolescentes. Las redes que conectaron a instancias de la fuerza pública, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía con el crimen organizado, y que en décadas recientes establecieron la agenda de la administración pública de la seguridad, no han desaparecido completamente.
Sin que se pueda señalar con absoluta certeza la responsabilidad de los estamentos del Estado en estas masacres, no se pueden tampoco dejar de lado los testimonios de los familiares. Además de la persistencia del Estado en pretender solucionar los problemas de marginalidad de vastas regiones del país por las vías de la presencia de sus estamentos militares.
Sin embargo, la militarización del suroccidente colombiano es de vieja data. El diario ecuatoriano El Comercio denunciaba que el ejército colombiano, desde el 2013, adelantaba operaciones que alcanzaban la zona fronteriza. En octubre de 2017, el gobierno colombiano movilizó cerca de 9,000 efectivos en la zona en desarrollo de lo que llamó la Campaña Atlas. Se decía que su propósito era luchar frontalmente contra el narcotráfico.
Así, entonces, cobra un peso aún mayor la expectativa de que el gobierno nacional dé una explicación de la relación existente entre una fuerte presencia militar y policial en el suroccidente colombiano y la prevalencia de la presencia del crimen organizado.
En ese contexto se debe discernir, investigar y juzgar masacres que ahora se han ensañado contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Estamos viendo que la violencia que asesina los líderes sociales, ahora toca las comunidades en su conjunto.
Tenemos que ser capaces de parar la tragedia del asesinato, del racismo, del clasismo, del militarismo, del machismo, del fanatismo y empeñarnos en instaurar por fin el respeto a la vida, y a una vida que valga la pena ser vivida.