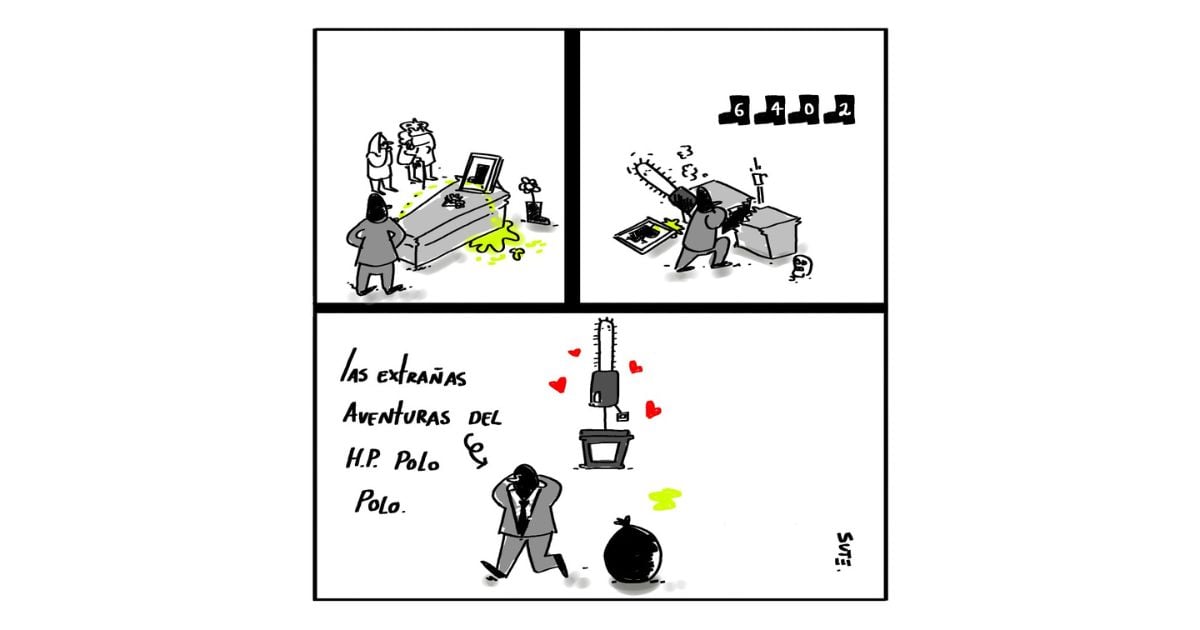Todas las semanas destino un día para dejar la rutina a un lado, para tomar la camisa y la bandera que nos identifica. Salgo desde temprano y me encuentro con mis amigos, compartimos algunas cervezas y risas —es el único lugar donde las clases sociales no existen—.
Dejan de ser 45.000 personas y se convierten en una sola voz y un solo corazón. Nos preparamos para alentar, ya que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Algunos rezan, otros saltan, otros gritan, pero cada uno tiene la misma ilusión salir campeón.
En 1942 los jugadores del Dinamo de Kiev derrotaron a la selección de Hitler, aun cuando los amenazaron de muerte si ganaban el partido. Ellos llenos de miedo salieron al campo de juego y decidieron dejarlo todo en la cancha, para ellos su dignidad estaba primero. Al final, los once jugadores fueron fusilados en un barranco con sus camisetas puestas al finalizar el partido. ¿Tremendo verdad? Esto es más que solo fútbol, son los colores, el honor de tu ciudad, lo que te representa.
En una tribuna no existen límites, puedes ver a la señora de 80 años o el niño de 12, ambos alentando de la misma manera; puedes ver el ingeniero abrazando al señor que madruga a vender yuca en el mercado. Dejas tus penas, tus miedos y te conectas en una solo pasión, realmente es el único templo donde no encuentras un ateo.
Son las 5 de la tarde y se entona el himno lo más fuerte posible, la piel se me eriza y la ilusión es cada vez más grande, el pitazo inicial anuncia que esta nueva batalla acaba de iniciar. De nuevo la casa está llena, a pesar de que hace 8 días nos llevamos una gran derrota.
El hijo pródigo regresa a casa y en este caso lo hace cada 8 días a ver a papá... Una gran expectativa nos invade, nos jugamos el partido más importante —decimos cada día contra un rival distinto—, pero eso ya no importa... los partidos que perdimos, aquellos en los que lloramos, etc.
Lo único que importa es volver, volver a ilusionarnos, volver a cantar con el corazón.