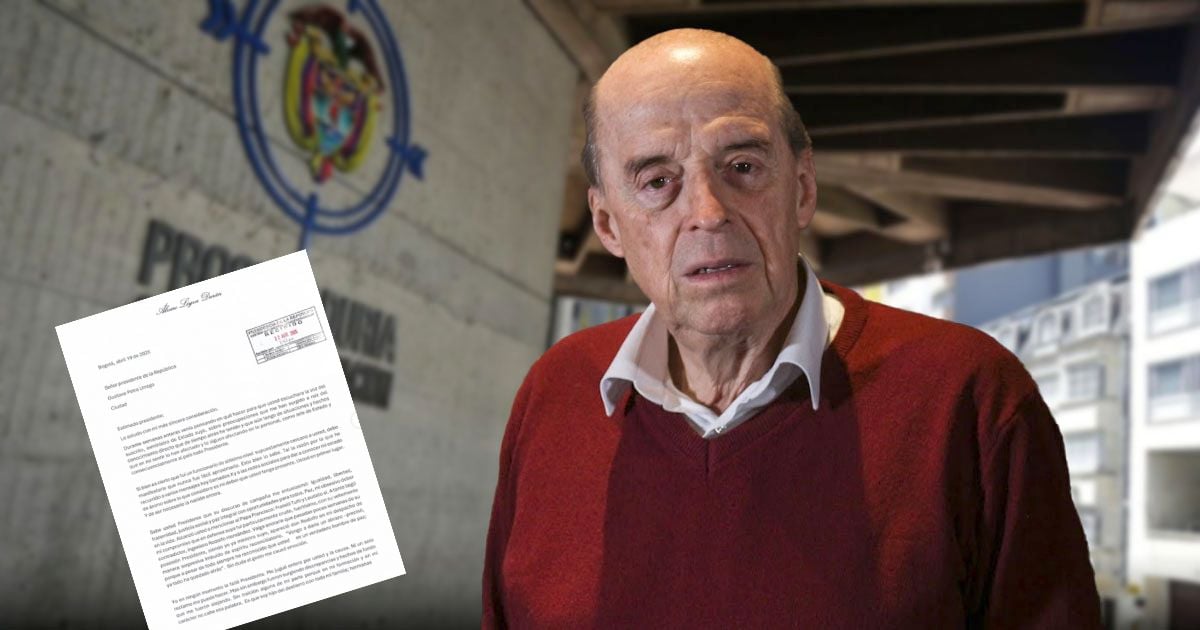Desde la atmósfera que rodea las primeras escenas de la novela, el autor marca el escenario del tiempo congelado, al igual que el aire y los caminos que bajan o suben, según se vaya o se venga, sin importar a dónde lleven por esos parajes de desesperanza en blanco y negro del abrasador México semidesértico y rural de inicios del siglo XX, que como fotógrafo capturó Juan Rulfo en las imágenes físicas de esos fantasmas que vuelan y hablan con otros muertos habitantes de los yermos campos y las ruinosas casas de su novela Pedro Páramo y el libro de cuentos El llano en llamas.
A lo largo de la novela Pedro Paramo, construida por escenas y no en tiempo lineal, como en un torbellino se entrelazan ecos de diálogos precisos, cargados de tensión y austeridad, entablados entre personajes reales y sombras de tiempos atrapados por las telarañas de los recuerdos en cuartos de casas abandonadas y caminos polvorientos por los que trasciende el fantasmal México de “Adelita”, “La cucaracha” y las rancheras y corridos revolucionarios que en las cantinas rebosantes de tequila cantaban y bailaban los hombres de Pancho Villa y Emiliano Zapata, después de sus combates contra las cuadrillas de terratenientes como Pedro Páramo —quien como todo un señor feudal o el “taladro” Giraldo paramilitar colombiano, ejerciendo el derecho de pernada—, andaba sembrando hijos, como los dos hermanos que accidentalmente se encuentran en la primera escena —cuando Juan Preciado busca el camino a Comala— y deambulan por esas breñas polvorientas, a la buena de dios y más vale del diablo de vida a la que los condenaba con su abandono de reproductor insaciable, amo y señor de haciendas, pueblos y voluntades, que coincidió en asistir a sus bautizos, pero no en responder por ellos y sus madres.
Es una magistral técnica narrativa que rompe los moldes tradicionales y requiere de lectores atentos al enmarcar atmosferas de paisajes agobiantes por el calor y la pesadez, con el contrapunteo de diálogos, que sin caer en el costumbrismo, nos hacen sentir en el México de las películas de charros "sombrerones, pistoludos" y cantantes de la época de oro de su cine, que inundó los teatros de nuestra niñez, pero no con el tinte machista, festivo y caricaturesco, sino con un dejo de nostalgia y frustración por una revolución "triunfante". A la hora de repartir la tierra de los Pedros Páramos y afrontar la religiosidad ofendida de los cristeros y adoratrices de la madrecita guadalupana, a los campesinos pobres que hablan por boca de los fantasmas solo les quedó la idolatría religiosa y los eriales donde crecen piedras, polvo, víboras y cactos, mientras los jefes de lo que sería el PRI, “la dictadura perfecta”, según Mario Vargas Llosa, se quedaron con las mejores tierras y siguieron cogobernando con alcaldes, jueces, curas, policías corruptos y de los omnipresentes amos de los carteles del narcotráfico contemporáneo.
En Pedro Páramo intuimos el entierro en blanco y negro del México rural de la revolución mexicana que se niega a morir en Chiapas con los zapatistas del comandante Marcos y en nuestra época resurge con nuevas caras y ropajes de los señores feudales que aún campean en sus campos, al igual que en Centroamérica y Colombia y que en esta época bailan, no a ritmo de rancheras sino de narco-corridos, música norteña y de carrilera, glorificando las hazañas robinhoodnescas del Chapo y Pablo Escobar y de todos los narco-hacendados que siguen trabajando en llave con dirigentes como los de la ñeñepolítica, funcionarios del Estado, de las fuerzas armadas, grupos paramilitares, la iglesia y los nuevos socios del gran capital que mantienen a las sociedades congeladas en los tiempos del atraso semifeudal para perpetuar la violencia, corrupción de la justicia y las instituciones buscando permanecer en el poder con sus delfines.
Es una metáfora del tiempo que parece avanzar, pero está congelado, sacudiéndose cuando tempestuosos huracanes y terremotos de la tierra desperezándose, o de los pueblos agobiados por la inequidad, rebelándose, desentierran los fantasmas dormidos de Comala, transfigurados en otros tiempos, rostros y paisajes.
Posdata. Néstor Solarte Fernández, antes que todo fue una gran persona, padre de familia, profesional integral, estudioso y conocedor de la medicina, con gran sentido humanitario con sus amigos, pacientes y generaciones de alumnos y médicos que tuvieron el privilegio de ser sus alumnos en Medicina Interna y Neumología, en las que se había especializado en las universidades de Antioquia y de Buenos Aires. A sus 82 años y cuando ejercía la profesión el COVID-19 se lo llevó. Abrazo solidario a su familia.