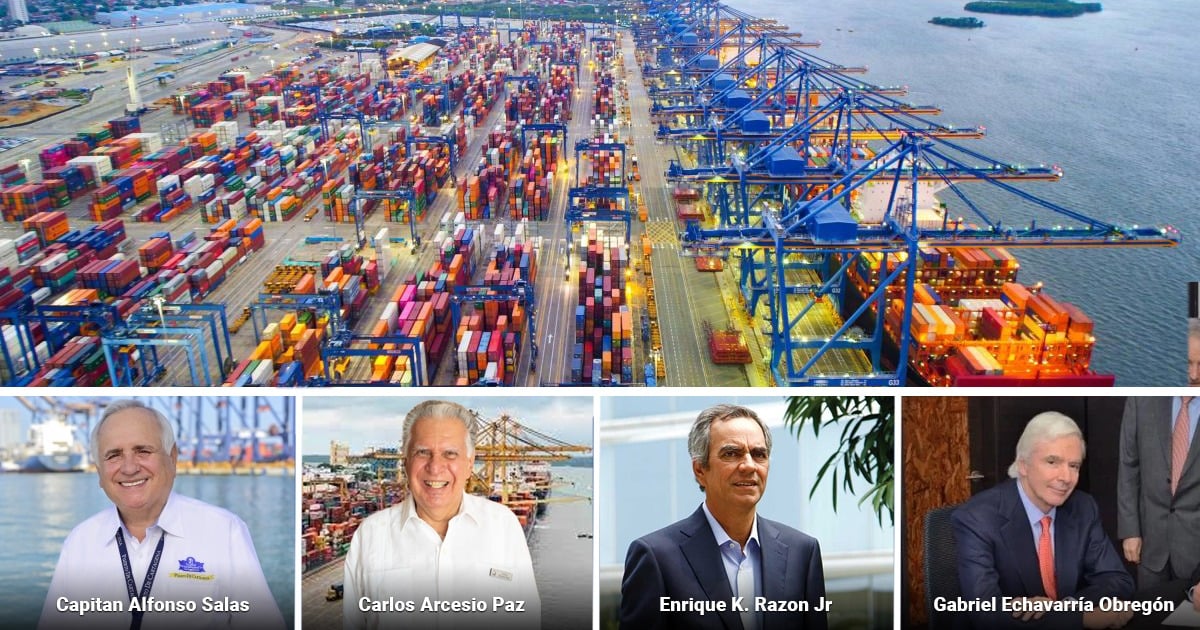Cuando Carlos Pizarro León-Gómez, ya comandante del M-19, conoció a Myriam Rodríguez, ella había vivido ya una vida intensa y el mundo le cabía en el bolsillo. Había vivido en Nueva York y participado en las protestas masivas contra la guerra de Vietnam de mediados de los años sesenta; había atestiguado el surgimiento de figuras emblemáticas en la lucha contra la discriminación racial como Malcolm X y Martin Luther King.
La protesta y la política le corrían por las venas. En Colombia, su ídolo era el padre Camilo Torres, pero conocer a Carlos Pizarro y el naciente movimiento guerrillero la tocó a fondo. Sin él estar de acuerdo, no dudó en enrolarse en el eme, comandada por el carismático samario Jaime Bateman Cayón.

Cuando Pizarro conoció a Myriam, ella ya había vivido en Nueva York y participado en protestas anti-Vietnam
Myriam, temeraria y audaz, fue escogida para hacer parte del comando que se le mediría a una arriesgada operación de la naciente guerrilla: sustraer del Cantón Norte de Bogotá 5000 armas que el ejército custodiaba. Las armas que necesitaban para dotar al creciente número de guerrilleros que empezaban a ingresar a las filas en todas las regiones del país, muchos jóvenes universitarios entusiastas decididos a arriesgar todo por cambiar a Colombia. El plan debería ejecutarse el 31 de diciembre de 1979.
Las instalaciones del Cantón, en el sector de Usaquén, parecían una inmensa ballena. Por eso la bautizaron Operación Ballena Azul, planeada hasta en sus más mínimos detalles por el máximo comandante de esta guerrilla Jaime Bateman. Lograron su cometido, pero el costo fue inmenso.
El gobierno de Julio Cesar Turbay emprendió la más feroz persecución para rescatar el armamento, pero también para ubicar a quienes habían participado en la operación. Empezaron a ubicarlos por agendas y libretas de teléfonos y a pesar de estar compartimentados fueron muchos guerrilleros y simpatizantes los que cayeron, sometidos a las más crueles torturas con el propósito de desmantelar la organización.

Recortes de prensa de la época del robo de la espada de Bolívar por parte del M-19. Cortesía: Santa Marta al día
Por decenas se contaron las torturados, los desaparecidos, las amenazas a miembros del M-19 y a todo lo que oliera a guerrilla y subversión. Los militares vivieron el robo de las armas como una deshora, una burla y se enconaron contra los militantes. Myriam Rodríguez estaba entre ellos.
No se salvó de la represión. Tenía dos hijas, Claudia, de siete años, quien había nacido en Estados Unidos y la pequeña María José con ocho meses de nacida, producto de su relación con Carlos Pizarro, a quien por cuenta de la clandestinidad no podía ver mucho. Vivía de escondrijo en escondrijo en la ciudad mientras Myriam se las arreglaba sola, con su bebé que aún no caminaba. Evadía piquetes de soldados que custodiaban siguiéndole el rastro a los guerrilleros. En la pañalera entre los biberones de María José ocultaba dos granadas de fragmentación, decidida a morir antes de terminar en manos de los militares, sometida a tortura para develar los secretos de la organización.
Myriam se aisló para no comprometer a nadie, ni a amigos ni a familiares. Con los años ha reconocido haber perdido en esos años su identidad y el significado que tuvo el haber sobrevivido escondida. Una experiencia traumática que le dejó huella.

Pizarro León-Gómez, con su pequeña hija, María José, hoy senadora de la república
Fue entonces cuando decidió pedirle a Carlos Pizarro, quien manejaba el núcleo organizativo del que dependía, poder salir de Bogotá. Ubicó una posibilidad de vida más tranquila en la zona de Cimitarra, en Santander, en donde las organizaciones campesinas eran un arma protectora, estructuras que perduran aún cuarenta años después.
Myriam, siempre con María José, logró su traslado al campo donde se instaló sin abandonar su militancia y compromiso con el M-19. Fundó una escuela de instrucción política y formó un grupo de diez compañeros en armas para dictar las clases.
Sin embargo, cuando creían que el brazo largo del Ejército había dejado de perseguirlos, este le llegó a Cimitarra. Uno de sus alumnos los delató. Antes de entrar a la clase los sorprendieron las balas del Ejército, un tiroteo que duró una hora hasta que terminar derrotados. Los trasladaron en un helicóptero hasta la base militar de Cimitarra y durante 23 días recibieron todo tipo de torturas. Myriam soportó físicamente lo que pudo y hecha un guiñapo, fue movida a la cárcel del Buen Pastor en Bogotá condenada a pagar una pena de diez años por el delito de sedición. Logró enviar a su hija María José a Francia para enfrentar ella su batalla en solitario.
El triunfo electoral de Belisario Betancur en 1982 cambió el escenario para Myriam y todos los presos políticos detenidos en las distintas cárceles del país. Incluso antes de su posesión dio las primeros paso con un país amigo, España, para avanzar en un posible diálogo con la guerrilla del M-19 y en Colombia avanzar con unos primeros acercamientos con las Jacobo Arenas, el comandante de las Farc. Ya en el gobierno el proceso con el M-19 avanzó y uno de las primeras señas de la voluntad del gobierno fue decretar un indulto presidencial que cobijó a guerrilleros detenidos como Myriam Rodríguez.

Belisario Betancur, presidente en el periodo 1982-1986 adelantó conversaciones con el eme.
Ya libre, solo tuvo un pensamiento, reencontrarse con su pequeña María José y buscar poder traerla de Toulouse, Francia, donde se encontraba. Era 1985, el último año del Belisario Betancur, con quien las relaciones se habían agriado porque el presidente había perdido margen de maniobra con los militares y el ascenso del narcotráfico y las amenazas de Pablo Escobar ocupaban la preocupación mayor.
El 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 dirigido por Álvaro Fayad se tomó el Palacio de Justicia para realizarle un juicio político al presidente Betancur por traición a la patria. Resultó uno de los episodios más dramáticos en el que murieron 94 personas, entre guerrilleros y civiles, incluidos once magistrados del Corte Suprema de justicia.

En la fatídica primera semana de noviembre de 1985 se produjo la toma y retoma del Palacio de Justicia.
Ni Myriam ni Carlos Pizarro, quien comandaba el M-19 desde el Cauca, participaron en el cruento asalto. El amor se había marchitado y decidió por tanto moverse con la pequeña María José, de siete años, por la vía de Ipiales para instalarse en Quito, Ecuador. De esta época es la carta que conserva la hoy senadora.
La conmovedora carta de Carlos Pizarro a su hija María José, entonces una niña de cinco años
Vivió allí tres años, ganándose la vida como artesana, En Bogotá su otra hija, Claudia se quedó en la casa de un hermano de Carlos Pizarro. Myriam, por razones de seguridad, empezó a llamarse Mara Aragon. Se vinculó al mundo del arte a través de la galería Excedra y se hizo a una nueva vida, pero su corazón seguía en Colombia. Cuando los hombres que la amenazaron le dijeron que le arrancarían lo que más quería pensaba en Claudia, a quien no pudo sacar del país.
Una mañana se presentaron a la Galería dos hombres. Venían de parte del comandante Carlos Pizarro quien quería saber de su hija. Myriam decidió entonces esa misma noche tomar un bus de regreso a Bogotá. Siempre acompañada de María José. Después de 18 horas de camino, tomaron un jeep que las llevó hasta el municipio de Mesitas del Colegio en Cundinamarca. Fue allí el reencuentro con Carlos quien le pidió que regresaran juntos. María José era una de las razones. La niña estudiaba en el Liceo Francés de Quito y ella había rehecho su vida allí. Sin embargo, cedió a la presión.
Tres años estuvo María José vivió cerca de su papá, que coincidió con el proceso de paz, esta vez en firme con el gobierno de Virgilio Barco. Sus recuerdos están vivos fijados en momentos como la entrega del arma envuelta en la bandera de Colombia. Un sueño que quedó truncado con su asesinato el 26 de abril de 1990.

Un acuerdo entre el M19 y el gobierno de Virgilio Barco se firmó pero Pizarro fue asesinado poco tiempo después.
Pero todo aquello recobró sentido cuando el 7 de agosto subió al escenario de la Plaza de Bolívar, vestida con una chaqueta con la imagen de su papá, el comandante del M-19 Carlos Pizarro en la espalda, y le colocó la banda presidencial al presidente Gustavo Petro. Muchos años de riesgos y aventuras y un camino en el que tantos quedaron en el camino. Ese día, fundida en el abrazo al presidente que asumía el poder, que como sus papás había empuñado las armas del M-19, significaba demasiado. Había valido la pena.
Anuncios.
Anuncios.