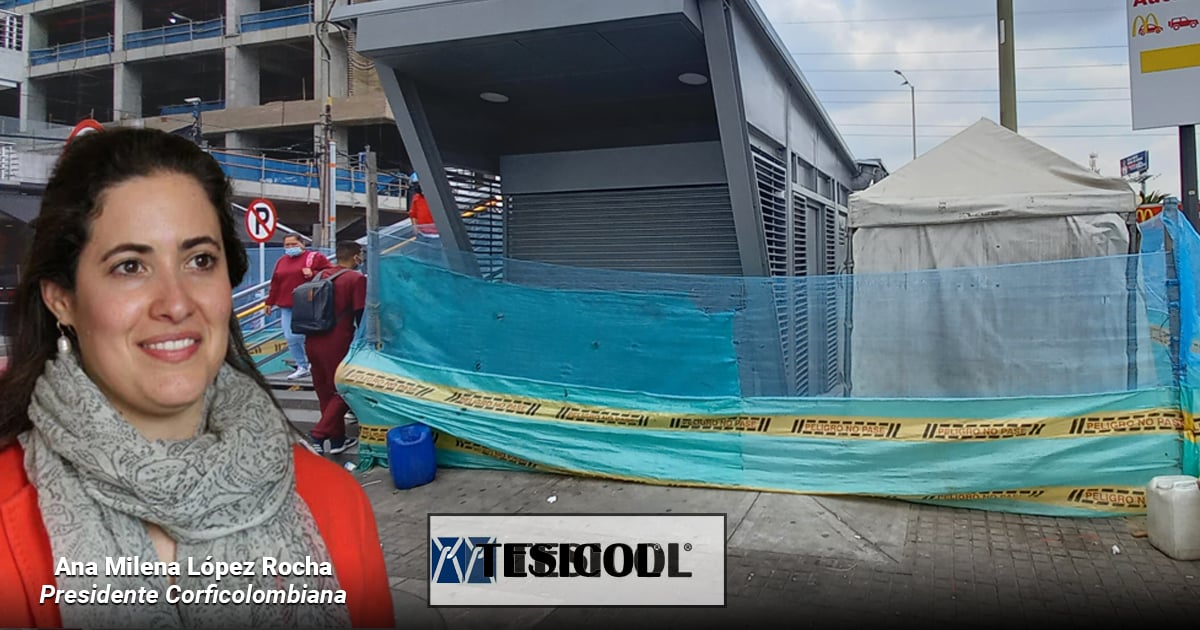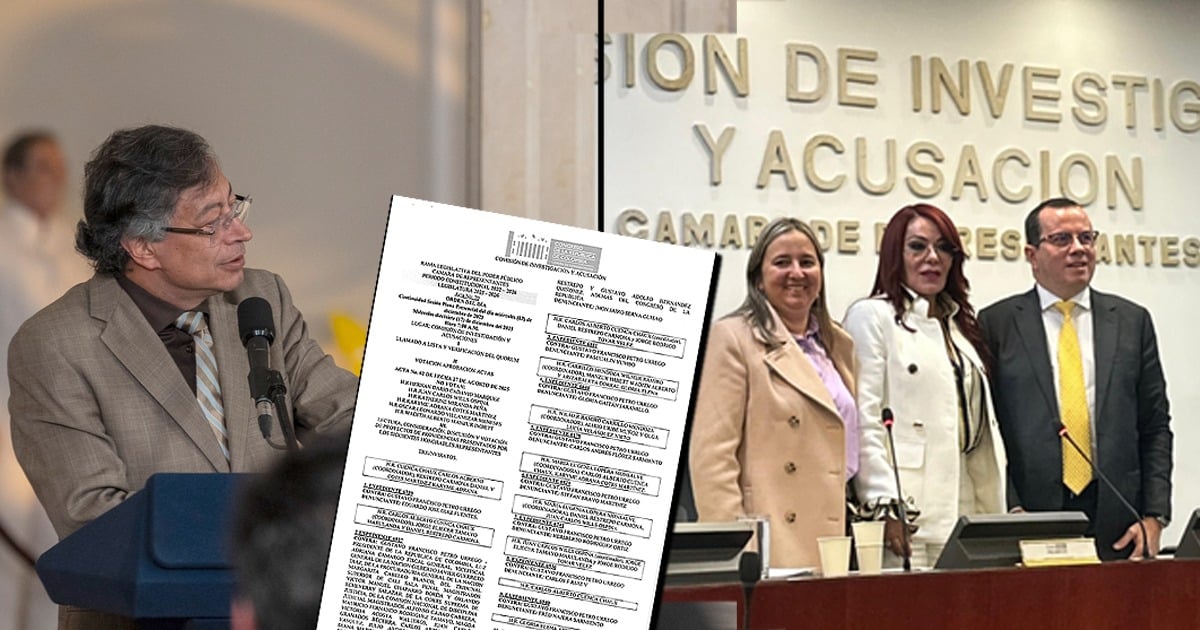El gobierno de Gustavo Petro no va a cambiar a esta nación que llamamos Colombia. No se transforma un país con 200 años de historia republicana en cuatro años. Pero si puede sembrar la semilla de un país distinto.
En los últimos cuatro años, Colombia despertó de la horrible noche de la que nos habla el himno nacional. Como en la parábola del sembrador, en vez de una tierra de espinos, puede ser la tierra que dé frutos, no sin obstáculos y dificultades.
Si se siembra bien, esa semilla puede romper 200 años de hegemonía y ser un punto de inflexión, de no retorno, para que el día de mañana no sea posible dar marcha atrás y regresar al pasado de desigualdad, de exclusión, de violencia oficial y no oficial, de abuso del poder y de un crecimiento que deja al margen a la gran mayoría de la población, que la multitud rechazó el 19 de junio. Será así si en el alma de la nación queda sembrada la percepción y la convicción de una Colombia diferente, más igualitaria, más pluralista, más incluyente, más tolerante, más transparente y más prospera para beneficio de todos, en otras palabras, más humana. Ese puede ser su gran aporte y es su gran desafío.
Hasta ahora lo está haciendo bien. Aunque apenas ha transcurrido una semana, se respira un nuevo aire, despunta una esperanza. Desde antes de su posesión, el entonces candidato Gustavo Petro expuso claramente sus propuestas sin eufemismos, sin sutilezas, sin ocultar nada: la suspensión de los contratos de exploración petrolera, a sabiendas de su significado para las exportaciones y la economía, el tránsito hacia las energías limpias, la modificación del sistema de salud y las EPS y una reforma tributaria, entre otras que suscitaron serios cuestionamientos y polémicas.
No fueron el tipo de propuestas que estamos acostumbrados a escuchar en las campañas de quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño en un país habituado a que los candidatos le endulcen los oídos o, dicho de otro modo, que sus propuestas sean políticamente correctas. A diferencia de Iván Duque, que prometió más salarios y menos impuestos y que en su gobierno no habría fracking, e hizo exactamente lo contrario, Gustavo Petro ha sido el único candidato hasta donde llega mi memoria, que ya es muy larga, que en plena campaña electoral anunció que haría una reforma tributaria para recoger cincuenta billones de pesos, que no es poca cosa.
Con esa “promesa” corrió muchos riesgos. Se necesita valor y determinación para correrlos. Pero en una sociedad ansiosa de saber la verdad, urgida de que le digan las cosas claramente, el entonces candidato Gustavo Petro asumió el desafío de decirla. Y eso significa rescatar el valor de la verdad también en la política, en el espacio de lo público, tan necesario en una democracia auténtica y nos enseñó a decirla. Diciéndola ganó.
Los símbolos el día de su posesión no sólo marcaron un hito en las acartonadas posesiones presidenciales, sino que fueron elocuentes y perdurarán por mucho tiempo porque fueron directos al corazón y la conciencia de un país colonizado y somnoliento. Ese tipo de símbolos que con tanto éxito utilizó el M-19 y que en una época ya remota lo llevaron a reunir en torno suyo las simpatías de amplios sectores de la población, antes de que la toma del palacio de justicia cambiara el curso de la historia y enterrara para siempre las armas como una opción política.
Los seis invitados de honor, mujeres y hombres simples y anónimos nacidos en los sectores más olvidados y vulnerables de la nación, de quienes rescató su nombre -la vendedora ambulante de Quibdó Genoveva Palacios, a donde volvió siendo Presidente, la barrendera del espacio público Kelly Garcés, la joven chocoana Katherine Gil, el pescador Arnulfo Muñoz, el campesino cafetero y presidente de una junta de acción comunal Rigoberto López, el silletero antioqueño Jorge Iván Londoño, fueron un símbolo claro: ellos también existen, son parte y tienen un lugar entre nosotros y tanta dignidad como todos los prohombres presentes en la posesión.
Fue una manera de rescatar a esa otra nación, desconocida e ignorada, la que desde tiempos inmemoriales ha sido desdeñada por la elite tradicional que se adueñó del poder, salvo para pedirles su voto o para enviarlos al sacrificio y un símbolo imborrable de inclusión social. Pero también de honrar la promesa que les había hecho en su campaña: que estarían en su posesión como invitados de honor. Una manera de hacer de la palabra empeñada un pacto con la verdad.
La presencia de la guardia indígena y de una mujer como Francia Márquez, escogida como su fórmula a la Vicepresidencia, en quien se resumen la discriminación, la humillación y la violencia contra las comunidades negras, pero también la resistencia, la resiliencia y una voz levantada por la libertad y la igualdad, fue otra manera de mostrarnos de golpe, de tal modo que hiera los ojos y no se borre de la memoria que, como aquellos seis invitados de honor, ellos también existen y como parte de esta Colombia atravesada por conflictos ancestrales, merecen un lugar en esta tierra y en su gobierno.
La espada de Bolívar fue el mensaje supremo: ella simboliza el sueño, la promesa y la lucha del libertador, el más reconocido y notable de los fundadores de la república. A la usanza de Estados Unidos, que acude a sus padres fundadores como faro en los momentos difíciles, hacer traer la espada de Bolívar no era trasladar hasta el lugar de la posesión un metal viejo y oxidado, ni ganarle el pulso a la obcecación de un Iván Duque que ya había dejado de ser presidente. Significaba sobre todo recordar nuestro origen, rescatar la memoria del padre fundador, su sueño y el sentido de su lucha por la independencia: un país con libertad, igualdad y justicia para todos.
Todo tenía un mensaje claro y contundente: la eliminación del boato de la alfombra roja sobre la cual ha transitado el poder tradicional, la mitad de la plaza de Bolívar reservada para que el pueblo llano pudiera asistir a la posesión y el saludo afable a las empleadas de los servicios del palacio de Nariño.
Los símbolos tienen poder. Los países se reúnen en torno a ellos, como en torno a una hoguera. Su significado puede darle contenido, sentido y valor moral a una nación. Le trazan un camino. Es una manera de llamarla y unirla en torno a un propósito, empoderarla.
Pero eso no sería suficiente si los hechos no refrendaran los símbolos. Al día siguiente de la posesión, bien temprano en la mañana, como primer acto se presentó la reforma tributaria anunciada desde la campaña. Su objetivo es precisamente la justicia tributaria y una mayor equidad entre nosotros, los que pertenecemos a esta nación llamada Colombia, no sobre la base del castigo, sino con un profundo sentido de solidaridad.
Dos días después se suspendió la posesión de la ministra designada de las TIC, por los cuestionamientos éticos y legales sobre ella. El viernes al mediodía con el remezón en las fuerzas militares envió un claro mensaje: el honor y el éxito militar no se miden en número de vidas segadas, sino en vidas protegidas y salvadas. Y el viernes en la noche también les envió un mensaje a los industriales: una nueva visión de prosperidad y de país. Ojalá lo escuchen.
Todo eso sucedió en solo una semana. Y en el curso de ella se produjo otro símbolo, cuya fuerza ha pasado casi desapercibida: retirar los controles y las rejas que cierran el paso en las calles aledañas de la Casa de Nariño y el Parque Núñez, los aíslan e incomunican, para que la gente del común pueda circular libremente por los alrededores del palacio de gobierno. Un mensaje de libertad y de que el gobierno de una nación debe ser y estar cercano a su pueblo, no distante de él.
Tras esos símbolos es posible descubrir el lema de la revolución francesa: liberté, égalité, fraternité. El lema más liberal entre los liberales y quizá el más revolucionario en esta hora.
Anuncios.
Anuncios.