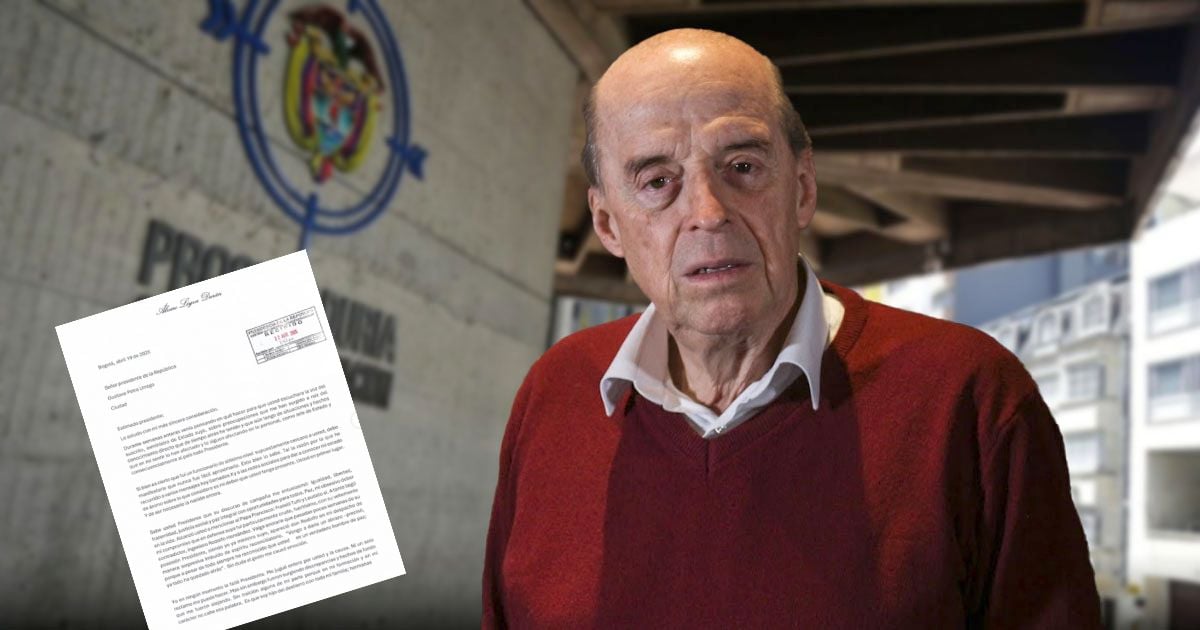Referirnos a la manera como nos vestimos no tiene exclusivamente que ver con la moda, principalmente revela la condición en la que vivimos y eventualmente nos permite advertir atributos de la cultura que predomina en la sociedad en la que nos movemos, la naturaleza geográfica que nos rodea y la época en que existimos. Desde tiempos inmemoriales las prendas han diferenciado sexo y estatus social, también la actividad que realizamos en la comunidad a la que pertenecemos e incluso la nación que nos alberga. Un overol o un kimono no deja duda del origen de su portador.
Sin duda, el oficio de resolver la necesidad vital de un abrigo involucra una extensa lista de labores que incluye al hilandero, el técnico textil, sastre, modista, sombrerero, zapatero, planchador, especialista en tinturas, peleteros, escaparatista y un largo etc. Es la razón por la que para cualquier sociedad representa una fuente importante de trabajo, podría decirse que en buena parte el capitalismo ingles creció en medio de los telares de la industria manufacturera del siglo XIX, y la más inicua explotación de la mano de obra tal y como lo describiera de manera descarnada Engels en su obra La situación de la clase obrera en Inglaterra.
Así como resulta crucial resolver la alimentación de los habitantes de una nación, atender sus necesidades de educación y salud, de igual manera lo es vestirlos.
Nombres como Coltejer y Fabricato que se remontan a los inicios del siglo XX, entre muchos otros, traen a nuestra memoria las buenas épocas que vivió la industria textil en Colombia. En una relación virtuosa por las décadas de los setenta e inicios de los ochenta la agricultura ocupaba cerca de cuatrocientas mil hectáreas al año en cultivos de algodón que ocupaban millón y medio de jornales en diversas actividades propias de la labranza, así se proveía de materia prima a una pujante industria de hilado y confecciones que resolvían las necesidades de vestuario a los colombianos y mercados foráneos, ofreciendo trabajo estable y decentemente remunerado a miles de obreros y confeccionistas.
Esa ruta de crecimiento dinámico entre el agro y la industria del tejido se vio cortado con la decisión del gobierno de César Gaviria de acoplar al país a las políticas de libre comercio con la conocida “apertura económica” que nos introdujo en el escabroso terreno de la competencia con productores de otras naciones, especialmente de Asia y África, sometidos a terribles condiciones de explotación, con salarios miserables y jornadas laborales extenuantes que permiten a los fabricantes de prendas y textiles la venta a precio de liquidación de sus telas y ropas, afectando a nuestros productores que tienen costos muy altos por las tarifas de energía, el precio de los combustibles, el valor del transporte y peajes, las tasas de crédito y la revaluación de la moneda. La política de desprotección de nuestra economía se afianzó con la suscripción de tratados de libre comercio y continúa con la vinculación a organizaciones como la OCDE, que determinan la adopción de normas internacionales que sobrepasan la legislación interna y nos obligan a amparar a las multinacionales sin importar como afecten a nuestros empresarios.
A pesar de las enormes dificultades, alrededor de 70.000 unidades de trabajo se encuentran formalizadas y emplean a 564.000 operarios, fundamentalmente madres cabeza de familia. Tan solo el 25% de la materia prima que utilizan es de origen criollo, deben utilizar importaciones que llega en muchos casos con precio de dumping perjudicando a los potenciales proveedores nacionales.
La calidad del trabajo con sello made in Colombia hizo posible exportar 732 millones de dólares, pero importamos 2.138 millones de dólares en 2019; es decir, pagamos salarios a obreros en Bangladesh, Vietnam, Laos, Camboya, China y otros países, y negamos el trabajo a 720.000 colombianos que han perdido sus empleos en los últimos años, incluido el periodo de la pandemia, por el cierre de fábricas de hilado y numerosos negocios de confección, que no tienen como competir con las prendas que ingresan legal e ilegalmente por las fronteras con la complaciente mirada de las autoridades nacionales.
Ahora, el número de talleres familiares y de barrio, no registrados en alguna estadística, que sobreviven acudiendo a la confección continúa siendo importante, a pesar de los obstáculos a que los somete la institucionalidad que llega con gravámenes y requisitos onerosos para su legalización, además no son objeto de crédito de la banca formal y para resolver sus necesidades de capital acuden al mercado extra bancario que es confiscatorio.
Ante los continuos reclamos que el sector le ha planteado al gobierno, este anunció unas medidas a las importaciones. Estas incluyen aranceles del 40% para prendas con precio inferior a diez dólares el kilo, que representan únicamente el 2% del total de lo que nos llega, y un impuesto del 15% más 1,50 dólares por kilo de prendas cuyo tiquete sea mayor a 10 dólares; lo que en la práctica significa un arancel aproximado del 25%, insuficiente para detener el boquete de las grandes importaciones, sin contabilizar el contrabando continuo. El ramo viene solicitando medidas integrales que permitan nuevamente el crecimiento del sector, amparo al uso de materias primas locales, el desarrollo de la producción de hilos y una competencia en igualdad de condiciones con los productos extranjeros. Contrario a las promesas electorales de Duque, su gobierno se ha convertido en verdugo de la industria textil y de confección del país. Si no logramos detener su complacencia con el capital extranjero, únicamente nos quedarán los retazos del agro y la industria nacional.