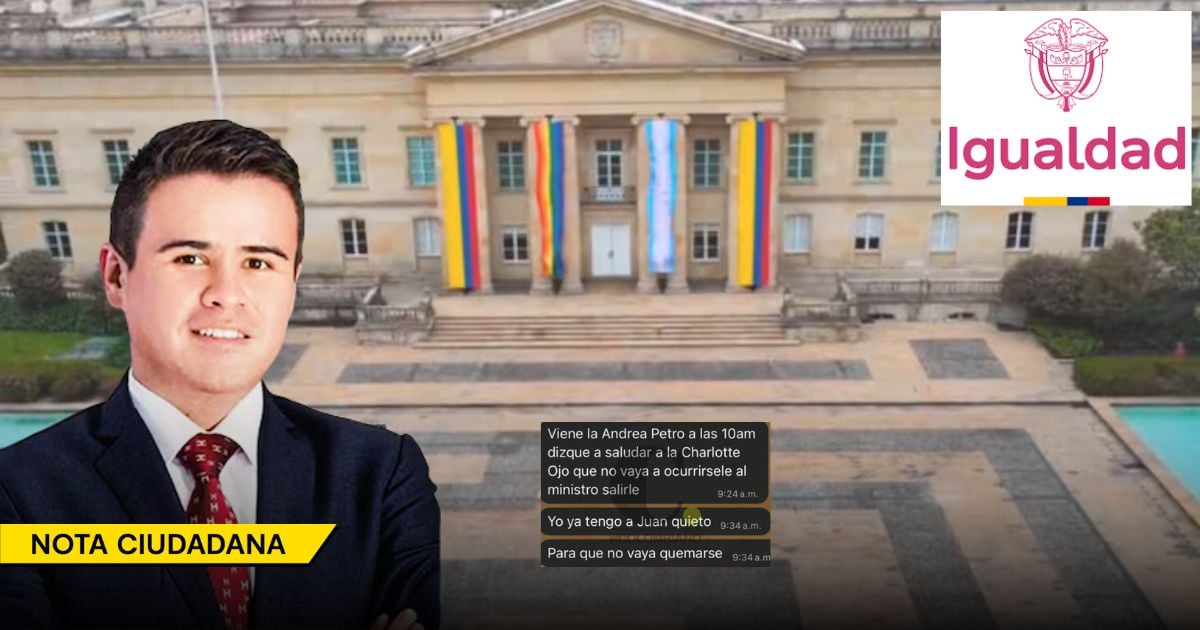Todos hemos oído alguna vez hablar del estigma; ya sea por el trasfondo religioso que permea nuestra cultura, o porque lo hemos sufrido alguna vez. El estigma está presente en la sociedad occidental desde tiempos helénicos, cuando se usaba como una marca visible para designar a una persona con una característica fuera de la norma, física o moral. De esta manera, ha continuado operando a lo largo de la historia. El estigma es un rasgo de una persona o grupo de personas (raza, sexo, edad, orientación sexual, ocupación) que se sitúan por fuera de lo que se considera “normal” en una sociedad. Sin embargo, la designación no es su única marca. Entre sus consecuencias está negar e imponer barreras a ciertas poblaciones para ejercer sus derechos; tales como acceder a servicios de salud, a vivienda, a educación, entre otros. Investigaciones en diferentes países afirman y apoyan esta conclusión, aportando evidencia que permite afirmar que el estigma, comúnmente llamado prejuicio, restringe los derechos de las personas de acuerdo a sus características individuales y grupales. Así pues, no es lo mismo ser hombre que ser mujer, ser heterosexual que homosexual, ser migrante, ser indígena, ser joven, tener dinero o no tenerlo. De acuerdo con todos estos rasgos, y la percepción que las personas tienen de ellos, se determina el trato entre las personas.
De esta manera, muchas veces he oído quejarse a mis amigos gais de que les pidan arbitrariamente el examen de VIH/SIDA cuando van a un servicio de salud y he recogido testimonios de mujeres que ejercen trabajo sexual como parte de una investigación sobre acceso a la salud de poblaciones en situación de vulnerabilidad, que hablan sobre cómo las discriminan y las insultan en dichos servicios por su ocupación (“No se quejaba así cuando lo estaba haciendo, ¿por qué grita ahora?” y ese tipo de cosas). El prejuicio, aunque recae de manera diferente sobre los gais, las trabajadoras sexuales o las mujeres jóvenes, afecta y segrega a cada una de estas poblaciones.
En el campo de la salud, un ámbito tan saqueado en Colombia, esto tiene varias consecuencias graves: en primer lugar, las personas –muchas veces pertenecientes a poblaciones en situación de vulnerabilidad- no están recibiendo el cuidado que necesitan; en segundo lugar, los hijos e hijas de estas personas tampoco reciben la atención necesaria; y, en tercer lugar, esto no solo incrementa la inversión en salud que debe hacer el Estado para tratar aquello que pudo haber prevenido, sino que denota lo sesgado que resulta el ejercicio de los derechos fundamentales. En una investigación que estoy conduciendo actualmente sobre el derecho a la salud en mujeres que ejercen trabajo sexual en Bogotá. He encontrado que ser migrantes, de una minoría étnica, ser lesbianas o consumir alguna sustancia psicoactiva incrementan la violencia sobre ellas y las barreras que se les imponen cuando intentan acceder a los servicios de salud en Bogotá. Esta realidad refleja no solo la inequidad de la sociedad colombiana; sino la arbitrariedad para proteger a ciertos grupos, mientras se juzga y discrimina a otros por lo que “son”.
El problema del estigma y del prejuicio es que, en la mayoría de casos, las personas no se dan cuenta de que media su relación con otras personas. La inclinación a creer que los gais “son promiscuos” o las trabajadoras sexuales “son malas mujeres” responde a los estereotipos que se han construido socialmente de estas poblaciones. El problema del prejuicio es que, como no nos damos cuenta de que existe, se convierte en un enemigo invisible difícil de combatir. Además, el estigma nos predispone a creer que todas las personas de una población son iguales; impidiéndonos sentir empatía o acercarnos a su historia, sus raíces, las razones de su situación. El estigma y el prejuicio impide que nos relacionemos con otros seres humanos como lo que son: personas que enfrentadas a una situación –muchas veces dramática- que intentan hacer lo mejor que pueden con los recursos que tienen.
De esta forma, vemos que en una población de 60 personas que ejercen trabajo sexual en Bogotá, el 35.92 % piensa que es más difícil tener acceso a la educación por ser trabajadora sexual; 16 % se ha sentido discriminada/o o maltratada/o en alguna entidad educativa; el 27.45 % casi nunca utiliza los servicios de salud y otro 3.92 % nunca los utiliza debido, entre los motivos principales, al trato recibido. Además, el 19.61 % piensa que lo han tratado mal en un establecimiento de salud por ser trabajadora sexual y al 17.65 % el han negado el servicio. Finalmente, al 49.02 % le gustaría cotizar a salud (Observatorio de Trabajo Sexual [OTS], PARCES ONG/PAIIS, s.f.). Estos son solo algunos ejemplos de cómo la desigualdad causa barreras en el ejercicio de los derechos.
Una de las participantes de la investigación que conduzco dice “… nadie sabe porque nos toca venirnos a pararnos a una esquina, nadie lo sabe. Bendito Dios que yo tengo un trabajo o tú unos padres que te pudieron pagar una carrera… yo tenía sueños y yo nunca me propuse ser lo que soy, pero el destino me puso acá y aquí estoy, y no quiere decir que porque yo trabaje eso sea menos que cualquier otra persona, porque no lo soy”.
Entonces, la situación de desigualdad social que generan los prejuicios afecta en la práctica el ejercicio de derechos humanos como lo prueba una y otra vez no solo la investigación, sino también la experiencia.
Catalina Correa
@catalatrola
Directora Área Psicosocial
PARCES ONG
@parcesong
Anuncios.
Anuncios.