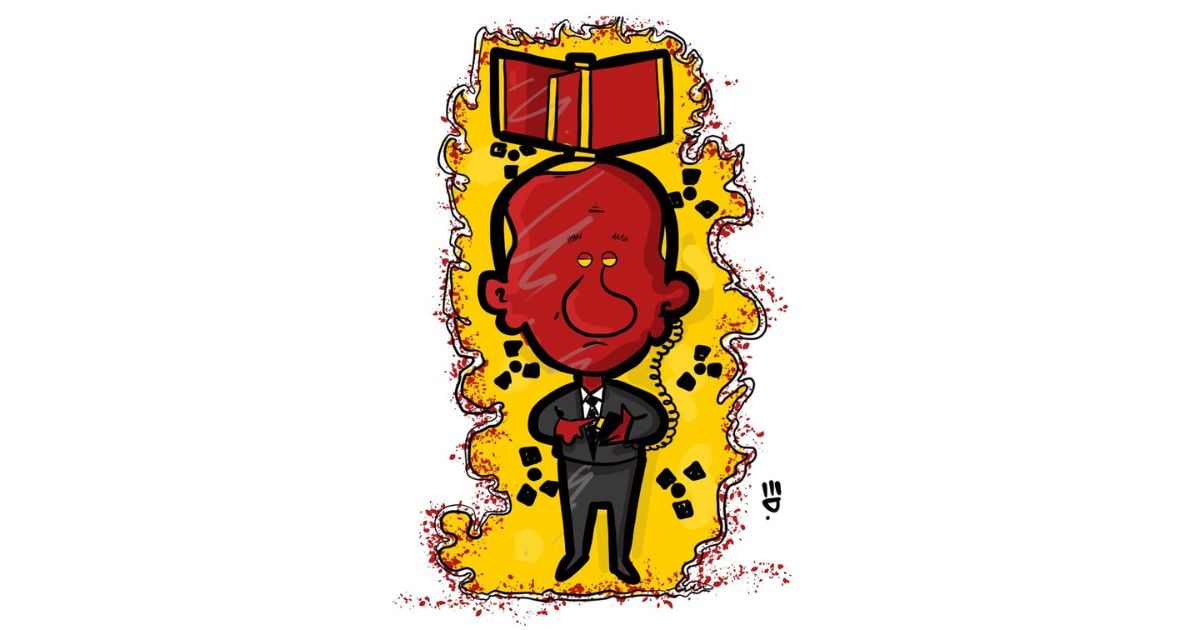Todo el mundo (incluyéndome) está demasiado seguro de la realidad que ostenta.
Todos estamos atragantados de nuestras perspectivas patéticas e inútiles. La inmediatez de nuestros juicios nos hizo seres ridículos, incapaces de grandes voluntades y absurdamente cómodos.
Pero, dentro del gran orden de las cosas, lo que uno piense tiene tanto valor como el nivel de autoengaño que uno quiera darle. Con la caída de los grandes discursos, las perspectivas han quedado tan desorbitadas y confusas, que el Yo-ismo las suplementó e impera cual Dios. Todos creen en sí mismos y nadie cree en nada. Todo el mundo cree tener la razón. Todo el mundo siente que su opinión vale. Todo el mundo quiere hablar. Todo el mundo quiere que le reconozcan su estupidez y su banalidad. Todos queremos YA todo. No hay silencio. No hay soledad. No hay ausencia.
Los gimnasios, las redes sociales, la especulación del mercado financiero, la precipitación incontenible, la habituación de las violencias, las patéticas discusiones entre los duales y demás, solo son símbolos de un vértigo artificial y del movimiento desorbitado generalizado en que estamos inmersos. Una realidad tan ficticia como tú quieras hacerla. Una realidad a tu medida, a tu goce. Una estructura diseñada por y para el diseñador, asquerosamente egocéntrica. Y el sistema (si es que tal cosa aún existe) se retroalimenta en la medida que es criticado y juzgado, cual leviatán comiéndose a sí mismo. Una relatividad tan brutal que es hostil y tan tecnocrática que es indiferente.
En un lugar así solo puedes hacerte responsable de tu propia estupidez, de tu íntima idiotez, esa que solo conoce tu almohada. En un lugar así, el silencio es la mejor resistencia y escuchar la mejor terapia. Escuchar para callar. Escuchar para no interferir posteriormente. Obviar el Yo. Escuchar para silenciar el espíritu de poder sobre el otro, para romper la dialéctica. Guardar, cual ritual, al insobornable silencio posterior a las carcajadas.