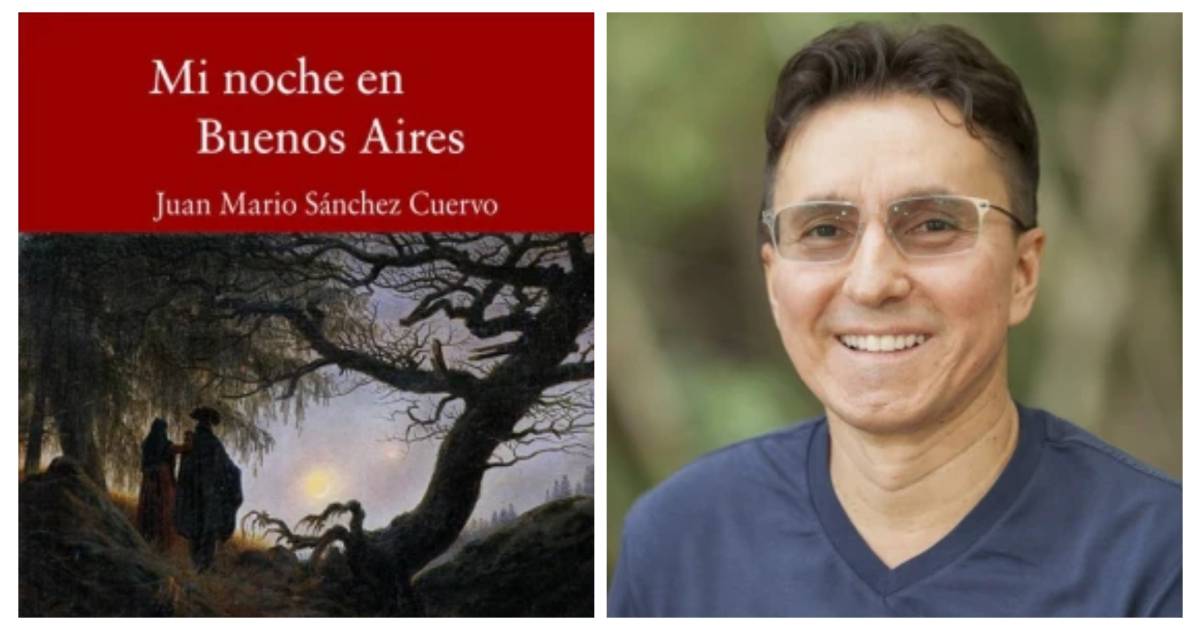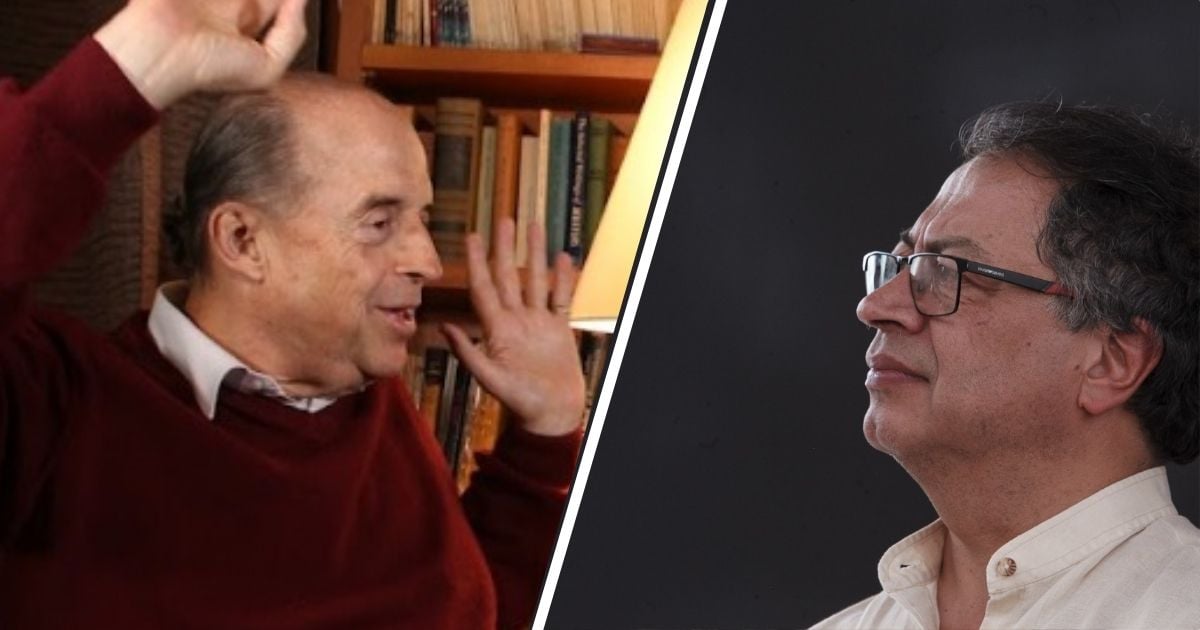(Primer capítulo)
Flotaba por la Avenida 9 de Julio con un desparpajo alucinado, demente.
Giré a la derecha de espaldas al Obelisco, dirección oriente hacia el Río
de la Plata, para buscar la calle Viamonte. Iba como una sombra de otra
sombra proyectada en el muro del desconcierto, es decir, en el
pentagrama inarmónico de un músico desobediente a su director de
orquesta. Yo era una nota suelta, dando saltos fuera del canon fa-la-domi,
y del mi-sol-si-re-fa. Un be mol disconforme, discontinuo, desafinado,
contrario a la idea de quien diseñó esta loca partitura en clave de sol
negro. Contiguo al Hotel Vía Láctea, donde trabaja mi amigo Eduardo
Salvatierra, había una cabina telefónica, uno de los tantos miles de
locutorios, así los llaman aquí en Buenos Aires. Experimenté un impulso
mórbido de llamarla (tras muchos meses sin saber de ella, hablo de
Beatriz). Marcarle a ese fantasma es como marcarle al demonio para
pedirle un santo y sabio consejo, ja, qué tonterías las que impone el
peso de la ausencia: un arrebato melancólico, sensiblero en medio del
exilio. ¿Me pueden creer, mis muy queridos y amables lectores, si les
digo que terminé enclaustrado en la cabina digitando el número fijo de la
occisa? Ni yo ahora me lo puedo creer, pero lo hice, y así fue: el impulso
mórbido degeneró en acto fallido, y el acto fallido en una maricadita
absurda. Yo creía que había olvidado esa cifra, y por lo visto me
acompañará más allá de las fronteras entre esta y la otra vida. Antes de,
semanas atrás, realicé ejercicios de antinemotecnia. Fue un fracaso, ya
ven, no la olvidé. El indicativo de Colombia, y después 221 66-- y no
pergeño los últimos dígitos para que un lector obseso no le dé por
telefonearle, lo más seguro para concretar una cita con ella, y la verdad
no me parece de buen gusto coadyuvar, alcahuetear la prostitución.
Aunque viéndolo bien, en aras de promover los cachos de un asesino
(que no deben caberle ya en parte alguna de su cabeza), quizás, oigan
bien, lectores morbosos, es muy probable, que en pos de una venganza
revele en algún momento esos dos numeritos. Contestó Beatriz, la que
sembró en mí cruces y calvarios con su INRI y, debajo esa denominación
falsa, porque ni yo mismo sé quién soy, mi nombre en el más
abandonado lote del camposanto. Horas después imaginé la escena: el
timbrazo, las miradas inseguras entre el asesino y ella, la mano
temblona que busca el auricular, el gesto fastidioso del celoso
semoviente que la acompaña, quien después preguntará por inercia
estúpida “¿quién era?” “Aló, aló, aló”. No cabía ninguna duda, aún
respiraba la bandida. Del otro lado, desde la otra esquina del continente,
tronó su voz fría y afectada, un poco cantada y artificial, prostituida.
Necesito ahora mismo recordar con exactitud lo sucedido, pues no debo
permitirme más desafueros como ese: una moción inicial, después el
impulso ciego, mis pasos de autómata hacia el locutorio, el corazón
atropellado, las manos sudorosas, los dedos ansiosos, la oreja
pendiente… y de pronto rompiendo el silencio de la muerte, uniendo dos
abismos irreconciliables, el gañido mimoso, la súplica de un “aló”
extraviado en una estación sin retorno. Enmudecí unos segundos, una
eternidad. Quise gritarle que aún la amaba (lo que quería decir, a ciencia
cierta, que la odiaba), que a pesar de que tenía que vivir lejos de ella,
para no morir, tampoco podía vivir sin ella. Y tenía que sobrevivir
sabiendo que entre los dos se interponía no sólo el destino, sino también
una cadena infinita de cordilleras, desiertos, selvas y praderas. Algo así
como la distancia equivalente que separa las dimensiones
inmensurables de la vida y la muerte.
No podía olvidarla, como si un hechizo, una maligna atadura, un
sortilegio me lo impidiera. Todavía palpitaba en mí. Mi sexo la reclamaba,
mis intestinos. Intentaba acercarla, al menos, con las fantasías que
elucubraba mi torva imaginación. Al escuchar su voz lejana los órganos
que intervienen en el mecanismo de la fonación se petrificaron en mis
fauces, ni siquiera alcancé a soltar un gemido animal. Tiré el teléfono y
puse pies en polvorosa. Detrás de mí quedó el eco de un insulto gaucho,
provocado por los dos o tres pesos que omití pagar al encargado del
locutorio: “La puta que te parió”, “la concha de tu madre”, o algo por el
estilo, bonito, eufónico, nuevo para mí, y por la variedad del acento y lo
aflautado de la voz de mi entera satisfacción. Aún flotaba cuando seguí
mi marcha, dirección norte, de prisa, como si anhelara llegar a Colombia
en esa misma dirección. Pero: dirección norte en busca de la Plaza de
San Martín. Pensé un pensamiento insano, iracundo, cuasi vesánico,
definitivamente vesánico: si yo moría, siempre cabe la posibilidad de
morir, yo pudriéndome, aunque ignorante de mi descomposición en un
profundo agujero… mientras ella con vida (me había contestado, lo que
significaba que continuaba arrastrando su puta existencia, existencia
promiscua al ciento por ciento) a sus anchas, palpitando en el sexo con
otro sexo distinto al mío. Ella cohabitando con… y yo en la nada. Si bien
yo estaría en el otro mundo, o en ningún mundo, sin saber que estaba en
otro mundo, aun así, cualquier vestigio de mi energía en el universo
sentiría rabia.