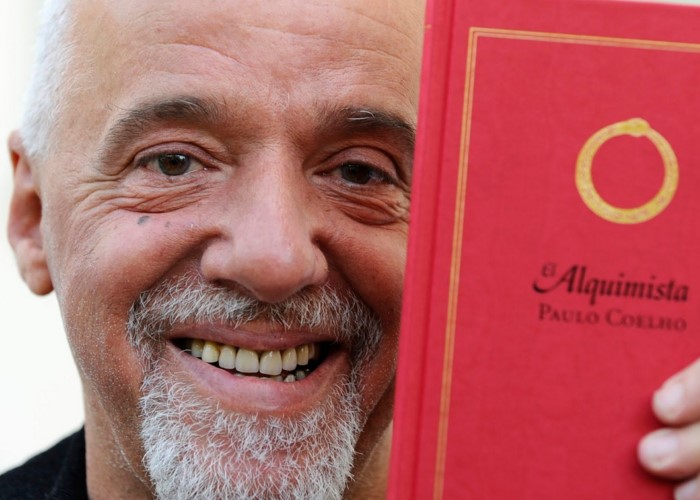Antes de entrar en faena voy a hacer dos confesiones. Confieso, primero, que he utilizado un título intencionadamente capcioso. Trucos del oficio. No tengo intención de argumentar que el pesimismo, el victimismo o el psicoticismo sean beneficiosos. Si algo demuestra la investigación – sobre todo aquella orientada a desarrollar la capacidad de toma de decisiones y la pericia – es que el éxito en casi cualquier empresa depende de hacer y aprovechar predicciones precisas a partir de claves sutiles y, casi más importante, de suspender esas predicciones cuando las claves disponibles no son informativas (Hawkins, 2004). Esa capacidad, que conecta estrechamente el aprendizaje con la inteligencia, depende en parte de predisposiciones innatas, pero, sobre todo, de haber sido sometidos a lo largo de nuestras vidas a retroalimentación fiable y consistente de nuestras propias acciones (Hogarth, 2001). Por tanto, toda tendencia a hacer predicciones o atribuciones generalizadas e independientes de la información disponible no puede ser útil. No lo es el pesimismo, pero tampoco, tal y como intentaré argumentar, el optimismo, ni ninguna otra predisposición a tener expectativas sistemáticas del signo que sean.
Aún por debajo de este estrato limítrofe está una parte muy importante de la Psicología popular, de divulgación y de autoayuda (recordemos, la que más dinero mueve, y a través de la cual la sociedad nos conoce), instalada en ‘qué lindo sería el mundo si tú realmente quisieras’, y que inunda nuestros muros de Facebook y nuestros timelines de Twitter
Y, segundo, confieso que el primer título de este artículo hacía mención a la Psicología Positiva. Pero sería injusto hacer una crítica frontal y global de toda la Psicología Positiva. Entre los psicólogos que encuadran a ellos mismos en esta orientación (¿tendencia? ¿Subdisciplina? ¿Paradigma? ¿Área?) hay muchos con una actitud lo suficientemente escéptica y una preocupación metodológica lo suficientemente desarrollada como para hacer investigación científica de calidad. A ellos, sólo les echaría en cara no hacerse oír con más claridad dentro de su propio medio. Y también podría discutir con ellos sobre la necesidad de que exista una etiqueta para la Psicología Positiva (y su misma entidad epistemológica) y sobre los riesgos de la fragmentación científica, pero no sobre la relevancia científica de su trabajo.
Pero, junto con ellos, una parte importante de la Psicología Positiva, incluidos cargos importantes de asociaciones científicas de gran influencia internacional, parece más preocupada de la promoción de la marca que de la calidad del producto. Quizá como consecuencia de ello, algunos medios de difusión de la Psicología Positiva se han visto especialmente afectados por la presencia de para- o pseudociencia, y algunas de sus referencias fundamentales y más citadas han sido criticadas por no cumplir los requisitos metodológicos exigibles (Coyne, 2014). Entre las limitaciones más frecuentes: la tendencia a confundir correlación con causalidad, un sesgo de publicación evidente a favor de los resultados que concuerdan con las expectativas generales dentro del campo y la escasez de estudios longitudinales y, sobre todo, experimentales, bien controlados. Cuando los estándares metodológicos se elevan, por ejemplo, teniendo en cuenta un rango amplio de posibles factores contaminantes en estudios longitudinales con muestras grandes y bien controlados, muchos de los efectos se debilitan o desaparecen. Así ha ocurrido en un estudio reciente publicado en The Lancet (Liu et al., 2015), con una muestra de 719.671 mujeres (el más amplio hasta la fecha), que muestra que la felicidad no tiene ningún efecto sobre la mortalidad si se controlan las condiciones objetivas que explican tanto la felicidad como la mortalidad. Esto es, no existe una conexión causal directa entre felicidad y mortalidad.
Aún por debajo de este estrato limítrofe está una parte muy importante de la Psicología popular, de divulgación y de autoayuda (recordemos, la que más dinero mueve, y a través de la cual la sociedad nos conoce), instalada en ‘qué lindo sería el mundo si tú realmente quisieras’, y que inunda nuestros muros de Facebook y nuestros timelines de Twitter. El pensamiento positivo que nos bombardea sería sólo un poco enojoso, pero no peligroso, si no fuera porque, responde a una ideología y unas motivaciones económicas concretas (Ehrenreich, 2009), porque hace a las personas responsables únicas de sentirse bien, bajo la amenaza de ser tildadas de tóxicas, porque oculta las verdaderas causas del bienestar o malestar psicológicos, y porque interfiere con las intervenciones serias encaminadas a promover la salud mental y física. (Véase, por ejemplo, la polémica que se ha desatado por la propuesta del Gobierno Británico de facilitar terapia cognitiva a los desempleados, como forma de luchar contra el desempleo).
Puesto que mi postura en relación con los tres estratos ya ha quedado bastante clara, y previendo que el debate podría enconarse, me centraré en la crítica del último. Por razones didácticas resumiré el pensamiento positivo en tres lemas (con los cuales, sospecho, una inmensa mayoría de la población, psicólogos incluidos, estarían de acuerdo): sé optimista, no te rindas nunca, se positivo. Los tres infundados, los tres contraproducentes.
Sé optimista, cuando la realidad lo permita
El optimismo se define como una tendencia estable a pensar que el futuro será positivo. Esta es una definición un poco difusa, y existen muchas fuentes que intentan definir el verdadero optimismo según la ciencia. Por desgracia, he encontrado varios optimismos verdaderos y no he sabido por cuál decantarme. Lo que sí me ha quedado claro es que algunos de los defensores de sus bondades no tienen inconveniente en definirlo como un sesgo, e incluso como irracional (Sharot, 2011), pero insisten en que ese sesgo tiene un valor adaptativo y ejerce de factor protector del bienestar futuro.
Una de las primeras demostraciones del sesgo optimista y su relación con la salud mental fue el descubrimiento de que las personas deprimidas tienen una percepción más ajustada a la realidad del control que ejercen sobre lo que pasa en su entorno. O dicho de otra manera, que las personas no deprimidas perciben tener control sobre cosas que realmente no dependen de ellas (la llamada ilusión de control). Esa demostración llevó a la idea de que las personas deprimidas son más sabias pero más tristes (Alloy & Abramson, 1979). En los últimos años, sin embargo, un análisis más pormenorizado de este efecto ha demostrado que tal diferencia entre personas deprimidas y no deprimidas se debe, fundamentalmente, a que las personas no deprimidas son más activas a la hora de intentar confirmar sus hipótesis, y por tanto, tienen más oportunidades de caer en un sesgo confirmatorio, del que son víctimas tanto unas como otras. Por tanto, malas noticias, la ilusión de control no parece discriminar entre personas con mayor o menor riesgo de depresión (Blanco et al., 2012).
Por supuesto, hay muchas demostraciones de que el optimismo predice a medio y largo plazo un mayor bienestar (Alarcón et al., 2013). El principal problema con estas demostraciones, como ya he comentado, es que es muy difícil atribuir un rol causal al optimismo en ese bienestar futuro y sobre todo, si lo que causa ese optimismo en primer lugar no es precisamente la experiencia previa de eficacia y éxito del individuo, en cuyo caso el optimismo podría ser intermediario del bienestar o un simple epifenómeno, a pesar incluso de tener valor predictivo en estudios longitudinales. Esta última distinción no es baladí, porque es la que justificaría una intervención directa sobre los niveles de optimismo para causar bienestar en el futuro. En otras palabras, si un mero cambio en la forma de percibir el futuro, sin cambiar las condiciones que lo han generado podría provocar resultados positivos. Y ahí, precisamente, es donde la evidencia flojea.
Por otra parte, no escasean en la literatura demostraciones de los peligros del optimismo. Muchas de esas demostraciones provienen de la economía conductual, y permanecen fuera de la órbita de los estudios que utilizan expresamente la palabra optimismo. Esa literatura muestra evidencia, no sólo correlacional sino también experimental, de la existencia de la llamada falacia de planificación, una tendencia casi universal a infraestimar el tiempo que se tardará en completar un plan. Las parejas, por ejemplo, tienden a infraestimar el tiempo que tardarán en conseguir un embarazo (Weinberg et al., 1994) y los políticos tienden a minusvalorar cuánto tiempo y recursos requerirá una obra pública (Flyvbjerg, 2006). En general, las consecuencias negativas de una estimación optimista, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, también se han hecho evidentes (Buehler et al., 2002).Ante esto podría argumentarse que el optimismo eficaz no es el que se refiere al tiempo que se tarda en terminar una tarea (nota: este argumento podría reiterarse sine die), sino al referido al resultado final de esa tarea. En este sentido, se ha hecho recientemente muy popular el trabajo de Gabrielle Oettingen sobre la relación entre fantasías positivas y motivación, aplicado en el ámbito de la promoción de la salud (Oettigen, 2012). Sus resultados muestran que las representaciones positivas del futuro disminuyen la motivación y reducen considerablemente las posibilidades de éxito cuando se tiene la intención de mejorar los hábitos alimenticios, incrementar la actividad física, o cambiar eficazmente cualquier otro comportamiento orientado a una meta. Por el contrario, contrastar la realidad con el objetivo, visualizar los obstáculos que se interponen en su consecución, e idear soluciones para esos obstáculos, mejora notablemente las posibilidades de éxito. Moderar el optimismo hacia una actitud más realista es pues más eficaz que simplemente ensoñar el objetivo. O, en otras palabras, si puedes soñarlo, no necesariamente puedes hacerlo.
No te rindas nunca, o mejor sí
El segundo principio universal del pensamiento positivo es la alergia a rendirse. Esfuérzate hasta que lo consigas, ergo, si no lo consigues es que no te has esforzado lo suficiente. Ups.
Volviendo a la economía conductual, los costes sumergidos (en inglés sunken costs) de una decisión son muchas veces invisibles. Me he comprado unos zapatos chulísimos que me han costado un riñón, pero si no acepto que me hacen daño, puedo seguir manteniendo la fantasía de que no desperdicié el dinero, simplemente lo invertí. Mientras tanto, los zapatos siguen ocupando un valioso espacio en el armario o, peor, me los sigo poniendo a pesar de que me destrocen los pies.
Asunto banal el del coste sumergido de los zapatos, pero no tanto cuando pensamos en aquellas empresas personales cuyo mantenimiento sigue incurriendo en costes significativos (en términos de tiempo, de esfuerzo y de dinero) mientras no las abandonamos, a pesar de que, llegado un punto, está claro que los costes futuros (que son los que realmente importan) son mayores que los potenciales beneficios. Por tanto, tal y como mantiene Stephen Dubner, uno de los autores del exitoso libro Freakonomics, “rendirse es bueno, y deberías hacerlo más a menudo”. Tal y como comentaba en la introducción, tomar buenas decisiones es discriminar de forma precisa si los beneficios futuros de una decisión superan su coste, y entre los costes, no debemos olvidarlo, están los derivados de no tener más tiempo para hacer otras cosas más agradables o provechosas.
No rendirse nunca, por otra parte, es primo hermano de aspirar siempre a lo mejor. Pon todo tu esfuerzo, todo el tiempo que sea necesario, en conseguir lo mejor y sólo lo mejor. Las personas que no se conforman con la segunda mejor opción reciben el nombre de maximizadores (Schwartz, 2004), frente a los satisfactores que serían aquellas personas que se conforman con la primera opción que encuentran que satisface unos mínimos previamente establecidos, sin preocuparse de si habrá en el mercado una opción mejor. Las propiedades psicométricas de la escala de maximización-satisfacción son razonablemente aceptables, lo que demuestra que responde a un rasgo latente más o menos estable. Para no caer en la falacia de la causalidad no diré que las puntuaciones cercanas al extremo de maximización causan menor bienestar. Simplemente diré, que maximizar correlaciona significativamente con niveles más bajos de satisfacción vital (Roets et al., 2012). Aún así, mi consejo, más allá del de Dubner (ríndete más a menudo), sería ríndete antes, al menos antes de haber obtenido el mejor resultado posible si el coste es mayor que el beneficio. Da igual lo que hayas invertido hasta ahora, aún estás a tiempo de rendirte.
Sé positivo, o no tanto
Por último, el mantra entre los mantras: ten una actitud positiva (así, a lo bruto). ¿En qué se traduce exactamente eso? Si no significa solamente ser optimista sobre el futuro, debe ser también cambia el sentido de tus emociones, de negativas a positivas.
En Psicología, las habilidades para modular las emociones se denominan estrategias de regulación emocional. Suponen un área de enorme importancia en casi cualquier ámbito aplicado, y se definen como “el conjunto de procesos mediante los cuales influimos en qué emociones experimentamos, cuándo las experimentamos, o cómo las experimentamos” (Zarolia et al., 2015). Insisto, las habilidades de regulación emocional son un ingrediente fundamental de la salud mental. Su importancia es central. ¿Dónde se comete pues el error? Cuando entendemos que regular adecuadamente las emociones es reducir su valor negativo, esto es, hacerlas simplemente menos desagradables. Esa tendencia es tan acusada que las escalas para medir estrategias de regulación emocional sólo suelen incluir aquellas que utilizamos para manejar las emociones negativas como la ansiedad, la tristeza o la ira. Existe pues un sesgo a pensar que las emociones negativas necesitan ser reguladas y las positivas no. Ambas suposiciones son falsas y para apoyar mi información me basaré –perdonadme el egocentrismo— en nuestras propias investigaciones.
Sabemos que una dimensión importante de la impulsividad es la urgencia positiva, la tendencia a perder el control sobre los propios impulsos (e incurrir en comportamientos de riesgo o poco saludables) cuando se está bajo la influencia de una emoción positiva. La urgencia positiva correlaciona con medidas de inflexibilidad en el aprendizaje, con el uso abusivo de internet y el consumo de alcohol, y con el juego de azar problemático (Billieux et al., 2010). Estos datos sugieren, que el entrenamiento de habilidades emocionales dirigidas al control de comportamientos impulsivos debería incluir también las habilidades para controlar e incluso disminuir las emociones positivas, al menos en ciertos contextos. Y, a la inversa, también deberíamos desterrar la idea de que las emociones negativas deben rebajarse sistemáticamente. Sentirse mal es absolutamente necesario. Por ejemplo, unos niveles de ansiedad adecuados nos protegen del riesgo de cometer actos perjudiciales.
En el caso del juego patológico (un tema en la que llevo algo de lectura adelantada), uno de los principales problemas al que nos enfrentamos es que las pérdidas monetarias no tienen el impacto emocional que deberían. En un estudio en vías de publicación y que presentaremos en breve aquí, hemos observado que los jugadores patológicos usan con más frecuencia que los controles ciertas estrategias de regulación emocional que suelen considerarse adaptativas (por ejemplo, la refocalización positiva, que equivale, casi exactamente al consejo habitual de “ver el lado positivo de las cosas”). Es más, los jugadores que hacen más uso de las estrategias refocalización en la planificación y poner en perspectiva, también teóricamente adaptativas, son menos capaces de valorar adecuadamente el dinero que pierden, sufren el juego patológico con mayor gravedad, y son más tendentes a tener ideas distorsionadas de sus posibilidades de ganar y de controlar el resultado del juego. Estos resultados están en concordancia con otros estudios que demuestran la importancia de conservar los sentimientos de displacer asociados a las emociones negativas, para que estas cumplan la función para la que están biológicamente diseñadas (Cristea et al., 2012).
Conclusión
Como adelantaba, mi intención no es confrontar la Psicología Positiva en su conjunto, sino hacer patente la deformación que el pensamiento positivo –como corriente más amplia– está provocando en la Psicología y, dentro de ella, de forma especialmente severa en la Psicología Positiva.
Los riesgos de esa deformación son evidentes: el primero es el peligro de sustituir las intervenciones efectivas para mejorar el bienestar de los ciudadanos por intervenciones buenistas basadas en correlaciones potencialmente espurias y, por tanto, de poca eficacia.
Los riesgos de esa deformación son evidentes: el primero es el peligro de sustituir las intervenciones efectivas para mejorar el bienestar de los ciudadanos por intervenciones buenistas basadas en correlaciones potencialmente espurias y, por tanto, de poca eficacia. Algunas de esas intervenciones, por ejemplo la promoción de la autoestima en el ámbito pedagógico, se han hecho muy populares, pero la ciencia que las sustenta es débil, y es poco probable que tengan un efecto significativo en medidas de éxito y satisfacción futuros.
El segundo es culpar a las personas de su propio sufrimiento. La carga de la obligación y el fracaso en conseguir cumplir con las expectativas que se derivan de tal obligación son, sobre todo, una fuente de sobreesfuerzo y frustración. Por otra parte, es inaceptable que un psicólogo acepte y use la etiqueta de persona tóxica o persona vírica. Cada vez con más frecuencia, los terapeutas se encuentran con clientes que se identifican a ellos mismos como tóxicos por haberse identificado con esa descripción de persona dañina para los demás: una descripción que carece del más mínimo rigor científico, y para la que no hay ningún instrumento que permita corroborarla. El único instrumento que permite detectar a las personas mal llamadas tóxicas es la propia intuición, es decir, los propios prejuicios. Uno de los principales avances de la Psicología fue interiorizar que el sufrimiento no es una cuestión de actitud, sino que está fundamentado en la historia del individuo, y difícilmente puede desaparecer (suponiendo que el sufrimiento siempre debería desaparecer) sin cambiar las circunstancias que lo sustentan. El pensamiento positivo, por tanto, contribuye directamente al estigma de la enfermedad mental y de otras enfermedades que han sido convertidas, en el imaginario colectivo, en enfermedades psicosomáticas. En un caso extremo, se ha llegado a afirmar que contraer o curarse de cáncer, depende significativamente de tener una adecuada actitud, positiva, hacia la enfermedad. Esa falacia ha alcanzado la magnitud suficiente como para que las asociaciones de lucha contra el cáncer se hayan visto obligadas a hacer campaña para desmentirla.
El tercero se sitúa al nivel de políticas públicas, y tiene connotaciones económicas e ideológicas. Colocar la responsabilidad del bienestar del propio individuo en factores internos y, por tanto, intentar intervenir sobre esos factores internos, por ejemplo, para mejorar la empleabilidad, mejorar la salud o incrementar el rendimiento, implica olvidar e infrafinanciar el abordaje de las causas objetivas y externas que, sin duda, tienen una influencia (en términos científicos, un tamaño del efecto) mucho mayor. Cargar de responsabilidad al individuo significa descargar a la sociedad y ahorrar costes a la administración: una postura defendible pero que hay que defender de forma consciente.
*Tomado del portal Rasgo Latente
Anuncios.
Anuncios.