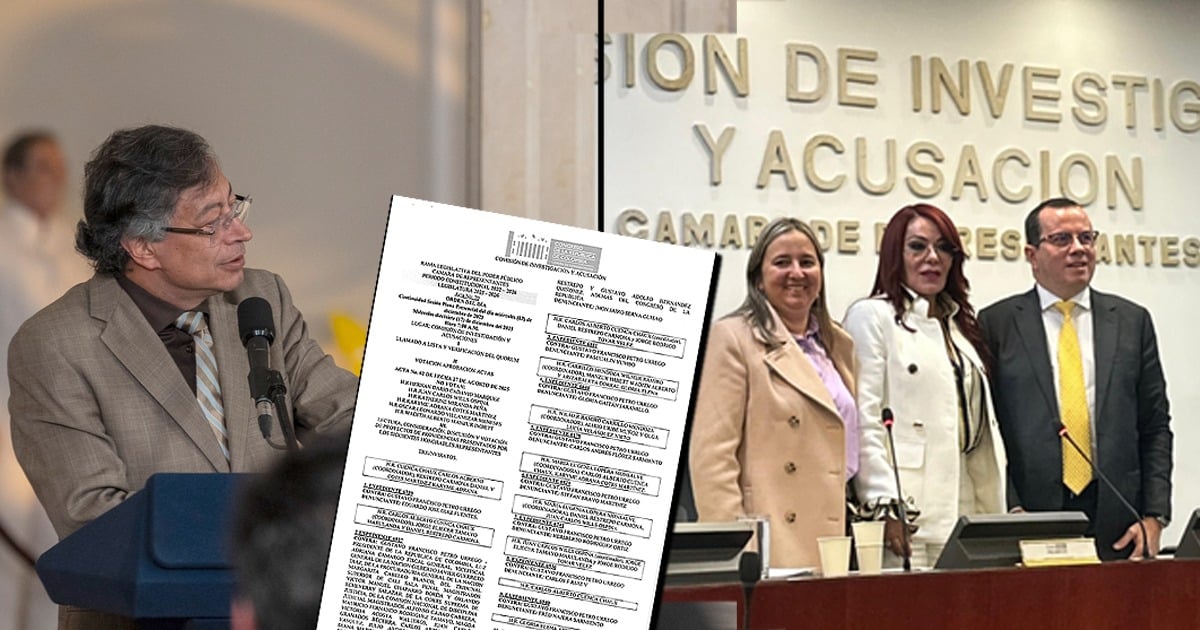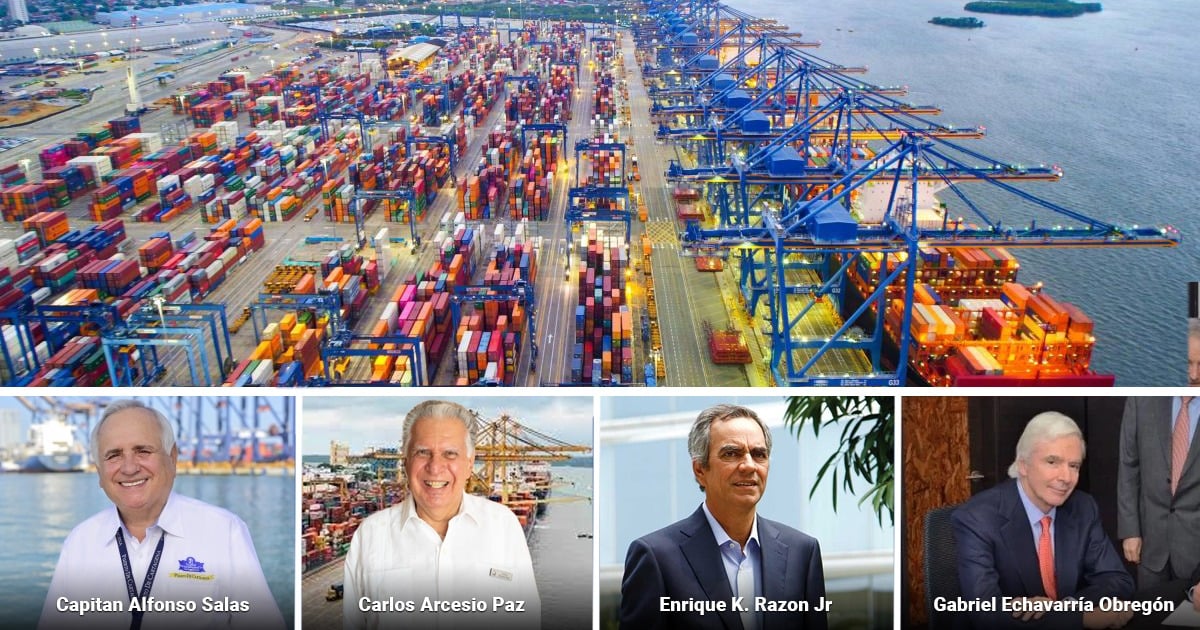Cuando Nadiezhda Henriquez se encontró por primera vez con Hernán Giraldo, el hombre que asesinaría a su padre, lo que vio fue su mejor lado, casi benigno, el de una autoridad local. Entonces era profesora y apreciaba que Giraldo resolviera conflictos entre su pequeña escuela y los pescadores que la utilizaban para almacenar su material.
También se dio cuenta de su lado más siniestro. Perdió a sus tres alumnas cuando su madre las envió lejos para protegerlas de la voracidad del Patrón. “Ya comenzaba a violar niñas”, recuerda.
Como un señor feudal, Giraldo ejercía “una especie de derecho de pernada” sobre las niñas de la región, según un oficial de seguridad colombiano que no está autorizado a hablar con la prensa.
“Las personas buscaban acercarse a Hernán Giraldo y llevaban a sus hijas o le facilitaban que pudiera tener relaciones sexuales con sus hijas porque era la forma de salvaguardar su vida, porque mientras tengas vínculos con el jefe, te sientes protegido”, dijo el funcionario.
Durante el proceso de Justicia y Paz, aceptó la responsabilidad de 35 actos de violencia sexual, algunos cometidos por sus subordinados, incluida la violación de 11 menores de 14 años.
El único que le hacía frente era el activista Julio Henriquez pero un día desapareció. Desde el mismo momento que inspectores de la policía llegaron a este lugar para investigar la desaparición de Julio Henríquez, se encontraron con un muro. “Desde el momento de nuestra llegada hasta la partida, se percibe la ley del silencio que impera allí”, dice un informe de la policía.
La mujer de Henríquez y su hija mayor se habían enfrentado a los mismos miedos cuando huyeron a toda velocidad hacia el pueblo después de recibir la llamada en la que se les informó que había sido secuestrado. “Déjalo ir”, les dijeron. Eso enfureció a Nadiezhda Henríquez, quien ahora es abogada de derechos humanos.
“Bueno, me matarán algún día, pero no es por miedo”, dijo durante una entrevista en Bogotá.
Su padre tampoco tenía miedo, explica, era un defensor de la naturaleza, decidido a trabajar junto a los campesinos y pescadores para retomar el control de la región de manos de los traficantes. En su propia finca, muy extensa, estaba creando una reserva natural, plantando árboles indígenas y arrancando la marihuana y coca que plantaban sin su consentimiento. No era moralista ni estaba contra las drogas, pero le preocupaba la deforestación que causaba el cultivo de coca, según recuerda su hija.
El pasado de Henríquez lo convertía en objetivo, según los documentos de la justicia colombiana. Giraldo defendió ante el tribunal que no tuvo nada que ver con el crimen, pero que había dado órdenes a sus hombres de que “todo lo que oliera a subversión fuera eliminado en esa zona”.
Henríquez había sido miembro de la guerrilla del M-19 aunque se había beneficiado de una amnistía concedida 17 años antes de su muerte. Su nuevo activismo (acababa de crear una organización no gubernamental llamada Madre Tierra) era una amenaza real, de aquí y ahora, según el testimonio del exparamilitar Carmelo Sierra.
“Es obvio que el señor Hernán no compartía eso, lo que el señor le estaba planteando a los campesinos, porque él es cultivador de coca y porque al invadir sus terrenos es motivo suficiente para matar a alguien”, dijo Sierra ante el juez. “La mafia no perdona”.
Sierra dijo que Giraldo envío a uno de sus hijos, el Grillo, para entregar un aviso: “Deja la ciudad o atente a las consecuencias”. Pero Henríquez no lo hizo. Así que siete de los hombres de Giraldo se alistaron una mañana, se vistieron de civiles y se encaminaron a la montaña para “hacer desaparecer al señor de la ONG”.
“Sinceramente, no sé qué pasó con él”, testificó Sierra. “Yo no sé si lo degollaron o lo descuartizaron. No sé cómo sería la muerte de él ni dónde lo enterraron”.
Ocho meses más tarde, agentes de la lucha antidrogas que investigaban las actividades de Giraldo fueron asesinados junto con un grupo de turistas y un empleado del hotel en el que se alojaban en la playa. Eso provocó una importante operación antinarcóticos y una guerra entre los paramilitares en la que el “Frente de la resistencia” de Giraldo fue derrotado por otro señor de la guerra, Rodrigo Tovar-Pupo.
En 2005, Giraldo y Tover-Pupo fueron acusados en Washington de conspirar para fabricar cocaína y enviarla a Estados Unidos. Según los fiscales, ellos y sus aliados estaban implicados en el envío de miles de kilos de cocaína que dejaron el norte de Colombia en lanchas rápidas con motores y combustible adicionales.
Un año más tarde, Giraldo —de mala gana, según las autoridades locales— dejó las armas en el proceso de paz con los paramilitares; 597 de sus hombres entregaron 73.000 cajas de munición.
En 2007, su abogado entregó las coordenadas que llevaron a las autoridades hasta los restos de Henríquez en una fosa común. Su hija Nadiezha asistió a la exhumación con su madre. Fue un momento esperado tras años de incertidumbre.
“Nunca pensé en que lo encontraría como lo encontramos: en una tumba del monte, todo tan verde, bajo un árbol, cerca de arroyos que se vuelven ríos, con el musgo y la piedra de la Sierra Nevada”, declaró Nadiezha como parte de su testimonio el jueves. “Con las manos amarradas atrás y dos tiros de gracia en la cabeza, con una ropa que no era de él, sin un zapato, sin un pie, sin parte de su boca. Solo huesitos”.
La familia de Henríquez no creía en el proceso de Justicia y Paz y presionó para que Giraldo fuera juzgado por la desaparición forzada ante una corte ordinaria. En 2009, después de su extradición, se le condenó en ausencia a 38 años y medio en prisión y a pagar una reparación de mil gramos de oro, unos 43.000 dólares.
Pero eso está fuera del alcance de la justicia colombiana. Así que la familia decidió viajar a Estados Unidos para pedir justicia.
Pocos meses después de que Giraldo llegara a Estados Unidos, fue transferido a la prisión de Northern Deck, donde cumplen condena traficantes mexicanos, pandilleros centroamericanos, yihadistas y combatientes colombianos de bandos enfrentados. Según Hull, el director del penal, se llevan bien.
Casi todos tenían abogados defensores. Pero Giraldo decía que su familia era pobre y que “un amigo” era quien asumía el coste de su defensa en Estados Unidos. Las tarifas pueden ser altas: un documento del caso de Tovar-Pupo revela que pagó a su abogado 390.000 dólares.
A las hermanas Henriquez les llevó casi ocho años conseguir que Estados Unidos las aceptara como víctimas para poder participar en el caso de Giraldo. Sus abogados adoptaron un enfoque nuevo al argumentar que la ley de derechos de las víctimas de 2004 es aplicable. Explicaron que aunque Henríquez era una víctima extranjera de un crimen cometido en el extranjero, su crimen fue consecuencia de la trama de narcotráfico en la que participaba y de la que se declaró culpable.
El Departamento de Justicia no estuvo de acuerdo y no intercambió opiniones con los Henríquez sobre las decisiones del caso ni les informó de los pasos del procedimiento.
La familia permaneció en la más completa oscuridad porque el Departamento de Justicia hizo que el juez sellara los archivos del caso, así como la moción en la que solicitaba esa restricción de información. No fue hasta que un comité de periodistas por la libertad de prensa presentó una demanda el año pasado, que se abrió el legajo del caso Giraldo.
Aunque el juez denegó en un principio que los Henríquez fueran víctimas, cambió de opinión después de que una corte de apelaciones le pidiera que lo reconsiderara: “Creo que los peticionarios han establecido que su argumento de que si no fuera por la implicación del acusado, el fallecido no habría sido asesinado”.
Feitel, abogado de Giraldo, considera que los Henríquez son “falsas víctimas molestas que ladran a espaldas de mi cliente”, se enfadó. Visto con perspectiva, Paul Cassell, quien fue juez federal y es experto en derechos de las víctimas, dijo que los casos de narcotráfico suelen tratarse como casos sin víctimas. “Esto crea un precedente real”, dijo. Podría tener consecuencias para capos violentos como Joaquín Guzmán, el Chapo, cuya extradición ya ha sido aprobada por México.
Después de la vista judicial de marzo del 2016, Altholz llamó a las hijas de Henríquez a un aparte fuera del edificio de los tribunales. “Ganamos”, dijo. “Ganamos”.
A la familia Henríquez no le gusta hablar de los avances en el caso porque despierta de nuevo una sensación de dolor. “Somos como esos muñequitos de goma de un botoncito y se desbaratan”, dijo Bela Henríquez. “Pero fui contenta”. Nadiezhda fue más cauta.
“Los derechos son meramente procesales”, dijo. “Tiene su sentido pero también es bastante limitado en lo que está internacionalmente reconocido a las víctimas como su derecho: verdad, justicia y reparación”.
Dijo que durante la persecución de estos paramilitares, el gobierno de Estados Unidos se implicó en “negociaciones sobre justicia, y eso no es justicia”. Se centraron en el daño causado a Estados Unidos y no “en lo que nos hicieron”.
Si se desmanteló en realidad a los paramilitares y qué papel jugaron las extradiciones, es un asunto a debate en Colombia. Pero las bandas criminales son consideradas sucesoras formales de los paramilitares en el acuerdo de paz actual.
Cerca de Santa Marta, el estallido más reciente de violencia neoparamilitar sucedió a finales de 2013. Cientos de civiles tuvieron que dejar sus pueblos durante un enfrentamiento entre el Clan Giraldo y un grupo rival que duró cuatro meses y dejó cientos de muertos. Desde entonces, los parientes de Giraldo luchan entre ellos por el control.
Ahora, cuando el pasado viernes 3 de marzo Hernán Giraldo fue condenado a 16 años de prisión, las hermanas Henríquez respiran un poco más tranquilas aunque saben que está lejos de haberse hecho justicia con el asesinato de su padre.
Anuncios.
Anuncios.