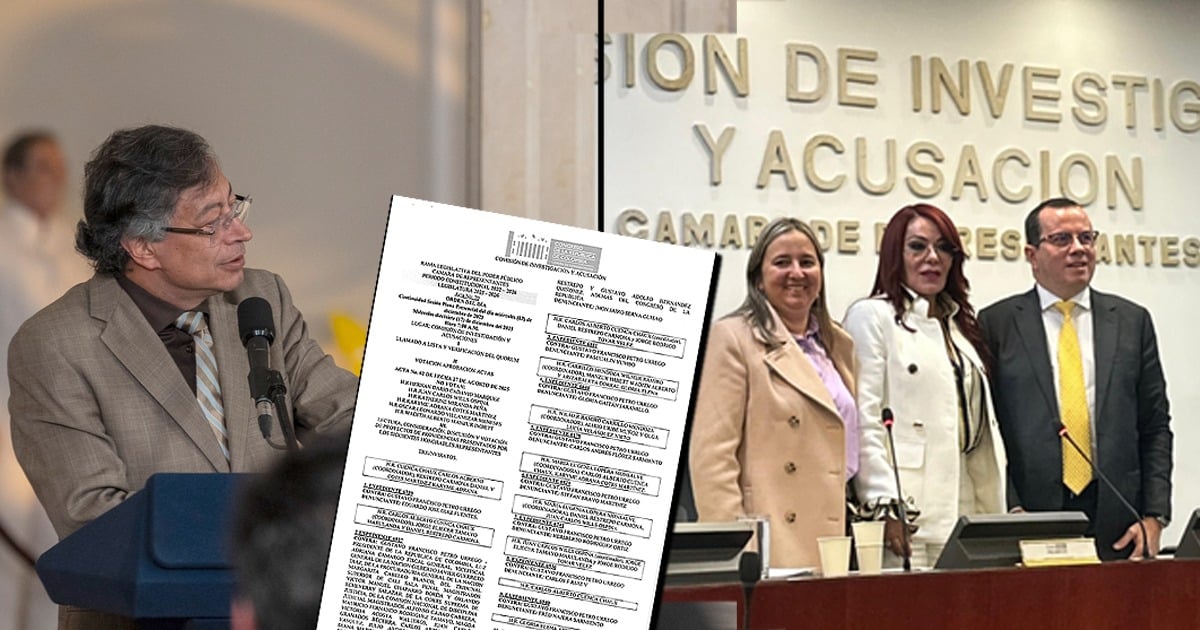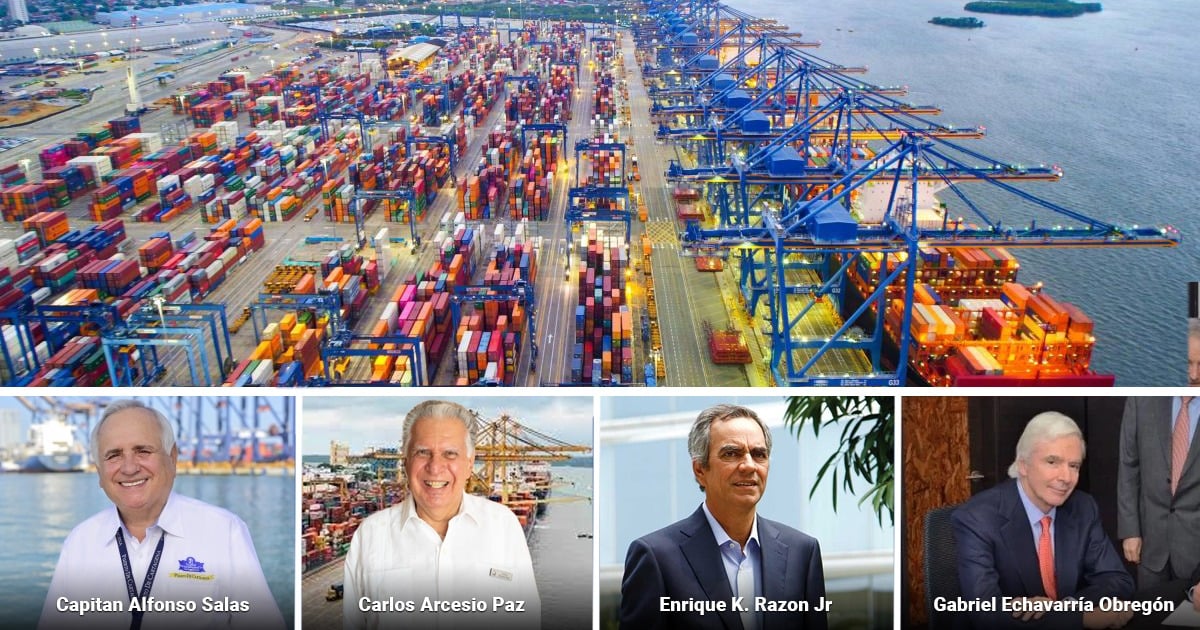A Jorge Briceño, El Mono, el sobrenombre le quedó para para toda la eternidad. Contaba él mismo que en sus primeros años en filas, cuando alguien lo llamaba por su nombre, solía responder con una voz espontánea, ¡Joy! Aquella interjección campesina fue suficiente para que sus compañeros terminaran llamándolo Jojoy, creándole entonces el sobrenombre con el que lo conocería el mundo entero y cuya sola mención estremecía de horror a sus enemigos.
El mes de septiembre del año 2010, el cerco militar que el Ejército Nacional tenía tendido en torno al Mono Jojoy, estaba elevado al nivel más alto. Algunas expresiones militares o policiales derivadas de alguna cartilla de contrainsurgencia norteamericana, asignaban a las FARC un lenguaje que en la organización jamás se empleaba. Como eso de los anillos sucesivos de seguridad.
En las FARC se habló siempre de dispositivo de defensa y en todo caso nunca se pensó como una serie de círculos en torno a alguien. Me atrevo a pensar que para El Mono aquello era un modo particular de hacer la guerra. Unas ocho compañías móviles, unidades de un poco más de cincuenta combatientes, se hallaban ubicadas a la espera de la tropa en ciertos pasos.
Los bombardeos cambiaron muchos hábitos de defensa en las Farc. En los campamentos había que cavar largos fosos de comunicación, trincheras que podían superar los cien metros de largo, con pozos para tiradores cada diez metros. Era increíble cómo las muchachas y muchachos construían todo eso en unas cuantas horas. Existía la conciencia de que para sobrevivir, era necesario aprender a vivir como los topos.
La vida merecía saltar a la trinchera cuantas veces fuera necesario en una noche, así que se aprendía a dormir con un ojo abierto y con las botas puestas. Las maniobras de entrenamiento se cumplían con frecuencia cotidiana. En los días previos a la noche del 21 de septiembre del 2010 fueron numerosos los combates por tierra y los bombardeos producidos en los alrededores.
Todos vivíamos con la tensión de un nuevo ataque en el momento más inesperado. El Mono insistía en realizar la reunión de mandos del Estado Mayor del Bloque Oriental, en el mismo campamento donde se había ubicado mes y medio atrás. Este nuevo lugar se hallaría a trescientos metros de su anterior campamento, en el que también había permanecido seis semanas.
El sobrevuelo de aeronaves era permanente en horas del día y de la noche. Avionetas exploradoras recorrían la serranía, explorando cuadrícula por cuadrícula una zona determinada. Era normal que al terminar de oírse una hacia el sur, volviera a escucharse una nueva que llegaba del el norte. A veces llegaba la marrana, un hércules gigante, que sobrevolaba y ametrallaba antes de irse.
Varios mandos le propusieron a El Mono cambiarse de lugar. Su respuesta siempre fue la misma. Él no necesitaba mandos que lo llenaran de miedo, sino mandos de temple, dispuestos a apoyarlo y cumplir sus órdenes. Llevaba dos años en esa serranía, haciendo frente a numerosos desembarcos y bombardeos. Se combatía con el enemigo, se lo repelía y luego se movían a otro lugar.
De allí no iba a salir corriendo. Ni cargado en hamaca como un enfermo. Saldría caminando, cuando él mismo lo juzgara conveniente. Sus problemas con la diabetes y más recientemente con el nervio ciático habían conseguido tumbarlo al lecho durante muchos días. Apenas comenzaba a recuperar torpemente su movilidad física. Vencer la adversidad era un motivo de orgullo para él.
Cuatro años atrás, en Repartos, alto Guayabero, la aviación había sorprendido una concentración grande de guerrillas que comandaba él mismo. Mientras la numerosa muchachada buscaba afanada como ponerse a salvo en un sitio sin trincheras, El Mono permanecía de pie observándolo todo y lamentando con voz calmada que la tropa iba a dejar sin equipos a sus muchachos.
Xiomara Patascoy, una de sus tropas más fieles se le lanzó encima y consiguió tumbarlo, exigiéndole a gritos que se protegiera él mismo. El Mono Jojoy no era precisamente el tipo de mandos que salía a esconderse de primero. Antes de retirarse esperaba de pie a que toda su gente se encontrara a salvo. Por eso perdió la vida esa madrugada del 22 de septiembre.
Cuando a las 2 y treinta de la tarde anterior puso fin a la reunión del Estado Mayor que se cumplía en el aula de su campamento, advirtió a todos que tenía conocimiento de que esa noche se sobrevendría otro bombardeo y desembarco enemigo. Les recomendó instruir al personal al respecto y estar muy alerta. No se sabía cuál de los campamentos sería el bombardeado.
Pocos minutos antes de las dos de la mañana se oyó pasar en lo alto un avión comercial. Al menos el ruido de su motor era idéntico, y los guerrilleros eran expertos en distinguir los aviones de guerra de los civiles. Sospechosamente, unos cinco minutos después volvió a escucharse pasar el mismo avión. Muy extraño, nunca pasaban por allí dos aviones comerciales en un plazo tan breve.
De un momento a otro el avión comercial pareció frenar en el aire y se oyó como transformaba su rugido por el de una nave en picada a toda velocidad. En ese momento se tuvo la certeza de que era un bombardero. Apenas hubo tiempo de saltar a la trinchera y entonces se oyó el avión girar de nuevo arriba tras descargar su ramillete de bombas. El estampido fue colosal.
Una tras otra habían estallado varias bombas en cuestión de un segundo. En un instante se escuchó el rugido de otro avión de guerra que una vez estuvo justo encima de la vivienda oficina de El Mono volvió a soltar su aterradora carga. Como si se tratara de la repetición de un video, la escena volvió a darse una y otra vez. El bombardeo se amplió a toda el área circundante.
La noche de luna llena completó su iluminación con luces de fantasía. Los chispazos, igual que los rayos que estallan en las tormentas, iluminaban el entorno antes de que se oyeran las aterradoras explosiones. De pronto se oyó el ruido de las armas que desde tierra atacaban la aviación. De todas partes caían palos, ramas y tierra que volaban veloces en cualquier dirección.
A las explosiones y al plomo dirigido a los aviones, sucedía de repente un silencio angustioso. Hasta que volvía a escucharse el rugido del nuevo avión que se aproximaba. A ese peligroso juego que podían oír desde sus trincheras los guerrilleros refugiados, se agregó unos minutos después el de las hélices de los helicópteros que llegaban a ametrallar.
Las ráfagas sucesivas iluminaban como hebras de fuego el firmamento. Y las balas punto cincuenta se estrellaban contra el suelo en los alrededores de las trincheras. Varias hectáreas de montaña espesa habían sido derribadas con las bombas. Ahora se trataba de aniquilar a cualquiera que intentara moverse o correr por entre aquella palizada.
Sin embargo, al amanecer, fueron saliendo a los distintos senderos grupos de guerrilleros embravecidos. Escuadras, guerrillas, compañías cuyos integrantes al encontrarse intercambiaban sobre su experiencia y la presencia enemiga en el área. Pronto se fue diseñando la respuesta organizada. Era obvio que se había producido desembarco de tropa.
Nadie podía dar razón exacta de El Mono. La muchacha que prestaba guardia al pie de caleta, aseguraba haberlo visto tras el primer estallido. Ella había caído sentada en el hueco de 3 por 4 metros en cuyo suelo estaba la cama de El Mono, a dos metros de profundidad, una trinchera corriente, sólo que mucho más grande que las habituales.
El camarada había llegado hasta ella y la había ayudado a ponerse en pie. Le aconsejó ir hasta su caleta y sacar su equipo. Ella corrió animada por él y lo escuchó dirigirse a Xiomara Patascoy, Diana y Quino, indicándoles que había que sacar solo lo más necesario. En cuanto ella alcanzaba su caleta y su trinchera, oyó un nuevo estallido de bombas a su espalda.
Aquel lugar desapareció en cuestión se segundos. Nadie sabía qué había sido de El Mono. Todos creíamos que había logrado salir a salvo y que en cualquier instante nos comunicarían dónde se hallaba. Pero fue inútil. Las noticias comenzaron a radiar desde la noche siguiente la noticia. El Presidente Santos la confirmó a la mañana siguiente.
El Mono había muerto y el Ejército había conseguido evacuar su cadáver como prueba. El espectáculo circense de sus restos expuestos volvió a confirmar una táctica. Cuántas veces fuera posible revictimizar al caído había que hacerlo. Matarlo una y otra vez a los ojos de todos serviría de escarnio. La superioridad demostrada con la exaltación de la vileza.
Ocho años después, firmado el Acuerdo de Paz de La Habana, cuando se anuncia por el partido FARC la celebración de un pequeño homenaje en memoria de Jorge Suarez Briceño, El Mono, la respuesta que proviene del poder y los medios es histérica y escandalosa. Da la impresión de que temen no haber conseguido su propósito. Hay que seguir matándolo hasta el fin.
Anuncios.
Anuncios.