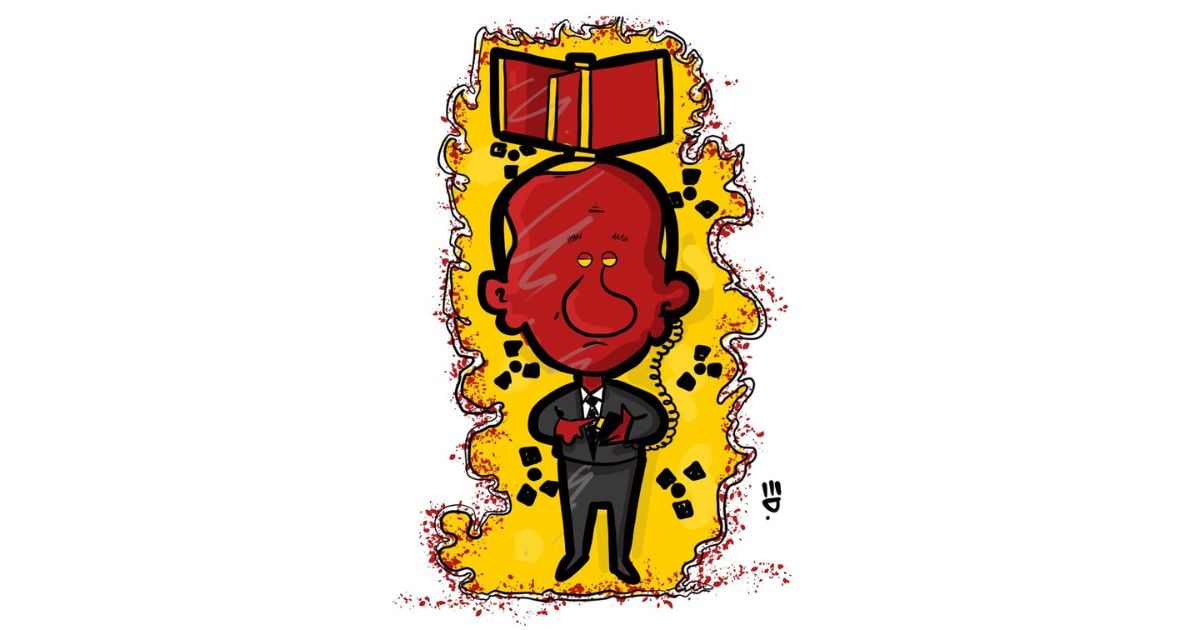Alguna vez en mis días de niñez, escudriñando entre letras, vi un pequeño artículo de la RAE el cual me mantuvo cautivo, pues señalaba que la palabra "amor" era la que utilizábamos los hispanohablantes con mayor frecuencia.
Desde aquel entonces sucumbió en mí un sentimiento por encontrar la connotación perfecta y más elocuente de la misma.
Con aquel gran espíritu, que fuera causal de envidia de un gran investigador, indagué entre letras y los saberes de los mayores, porque para aquel entonces internet no figuraba aún en el diccionario, ni mucho menos en la jerga de los míos.
Luego del accionar del Dios Cronos, aquel pequeño buscó otros espacios y sumó la concepción que daba la literatura, el cine, la música, el arte, la historia y la religión. Así dio por entendido que todas estas terminaban por afirmar que el amor es un estado de limerencia e inefable del ser humano.
Después, en una tarde de arreboles, resultó por concluir que cada manifestación de ese inconmensurable sentimiento es única y debe tener su propio significado, ya sea por lo terrenal ó etéreo; pero a la vez que el amor siempre debe estar estrechamente ligado a la elocuencia y debe ser una especie de ademán, que lo que está en el sentir sea lo que salga a deslumbrar en el día a día.
El amor no se debe buscar, pero debemos trabajar de sol a luna para ser merecedores de tal afecto por parte del prójimo o el supremo.