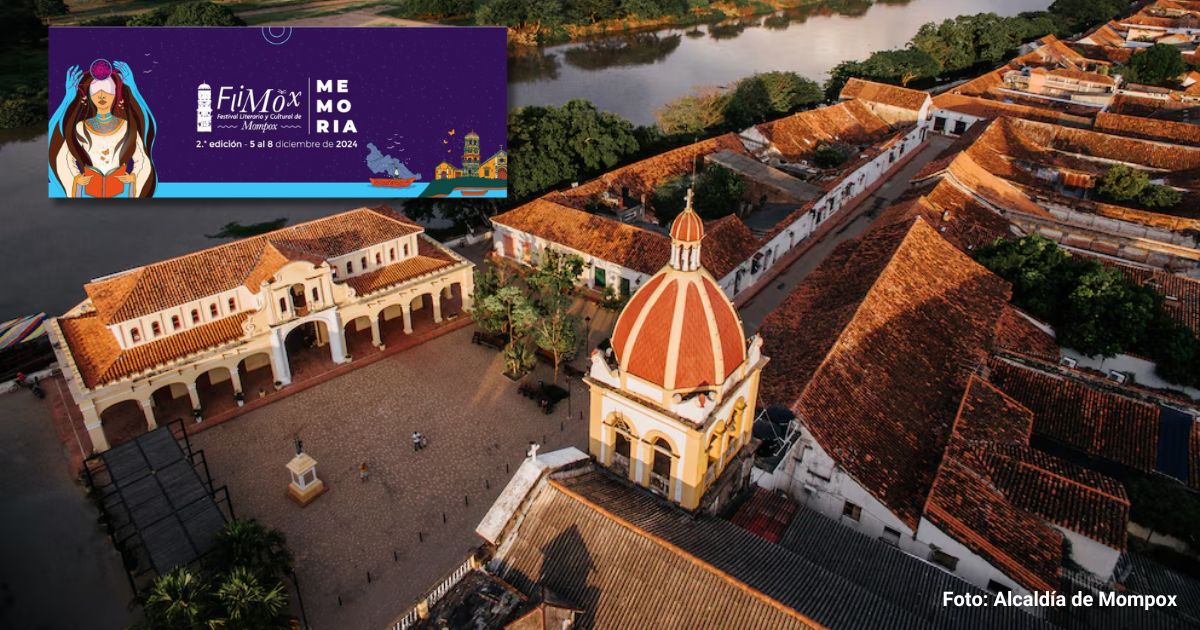El apóstol San Juan escribió en su evangelio: “Porque así demostró Dios su amor al mundo, dando a su Hijo único, para que tenga vida eterna y no perezca ninguno de los que creen en él” (Juan 3, 16). Esta experiencia del amor de Dios en Jesucristo como don para el mundo y su consecuencia de la divinización de los verdaderos amantes, los que entregan la vida, fue lo que San Ignacio de Loyola vivió y lo que trató de enseñar mediante sus ejercicios espirituales. Esta misma experiencia del amor que diviniza y se diviniza al entregarse sin condiciones también la tuvo el hermano querido y amigo entrañable Gabriel Izquierdo Maldonado, jesuita, sacerdote, apóstol de la vida y profeta de la paz.
La revelación de esa experiencia nos la entrega en un texto poco conocido, que tal vez sin pretenderlo, nos legó como su testamento espiritual. Esa conmovedora pieza que resulta autobiográfica es el capítulo que Gabriel escribió para el artístico volumen titulado Santiago Páramo y la Capilla de San José. Como bien saben muchos de ustedes, la restauración de la iglesia de San Ignacio en el centro de Bogotá fue la obsesión de Gabriel en la última parte de su fecunda vida entre nosotros. Y la Capilla de San José fue el primer paso en esa restauración que él soñaba coronar y que era la razón por la que no quería irse todavía al encuentro definitivo con su verdadero amor, a pesar de que cuando recibió la noticia de su enfermedad terminal respondió como el fiel servidor y con una profunda paz: aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Aunque apenas tenía una idea aproximada de lo que le iba a costar esa voluntad, él estaba listo, como jinete ignaciano, a partir a donde Dios lo enviara.
En ese capítulo Gabriel vierte toda su espiritualidad: su mística y su estética, su ética y su teología. El libro es una bella edición sobre la obra artística del Padre Jesuita Santiago Páramo. Pero el capítulo escrito por Gabriel es, en realidad, su versión personal de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola como él los practicaba, junto con su admirada narración de la historia de la Compañía de Jesús, a la que amó con un afecto filial imponderable y tierno.
Ya en el título mismo del capítulo transparenta de manera inequívoca sus sentimientos y sus deseos: en todo amar y servir, frase con la que San Ignacio en sus ejercicios nos enseña qué significa una entrega total a Dios y que Gabriel abraza como lema de su vida. La entrega total llegó a ser para Gabriel un hábito que se traducía en el entusiasmo y el optimismo con que emprendía todos sus trabajos mirados como servicio de amor: desde la celebración de la misa parroquial hasta sus conferencias de paz. Su descripción exultante de la importancia de vender en Barranquilla los huevos del gallinero parroquial de Manatí no era menor que la fogosidad con que defendía los derechos de los campesinos en sus debates en el Instituto Pensar, de la Universidad Javeriana. Las medias tintas no existieron en su lenguaje.
El capítulo referido tiene seis subtítulos pero solo me detendré en dos: el primero y el final. El primer subtítulo, al igual que el título, también lo tomó Gabriel de los ejercicios espirituales: encontrar a Dios en todas las cosas. En él nos deja entrever la clave de su entusiasmo y optimismo. Esta frase de San Ignacio, nos cuenta Gabriel con sus propias palabras, “es lo que a él lo proyecta en una dinámica de contemplación en la acción: el amor y el servicio. El amor a Dios se encuentra en Jesús, en los demás, en la naturaleza, en el actuar y devenir del mundo”. Es el retrato del contemplativo en la acción. Es un selfi de su actuar y sus motivos.
Y a renglón seguido nos aclara lo que significa para él el servicio: “La voluntad de Dios, que si bien sabemos se manifiesta en Jesús, debe ser descubierta en el espacio humano donde el Señor está presente, labora, llama, sufre, es excluido. La tarea del que ama es buscar, creer, investigar, explorarlo todo para encontrar en todo, la acción de Dios, que es su amor, y hacerlo patente. Es construir lo inconcluso en la vida personal y social, haciendo aparecer ahí el don de Dios oscurecido por el mal, la corrupción, la indiferencia, la explotación y el odio. La obsesión de Ignacio, de sus seguidores los jesuitas y de los que participan de su espiritualidad es hacer visible la gloria, es decir, el rostro luminoso o sufriente de Dios en los otros, en el mundo, en el trabajo, para que la solidaridad de Dios sea una realidad.”
Con esta visión de la realidad, tan lejana del materialismo y del individualismo dominantes en nuestra cultura, no es de maravillarse que Gabriel poseyera ese empuje arrollador que todos le conocimos.
El subtítulo sexto es la espiritualidad en el arte de un jesuita, es la última sección del ensayo que nos abre la sensibilidad de Gabriel y nos descubre una nueva dimensión que él intenta frasear como su síntesis personal de mística y estética. El libro es un estudio de la obra de un pintor jesuita con el que Gabriel se identifica al escribir, pero mucho más al contemplar la pintura y la arquitectura de la capilla de San José. Este apasionamiento por la belleza plástica podemos completarlo con su afición, declarada en otros momentos, por la música religiosa y por la música teatral. Ahora bien, esta fibra estética de su personalidad no lo lleva a valorar el arte por el arte sino por la mística, explicándonos que la belleza lo conmueve en cuanto le permite vislumbrar la divinidad en sus manifestaciones más esplendorosas, bien sea como productos de la naturaleza, o bien como creaciones del espíritu humano. El Dios de Gabriel está tanto en un poniente multicolor a la orilla del mar, como en las estupendas modulaciones de María Callas por las que él manifestó una debilidad incurable. La mediación que Gabriel encuentra para compartir con nosotros ese descubrimiento trascendente es insertar en un estudio de la técnica pictórica y arquitectónica de Santiago Páramo su propio estudio teológico sobre la mística de San Ignacio de Loyola para demostrar que es la unión mística con Dios la que posibilita penetrar hasta el fondo de la estética para encontrar el sentido de la vida. Y ese sentido, según él, solamente se vive en la solidaridad. En sus propias palabras, con las que termina su capítulo, suena así: “La capilla de San José solo se entiende y se vive completamente cuando en el culto o en otras reuniones se llena de gente; hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos y habitantes de la calle; cuando entre la música, las pinturas y las palabras se puede gustar, sentir, tocar interiormente a ese Señor que se ha hecho hombre por mí, para poder transmitir luminosidad y gozo en la vida, sobre todo de los más necesitados, y nos lleve en todo a amar y servir”.
Con este cierre panorámico de su ensayo que quiere ser al mismo tiempo un resumen y una lección, Gabriel se retrata de cuerpo entero sobre su capilla, la que mostraba a los visitantes con la emoción y el orgullo de ser hermano en religión del artista, pero nos invita al mismo tiempo a mantener un ojo amoroso y comprometido sobre la calle 10 de Bogotá, sobre la pobreza colombiana y sobre la lucha por la justicia, como nuevo nombre de la paz.
Benditos los que trabajan por la paz porque ellos verán a Dios. Esta divina bienaventuranza que nos prometió nuestro Maestro Jesús de Nazaret ha tenido una vez más su cumplimiento en Gabriel Izquierdo Maldonado, jesuita, sacerdote, apóstol de la vida y profeta de la paz.
Señor y Dios nuestro, gracias por habernos dado a Gabriel. Gabriel, hermano y amigo, gracias por habernos dado a Dios.