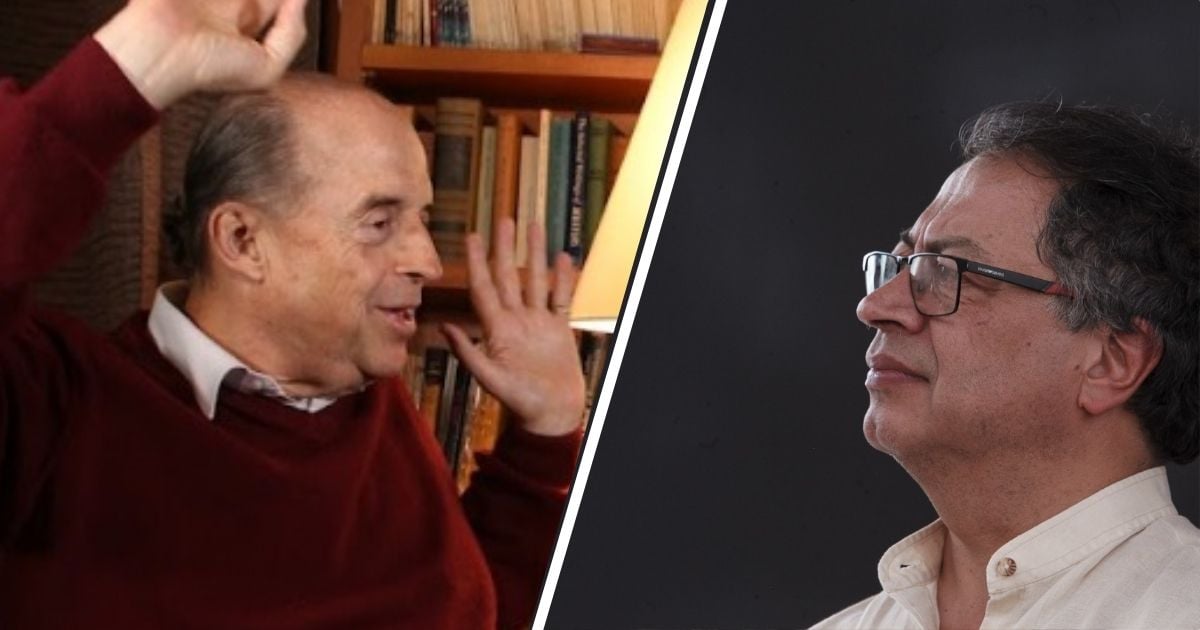El 4 de enero de 2010 murió a la edad de 93 años Tsutomo Yamaguchi, uno de los más de cuatrocientos mil hibakushas que dejó la más grande muestra de bestialidad humana que ha registrado la historia y que dio origen a la constante y latente posibilidad de que el ser humano desaparezca de la faz del universo gracias al peor invento que la inteligencia haya creado: la bomba atómica.
Se llama hibakushas a los sobrevivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, quienes por su condición de haber recibido radiación o quemaduras de la bomba son discriminados y revictimizados. Sin embargo, gracias a ellos conocimos los horrores que las inocentes personas vivieron el lunes 6 y el jueves 9 de agosto de 1945, cuando el indolente e inhumano presidente Harry Truman ordenó el bombardeo. Fueron ellos los que le contaron al mundo cómo vieron que desde el cielo venía el peor de los infiernos que ha vivido la humanidad. Ellos narraron cómo a seiscientos metros del piso, el aire se incendió y se observó una destellante luz blanca, fruto de la explosión más gigantesca que se haya visto hasta nuestros días. También, cómo en milésimas de segundos vieron que todo lo existente desaparecía en una llamarada de colores que de blanco pasó a amarillo, naranja, rojo negro, y luego una polvareda que subió hacia los cielos formando un gigante hongo de escombros hecho el más fino polvo invisibilizó todo .
Fueron ellos quienes minutos después de este estallido vieron a los sobrevivientes que estando a kilómetros del epicentro de la explosión corrían desnudos, sin ropa y sin piel. Fueron testigos de cómo caían con sus ojos fuera de sus órbitas o desmembrados, cómo los que estaban más retirados buscaban fuentes de agua para aliviar sus quemaduras y al meterse a ella se quemaban, pues la temperatura del agua era más caliente que la del ambiente. El millón de grados centígrados que había liberado la bomba derritió las construcciones, el acero, el hormigón y hasta la arena del piso y por lo tanto todo lo que se tocaba, hasta el piso que derretía las suelas de los zapatos, quemaba hasta más no poder.
Fueron ellos quienes contaron al mundo que quienes estaban lejos de donde cayó la bomba corrían desesperados como locos hacia ninguna parte y hacia todas partes porque no entendían qué había pasado, porque además sentían que se estaban quemando de adentro hacia afuera. No entendían por qué algunos de ellos caían muertos, revolcándose en medio de los más grandes dolores, pues efectivamente sus hígados, sus pulmones y todas sus entrañas se quemaban como en un horno microondas de adentro hacia afuera a causa de la radiación.
Fueron ellos quienes contaron al mundo cómo horas después de que el Enola Gay, el avión que soltó la bomba, y dos aviones B29 que lo escoltaban, se iban dejando atrás toda esa carga emocional de dolor y muerte. No se detuvieron para ver cómo se desprendió sobre Hirishima una lluvia con grandes gotas negras, como el petroleo, que irritaban y seguían quemando las heridas de quienes eran presa del dolor aumentado por la acidez de esa lluvia. Ellos estaban locos del dolor por no tener dónde refugiarse, pues toda construcción existente había desaparecido. Ellos tuvieron que esperar y aguantar el dolor, pues no hubo atención médica porque la bomba explotó justo encima del hospital y las comunicaciones dejaron de existir cuando se dio la explosión, pues esta pulverizó y derritió equipos.
La noticia de que la ciudad había desaparecido solo se supo por rumores de ciudades vecinas, que a pesar de la distancia escucharon la explosión y vieron el mortal hongo atómico cuando subía con sus remolinos amarillos, naranjas y rojos que habían visto. Sin embargo, su lógica se resistía a creer que algo fuera de este mundo había pasado, por eso enviaban aviones de reconocimiento para afirmar lo que ya se sospechaba. Los pilotos atónitos y muertos del dolor confirmaban lo que los pilotos que enviaron la bomba habían visto, eran partícipes del espectáculo dantesco, del infierno que abajo se vivía: las cenizas, incendios, hierros retorcidos, cuerpos cercenados, carbonizados o derretidos, personas revolcándose en un fango negro que por su acidez derretía su cuerpo entre más se revolcaban, personas que como zombies corrían y gritaban de dolor, seres que no sabían lo que pasaba ni mucho menos lo que había que hacer.
Muchos años después los hibakushas supieron que lo que habían vivido y lo que habían visto fue la explosión de la primera bomba atómica en esta humanidad. Se enteraron que esta se llamaba Little boy, en español 'niño pequeño', y que el horror que Hiroshima vivió ese lunes a las 8:15 a.m. se repetiría el jueves a las 11:01 a.m, cuando se lanzó la segunda bomba llamada Fat man (hombre gordo) sobre la ciudad de Nagasaki. Con esta sumaron otros cuarenta mil muertos más a los setenta mil que habían caído en Hiroshima.
Este solo fue el inicio de una cadena de otros 140.000 muertos que a futuro y hoy, 72 años después, siguen cobrando su estela de dolor y muerte como consecuencia de la radiación. Los más de 400.000 hibakushas que aún viven nos recuerdan que no hace mucho el ser humano demostró por qué es capaz de crear el instrumento de su propio dolor y destrucción y que con el arsenal nuclear que se tiene hoy hay capacidad para acabar no solo una sino más de 40 veces con la vida sobre el planeta. Son los hibakushas quienes nos invitan a reflexionar por qué una guerra mundial es posible, así como también hacer desparecer toda señal vital en la tierra. Por último, son quienes nos hacen reflexionar para que juntos alcemos nuestras voces y digamos al unísono que como seres superiores y provistos de inteligencia nunca, pero nunca, desearemos que esto se repita.