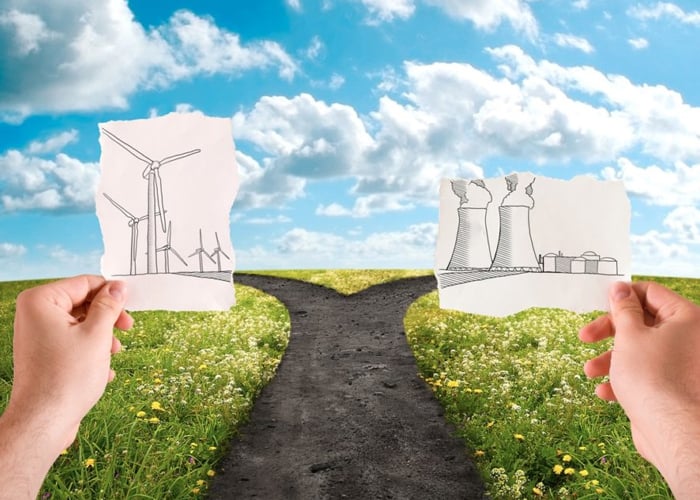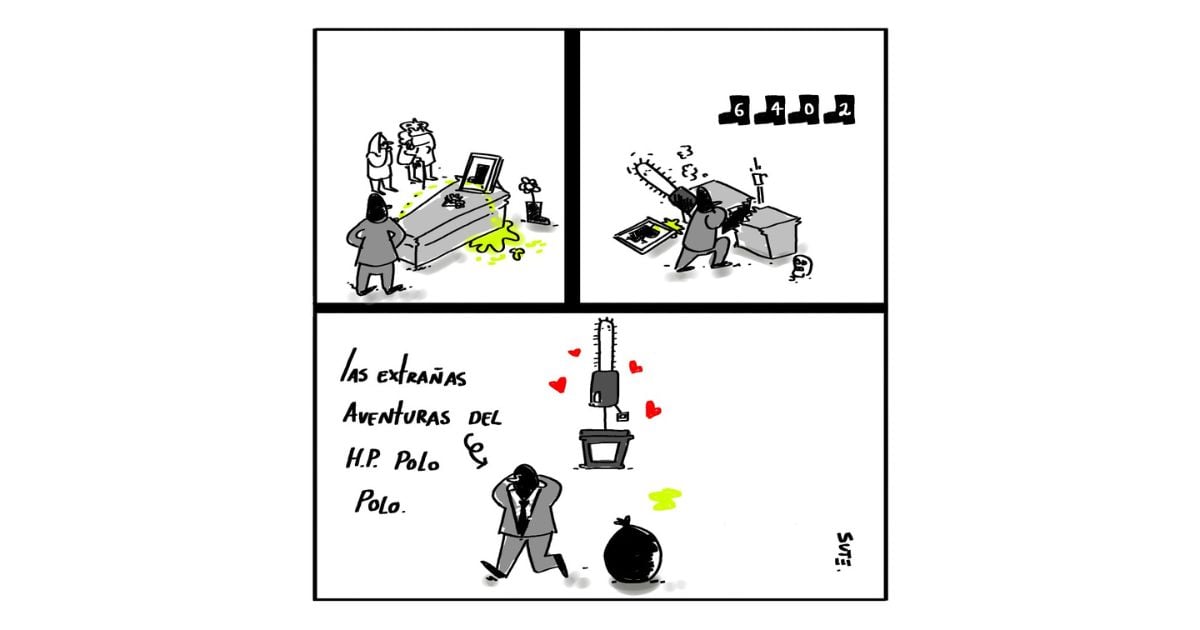Apenas transcurre el primer trimestre del gobierno de Iván Duque y el recrudecimiento de los conflictos ambientales está a la orden del día. A las problemáticas que heredó el nuevo presidente de su antecesor, por ejemplo, la crisis de Hidroituango, el alarmante aumento de la deforestación o el lento avance de la formalización de los pequeños mineros, ahora deben sumarse, entre otras, unas nuevas, como la que representaría la prueba piloto del fracking en el Magdalena Medio, la fumigación de cultivos de uso ilícito con glifosato, la pérdida del poder del veto de los municipios con respecto a las actividades minero energéticas en sus territorios vía consultas populares o que la consulta previa sea modificada por el legislativo.
Pero la profundización de la crisis que enfrentarían nuestros ecosistemas, territorios y comunidades es más que previsible, pues la orientación de Duque para el sector de los hidrocarburos, la minería y la generación de energía representa continuismo frente a lo desarrollado en los últimos cuatro mandatos presidenciales. Sin embargo, y como es de esperarse, hoy también e encaran nuevos retos.
En mayo de este año el ministro de Minas y Energía de Santos anunciaba en la W que el país tenía reservas de petróleo para 5.7 años. Duque lo corroboraba en septiembre pasado en un evento en el Gimnasio Moderno en el que también ratificó su compromiso según el cual la cultura sería el motor del crecimiento económico en el país. Recuérdese que esto lo expresó muchas veces en campaña, cuando hacía alarde de contar con una propuesta que respetaba y conservaba la biodiversidad del país y superaba la dependencia de los combustibles fósiles.
Ya nos vamos acostumbrando al estilo de este gobierno que exhibe a un presidente conciliador en la gran mayoría de los temas, pero sus ministros, muchos con hojas de vida cuestionables, surgen como la mano dura que materializa lo que hasta ahora es su visión para la administración del Estado. Tenemos con Alberto Carrasquilla y la cartera de hacienda una muestra; así como con María Fernanda Suárez, quien dirige el Ministerio de Minas y Energía. Esta última corroboraba hace unos días en el Congreso de la República la previsión del país en materia de petróleo, pero exponía, a la vez, la necesidad de reactivar proyectos de extracción de hidrocarburos en zonas en las cuales están frenados, así como de implementar el fracturamiento hidráulico con miras a garantizar la soberanía energética del país y el aporte a las finanzas públicas.
Ahora bien, desconocemos los proyectos de Iván Duque para dinamizar la economía naranja. A la fecha contamos con el panorama para el petróleo y el impulso que quiere conferirle a la minería, expuesto en varios de los trinos de su cuenta de Twitter. Ante este escenario y conmemorando este año, un siglo de la industria petrolera en el país, es pertinente preguntar por qué Colombia no ha logrado concretar los recursos de sus bonanzas minero-energéticas en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes o en la dinamización de otros sectores de su economía.
Quizá un aporte a la respuesta lo encontramos al observar el hecho de que en los últimos años el petróleo ha significado el 52% de las exportaciones del país, así como la principal fuente para el ingreso de divisas. Lo anterior no solo devela la importancia de la renta petrolera en Colombia, aunque esta actividad, de acuerdo con cifras del Ministerio de Minas y Energía, representa el 7% del PIB, sino que constituye un importante aporte para los gastos de los gobiernos nacionales y locales.
El país ha consumido buena parte de sus ingresos en gastos para solventar los requerimientos municipales y departamentales. Lo anterior es ineludible; no obstante, otra importante porción de estos ingresos se ha perdido a través de la corrupción, en obras que se empiezan y quedan inconclusas o se transforman en elefantes blancos. Y una parte más se fuga en las deducciones tributarias que se realizan a las compañías minero-energéticas, que tal y como lo expresa el especialista Álvaro Pardo, entre 2010 y 2016 ascendieron a cerca de 3.300 millones de dólares anuales.
Varias de las zonas del país en las que se adelantan la explotación de petróleo, gas y carbón tienen aún necesidades básicas insatisfechas. De manera que en unos años, cuando el país deba importar hidrocarburos para responder a su demanda de petróleo, se hará más ostensible que no hubo un ahorro para los tiempos de déficit, ni menos inversión en investigación o potencialización de sectores encadenados a la extracción minero-energética o en el desarrollo de mecanismos para la obtención de energías renovables.
El camino al que han conducido el país quienes lo han gobernado ha sido el del agotamiento y la depredación de nuestro patrimonio natural, bajo la lógica de que este es ilimitado y puede permitir, con mayor facilidad que otras vías, la generación de riqueza. Esto no solo ha profundizado la desigualdad estructural de nuestra sociedad; adicionalmente, nos ha generado pasivos y deterioro ambiental que no podremos compensar. El sector minero-energético tampoco ha sido una fuente de empleo en magnitudes relevantes, dado que, por ejemplo, en la vigencia fiscal 2015 habían creado solo 54.000 puestos de trabajo, para los que requirió a habitantes de zonas rurales, cuyo nivel de escolaridad era primaria y quienes no desempeñaron labores especializadas o que les posibilitaran su cualificación.
En concordancia con todo lo que se ha venido exponiendo aquí, se infiere que dentro de los quehaceres que tendremos que liderar como la generación del cambio se encuentra el relativo a resignificar lo político y las formas en las que esto se desenvuelve. Sumado a esto, la proposición de alternativas para que el país supere el extractivismo como fuente de ingresos.
En este sentido, los compromisos pasarán por diversificar la matriz productiva de Colombia y por impulsar las iniciativas para la incorporación de energías no convencionales y la transición energética, fundamentalmente, para proteger la vida, el agua y nuestro equilibrio con los entornos que habitamos.