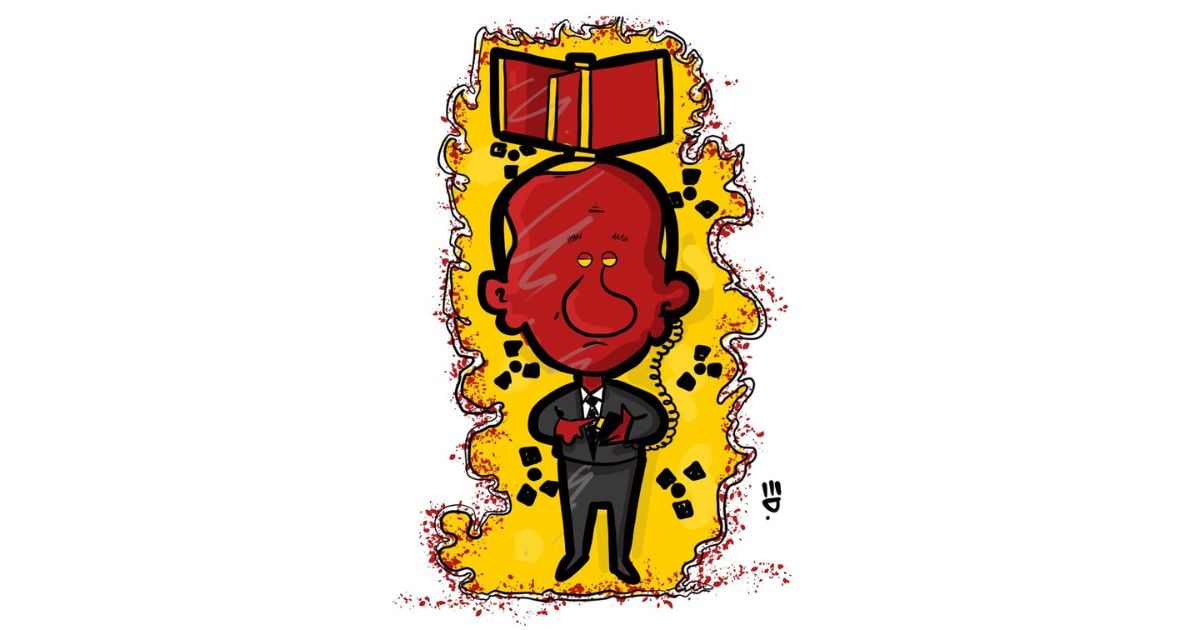Como colombiano, sé que al referirnos a Europa lo hacemos con añoranza, con una perspectiva idílica de una tierra prometida en un futuro lejano. Otros dirán con un tinte oscuro de pesimismo que Colombia es el pretérito de una sociedad moderna y actual —que con sus aciertos y sinsabores— es vigente en Europa. Comentarios del tipo "es que allá sí, y aquí no" suelen ser usados para revelar la cruda realidad en nuestro país: el devastador y desolador subdesarrollo social y económico que tiñen el presente de tristes grises con la esperanza de un cambio en el infinito futuro inalcanzable. Por ahora.
Llevo viviendo en Bélgica 11 años y cuando pienso en Colombia la desolación de una frustración presente y permanente me lastima los tobillos: es más que explícito lo que nos falta por recorrer y digerir en el camino. Si pretendemos avanzar en el largo camino del desarrollo y terminarlo lo antes posible (al menos para que los biznietos de los que logren sobrevivir) tenemos que aceptar y tragar lo muy atrás que estamos y proponernos nacionalmente a lo muy adelante que debemos andar. Si seguimos ignorando, o peor, siendo tolerantes con la intolerancia, este desarrollo no se dará por convicción sino por la propia fuerza bruta de nuestra propia naturaleza: algún cisma se presentará a tal grado que no contendrá la presión y explotará sin dejar piedra sobre piedra (literal o figurativamente) dejando trizas en el suelo un infértil pasado como base para una nueva sociedad. Europa antes de las dos guerras mundiales era desigual y después de ese descomunal despropósito florecieron nuevos días por las siguientes décadas. Si, décadas. Aceptemos que hemos de cambiar ahora para las siguientes generaciones no sufran la peste que nos está comiendo vivos. Y en nuestras narices.
La peste, un plural de enfermedades, si se me permite señalarla así y directo a los ojos, empezaría con la impunidad, que sin duda es el óvulo que al ser fecundado por la desigualdad social engendra el feto inmundo, diabólico y vomitivo de la corrupción. La impunidad y la corrupción no dejan solidificar las instituciones, necesarias para que un Estado de derecho ejecute su misión. Y para que el Estado pueda ser lo que debe ser se requiere la confianza de sus ciudadanos y su tributación acertada para asegurar no solo que el Estado funcione, sino para que este mitigue los riesgos de los sistemas económicos, como por ejemplo una equívoca distribución de la riqueza.
No quiero decir tampoco que en Europa no haya corrupción: sí la hay, al fin y al cabo, nuestra naturaleza humana se impone y yergue la maleza de todas formas. Pero no es evidente, es en otros ámbitos, no el descarado escupitajo en nuestra cara de desviar el erario de su origen, e incluso, reformar leyes al momento para que este desvío sea legal. Y todos nos limpiamos el salivazo de la cara sin siquiera protestar. ¿Qué nos pasa?
El Estado como tal es una institución sólida en el entendido que está presente en el diario vivir de los ciudadanos. Aquí el Estado regula ciertos mercados, como la salud, la educación, el transporte público, entre otros, de muchas formas, pero corrigiendo la oferta y demanda para que la primera no sea onerosa y satisfaga a la segunda. Corrige también la irregularidad normal de la distribución de la riqueza asegurando la sobrevivencia de la clase media dándole respiro a los de menos ingresos. Sí, sí hay pobreza, pero es más digna.
Aquí en Bélgica los impuestos son alrededor del 50% del ingreso bruto. El IVA es del 21%. Es un país caro, difícil ahorrar, pero la salud y educación son casi gratuitas y universales. Las casas no están enrejadas como jaulas y no se pierden vidas por un par de tenis. Los curas (casi no hay) no se meten en política y los terrenos destinados al cultivo se cultivan. ¿Por dónde empezamos pues el cambio?
Llegamos al punto álgido: seamos muy críticos a nuestros gobernantes y exijamos que la corrupción sea extinta de una vez por todas (y esto implica dar ejemplo en casa). Entendamos que la educación, salud y protección social deben ser universales y aceptemos que el Estado debe trabajar para nosotros. Oigamos a aquellos que estén convencidos que el bienestar de una nación se mide en la satisfacción básica de las necesidades de sus ciudadanos. Seamos críticos de los periodistas que se alejan de su profesión. Alejémonos abismalmente de quienes se guían por la moral y de la estupidez que condena al pobre a la pobreza, del enfermo a la muerte, del analfabeta a la indignidad. Veámos claramente que si queremos un cambio todos tenemos que ser protagónicos y dejar el hastío de participar activamente.
Si tenemos que salir a la calle, que así sea, porque también hay que ser completamente intolerantes con la intolerancia y si esto implica polarizar, porque hay para arrinconar a las ratas en una esquina, hay que tomar posición para generar cambio, y ser radical a ella y no desfallecer. Si no actuamos ya, nuestra muy compleja desigualdad explotará de tal modo que el cambio lo hará la naturaleza por nosotros dejándonos muy pocas opciones para controlar esa explosión. Europa necesitó dos guerras mundiales. ¿Nosotros qué esperamos?