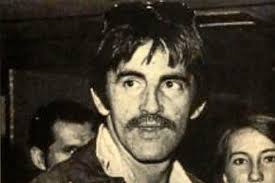A los 75 años, el consagrado actor perdió su larga lucha contra el Parkinson. Sin embargo, su presencia será eterna gracias a los papeles que realizó en El gallo de oro y La estrategia del Caracol.
Ese hombre vestido de negro tiene un gallo debajo del brazo. Tiene ganas de volverse rico, de tener a su lado a la mujer más deseada y mostrarle al mundo las cosas que hace su gallo con su pico. Ese hombre lo ha perdido todo, hasta el miedo, por eso cada vez que el gallito parece arrinconado, él respira tranquilo porque sabe que la rueda de la fortuna en cualquier momento se puede revertir; no en vano los santos están encaprichados con él.
Pero la suerte le es esquiva al que ama y por eso el ave termina con un boquete en el pescuezo y los fantasmas de Comala regresan, todo se tuerce y es imposible no llorar por él, por él que somos todos nosotros.
En 1982, a eso de las nueve de la noche, el país se paralizaba viendo los amoríos del torturado Frank Ramírez y la ardiente Amparo Grisales en El gallo de oro, la telenovela basada en la historia creada por Juan Rulfo. Era el final de una época dorada de la televisión colombiana en donde se tenía la osadía de adaptar clásicos de la literatura como Crimen y castigo o La tía Julia y el escribidor. La gente ya conocía el rostro duro del actor de 32 años, lo habían visto en un capítulo de El gran Chaparral, para orgullo de ese recóndito país andino que era Colombia en 1968 y en Serpico y en Barnaby Jones. Sabían quién era, pero cuando encarnó a Dionisio Pinzón en El gallo de oro, el país se enamoró de él.
Lo queríamos meter preso en esa diminuta cajita que era la televisión en los ochenta, pero nunca se dejó atrapar y, renuente a seguir otro mandato que no fuera el que le diera la real gana, se fue alejando de los medios y se refugió en su cabaña en el bosque, o viajaba y se perdía para las cámaras esperando pacientemente un guion que lo enamorara. Por eso, Frank Ramírez fue el único actor colombiano que pudo decir que jamás hizo algo por encargo, por dinero. Si Frank decía que si a un proyecto era una garantía de que este tendría éxito.
La prueba de eso está en sus inolvidables interpretaciones en Perro amor, ¿Por qué diablos? O Pecados capitales. Por eso en el cine fue León María Lozano, el célebre pájaro que mandaba a matar liberales en Tuluá en Condores no entierran todos los días o el Perro, el tinterillo capaz de hacer que la gallada de un inquilinato le gane el pulso al poderoso yuppie descendiente de uno de los fundadores de la patria en la entrañable La estrategia del caracol. Trabajó muy poco y sin embargo su rostro se nos ha quedado estampillado en el inconsciente.
Si, qué duda cabe, hoy murió el actor de cine y televisión más grande que ha dado este país. Se fue muy joven, a los 75 años de edad. Sus últimas pinceladas las dio interpretando al anciano malvado y parapléjico Héctor Salamanca en Metastasis. Aceptó salir de la cueva en la que se había refugiado mientras liberaba su angustia contra un lienzo porque nadie le podría decir que no a un guion escrito por Vince Guilligan.
El rey murió pero no hay príncipe que lo reemplace. Su muerte llegó en un momento en el que el cine colombiano adolece de un actor de carácter, una figura que con su sola presencia garantice el interés del público. Mientras él desde otra dimensión sonríe, nosotros nos quedamos solos, casi que desamparados: cada vez existen menos razones para ver televisión colombiana. Él era una de ellas pero ya no va a estar más.
Se fue Frank Ramírez con la tranquilidad de no haberse vendido nunca.

Crédito foto: Ricardo Pinzón Hidalgo / Revista Esquire Colombia