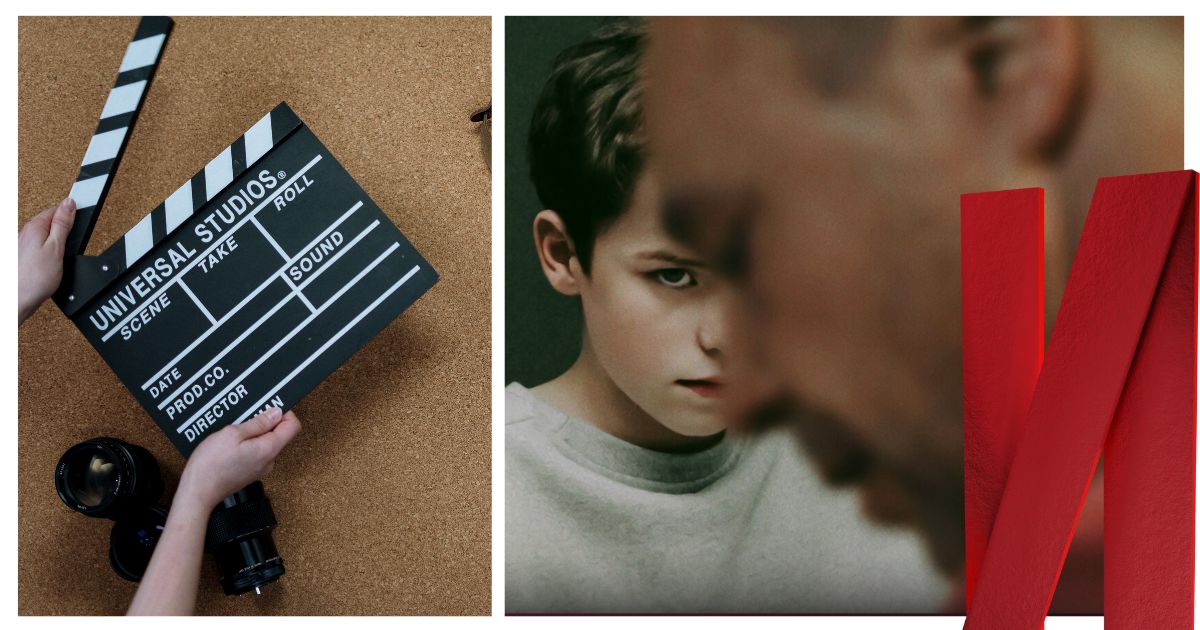El día 13 de mayo este portal publicó una columna de opinión de Iván Gallo titulada La universidad privada colombiana: una estafa millonaria. En su exposición, el autor calificó a la educación universitaria de inútil. Además, escribió: “Todavía ahora, en esta sabana olvidada de Dios, hay gente que cree que un diploma debe ser el objetivo principal de sus vidas. Un diploma en lo que sea, pero que se vea bonito en una pared. Michel Foucault decía en Vigilar y Castigar que los grandes fracasos de Occidente eran la cárcel, el manicomio y la universidad. Nadie se reforma en una prisión, ninguno se cura en un hospital mental, y nadie sale amando los libros de una universidad”.
Para sustentar su postura, el autor acude a dos tipos de falacias: generaliza, por un lado, y por el otro da juicios de valor. Pero no argumenta. Generaliza en el sentido que, para él, “nadie sale de la universidad amando los libros”; o que en la universidad “todo está diseñado para que no se disfrute la educación, todo está hecho para que el alumno —el cliente— se estrese, se sienta miserable”. Y da juicios de valor cuando afirma que la universidad “ya no tiene que esforzarse en hacer cambiar de chip a sus alumnos: estos ya vienen siendo unos malditos tecnócratas desde el colegio”. O cuando escribe que “en Colombia los profesores, por vagos, son tan irresponsables que les dan la carga educativa a sus mismos alumnos”.
Un argumento por generalización se caracteriza por caer en un error predecible: considerar que todos los elementos de un mismo conjunto, por tener ciertas características comunes, responden igual a situaciones o estímulos determinados. Un ejemplo recurrente es cuando se dice, por ejemplo “todos los hombres son iguales”. Y no: todos los hombres no son iguales.
En el artículo de Gallo este error es constante. Allí se intenta encerrar dentro de un conjunto a un número de elementos con características diferentes. Con toda seguridad no todas las universidades son iguales, así como tampoco son iguales ni los estudiantes que van, ni los maestros. Puede que algunos sí encajen dentro de la limitada definición del autor, pero es, en términos prácticos, imposible que él conozca todos los casos. No argumenta: generaliza y eso es diferente.
En el uso frecuente de juicios de valor también hay otro punto de inflexión en el texto. Un juicio de valor es una opinión de naturaleza subjetiva, basada en ideas preconcebidas; o sea un prejuicio. Por ejemplo, cuando se dice que las personas que escuchan rock son drogadictas. En efecto, hay rockeros que se dan al exceso, pero la regla no aplica para todos.
El autor da juicios de valor sin respaldo al presuponer que los estudiantes son “malditos tecnócratas” o que los profesores son vagos, o que la educación universitaria es inútil. En efecto, puede que haya casos a los que se les puedan aplicar algunos de los razonamientos de Gallo, pero esta no es la norma general sino la excepción. Volvemos a lo mismo: se generaliza a partir de prejuicios sin fundamento real y de los que, con seguridad, no tiene evidencia alguna. Y al carecer de evidencia, el artículo no aporta nada.
También dice que quienes van a una universidad o irán, “no lo harán por placer, por aprender, o por negocio, jamás recuperarán lo invertido, lo harán por arribistas, por provincianos, por cumplirle el sueño a la abuela Ernestina que lleva 30 años muerta. Lo harán por estúpidos”.
Primero que nada, hay evidencias reales de que un elemento efectivo e importante de ascenso social es la educación. En ese sentido, atravesar un camino de formación en cualquier área implica esfuerzo, y el precio a pagar no se debe condicionar solo a una matrícula. Gallo redunda en otra falacia al reducir la educación solo a una transacción comercial. Así, reduce la idea de recompensa a encontrar un trabajo bien pago, quizás, o a un cartón. No tiene en cuenta que hay otro tipo de triunfos, que más que agrandar la cuenta bancaria aportan a capitalizar el espíritu. No hay que caer en las mismas malas maneras argumentativas, o sea generalizar, pero la mayoría de quienes reciben un título universitario, aún más si se han esforzado mucho por él, seguro sentirán que han ganado algo importante. Porque estudiar sí vale la pena. Y mejor si se hace en una universidad. Hay cosas que enseña la vida y está bien aprenderlas así; pero sin duda está bien, también, pasar por la experiencia de una universidad. Entenderla, disfrutarla, amarla, criticarla. Vivirla.
La universidad es un mundo de posibilidades y oportunidades. Quizá el autor debería comprender que estudiar abre la mente y el corazón; que no todos los profesores son unos “vagos”; que hay quienes sí aman los libros y afianzaron ese amor en las aulas, de la mano de maestros en el pleno sentido de la palabra; que obtener un título no es señal de arribismo ni estupidez ni se hace por ser “provincianos”; y que pasar por la universidad —pública o privada— es un logro inmenso. Es, más que nada, el sueño increíble de millones de personas. Y que, si bien el dinero es importante, hay recompensas que no se miden con números. Entendería, en todo caso, que no hay verdades absolutas como la que él parece tener. Y que no hay lugar más propio para crecer como profesional y como ser humano que en un salón de clase.
Y por eso es importante que, en esta crisis, el gobierno, los maestros, los estudiantes y la sociedad en su conjunto aúnen esfuerzos por hacer cuanto esté al alcance de todos para ayudar a las universidades. Públicas o privadas, grandes o pequeñas: no importa. Porque no hay bien más grande para una persona y para un país que la educación.