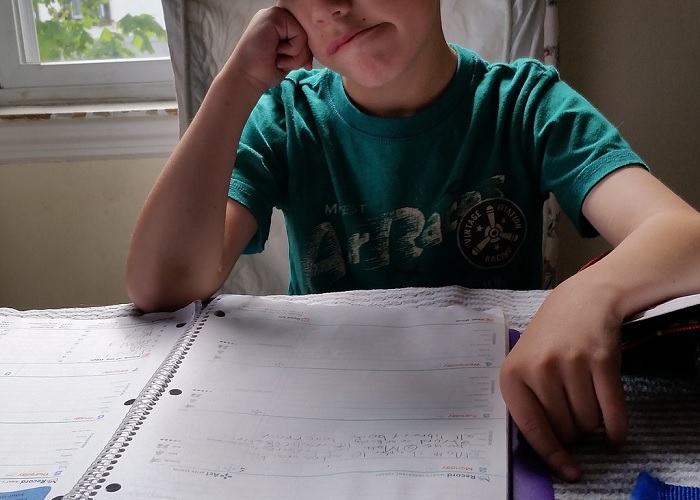La pandemia le ha dado una oportunidad única a la educación y a los educadores para autopensarse y transformarse. Pero no como a primera vista pudiera pensarse, esto es no estrictamente o reduciendo el tema o la discusión en términos o preguntas sobre presencialidad o virtualidad. Es decir, no como adecuación o amoldamiento.
Este tema, por lo menos en lo que a mí respecta, está definido hace rato: la virtualidad es a lo sumo una herramienta más al servicio de la educación y de los educadores, pero para no deshumanizar o desproveer de sentido al acto educativo, siempre será necesaria e imprescindible la mediación del maestro. Su presencia esclarecedora, motivadora, orientadora. En ello, la maestra, el maestro, los maestros, son insustituibles. Más allá de ser seres racionales, somos seres relacionales. Necesitamos y requerimos del contacto físico con el otro y sentir y expresar emociones.
Pero si no es esa la discusión, que es lo que se pensaría de golpe, por ser como el tema de moda, ¿cuál es entonces el asunto? Pedagógicamente, lo que debería estar guiando y concitando la discusión y motivando a la acción en educación va mucho más allá. Es un tanto más complejo. Tiene que ver con detenerse a mirar y a repensar: ¿para quién se enseña?, ¿qué se enseña?, ¿cómo se enseña? y ¿para qué se enseña?
Todo ello tiene mucho que ver con ser maestros. Un tema de cuantía no menor. Tiene que ver con asumir el ejercicio de la libertad de cátedra y de la autonomía escolar. Partiendo de Kant, con alcanzar nuestra mayoría de edad. Tiene que ver con dar el salto cualitativo que implica dejar de ser profesores para llegar a ser maestros, es decir, encontrar nuestra finalidad o razón de ser. Filosóficamente, se diría, tiene que ver con lo teleológico. Tiene que ver con el quizás doloroso pero necesario proceso de liberación, de ruptura de limitantes que nos permitan dejar de ser potencialidad, dejar de ser como crisálidas de maestros (atrapados en las propias rutinas y las impuestas) para experimentar y desplegar el vuelo de nuestra propia producción, de nuestros propios actos creativos
¿Para quién se enseña? No se enseña para el coordinador, para el rector, para los supervisores, las secretarias de educación, los alcaldes, gobernadores, ministros, presidentes o para los poderosos de un país que a menudo expresan hipócritamente (aclaro, que me refiero a éstos últimos) que les interesa la educación, cuando construyen fortunas y desigualdad teniendo como cimientos la ignorancia de sus congéneres.
No debemos olvidarlo. No podemos perderlo de vista. Enseñamos para unos niños, niñas y adolescentes de una sociedad que no les brinda, sino que antes les cierra, posibilidades y oportunidades. Una sociedad excluyente. Nuestra razón de ser es entonces una población expectante en que descifremos sus miedos, necesidades y expectativas y los alentemos a soñar y a materializar sus ideas, tan diversos como la vida misma.
¿Qué se enseña? Pareciera responderse con una respuesta simple, no obstante, no es así. Debería enseñarse lo pertinente, lo significativo, lo trascendente para el ser. Lo que les importe. Lo que esclarezca, lo que transforme, lo que ayude a trascender, a descubrir y potenciar los diversos talentos. Lo que no uniforme, homogenice o estandarice. Infortunadamente muchos docentes (no maestros, también aclaro) entendieron la educación como el acto de transmisión y repetición mecánica de información, cuando su deber ser verdadero apunta hacia la formación para la transformación, hacia la liberación de quienes haciendo un símil se encuentran en la oscuridad de la caverna platónica.
No debería enseñarse lo que está en los textos, en las guías, en los DBA, en los estándares o en los lineamientos, mecánicamente y/o como lo haría un autómata. Sin que medien procesos críticos guiados por un para qué. Y es que más allá de lo estrictamente cognitivo, trascendiendo obligatoriamente lo cognitivo, el acto educativo debería enfocarse a la reflexión sobre cómo contribuimos a la construcción, en doble vía, de mejores seres humanos, mejores personas; entendiendo la humanidad no solo desde la racionalidad sino también desde la sensibilidad, desde el amar, respetar, aceptar, convivir, tolerar y el saber comunicarse y relacionarse. Es un imperativo cambiar entre todos el competir, que nos han impuesto para dividirnos y dominarnos, en un complementarnos y aprender que el trabajo colaborativo es más valioso y productivo que el individual.
Los maestros y maestras de todo el país, a instancias de un movimiento pedagógico por reconstruir, deberíamos estar movilizados en torno a un compartir de experiencias, de visiones, de metodologías, de material de apoyo que enriquezcan nuestro quehacer pedagógico, que nos unifiquen en criterios y no nos dividan ni nos coloquen en el repetir. No deberíamos estar enclaustrados y ensimismados en abordar individual y no colectivamente problemas y retos que nos son comunes, sino estar en función de un proceso de retroalimentación constante.
¿Cómo se enseña? Aquí más que respuestas, formularía como elementos orientadores de nuestra discusión y acción varias preguntas. ¿Enseñamos desde verdades acabadas o desde verdades, susceptibles todas (incluida la del docente), de ser cuestionadas? ¿Desde la autoridad o desde la fraternidad? ¿Desde el afecto o desde la distancia? ¿Desde la verticalidad o desde la horizontalidad? ¿Mirando desde un pedestal o en plano que permita mirarse a los ojos? ¿Desde el monólogo o desde un diálogo abierto y sin pretensiones de hegemonías y de creerse depositarios de una verdad absoluta? ¿Desde la supresión de las diferencias y del disenso, o desde el respeto y la construcción de acuerdos y de consensos? ¿Se enseña para la criticidad y la transformación o para la pasividad, para la contemplación y la resignación? ¿Desde nuestras "verdades" o desde las verdades por deconstruir y reconstruir?
Por último: ¿Para qué se enseña? En este tópico, en particular, muchas instituciones y su cuerpo directivo y docente se han dejado extraviar. No se enseña para la calificación o rotulación con criterios subjetivos lo que no puede ser medido cuantitativa sino cualitativamente en sus múltiples dimensiones, de las que, lo cognitivo, es un solo elemento. El propósito del proceso educativo no debería jamás haberse degradado al nivel resultadocionista. No se enseña para la medición y para alimentar egos institucionales y personales.
Lo ontológico (el ser) es mucho más importante que lo institucional. Lo segundo es un medio al servicio de lo primero y no al revés. No se enseña para pruebas estandarizadas con pretensiones de anular y en su lugar homogenizar lo que no puede uniformarse. No se enseña para el orden, la disciplina y la adecuación o adoctrinamiento de individuos. Cómo pasar por alto que tampoco la razón de ser de la escuela es educar para el empleo. Esto último podría ser uno, más no el único y último propósito de la escuela, pues ello nos terminaría reduciendo en nuestro rol en la sociedad al de instrumentos (objetos) al servicio de los empleadores y el poder económico. La escuela no está para servir a nadie en particular sino al conjunto de la sociedad y más aún, a los más necesitados.
Por último, transmisión de la información no es lo que se espera ni lo deseable en la educación. Solo la formación para la transformación de la sociedad a partir de la cultura otorgaría a la escuela su lugar como la institución más importante dentro de la sociedad actual y a los educadores un auténtico sentido de trascendencia y relevancia. De sentir que su papel es, sin lugar a equívocos, el más importante de todos. Para todos estos propósitos es de suprema importancia aprender a desobedecer y atrevernos más a ser y hacer.
Anuncios.
Anuncios.