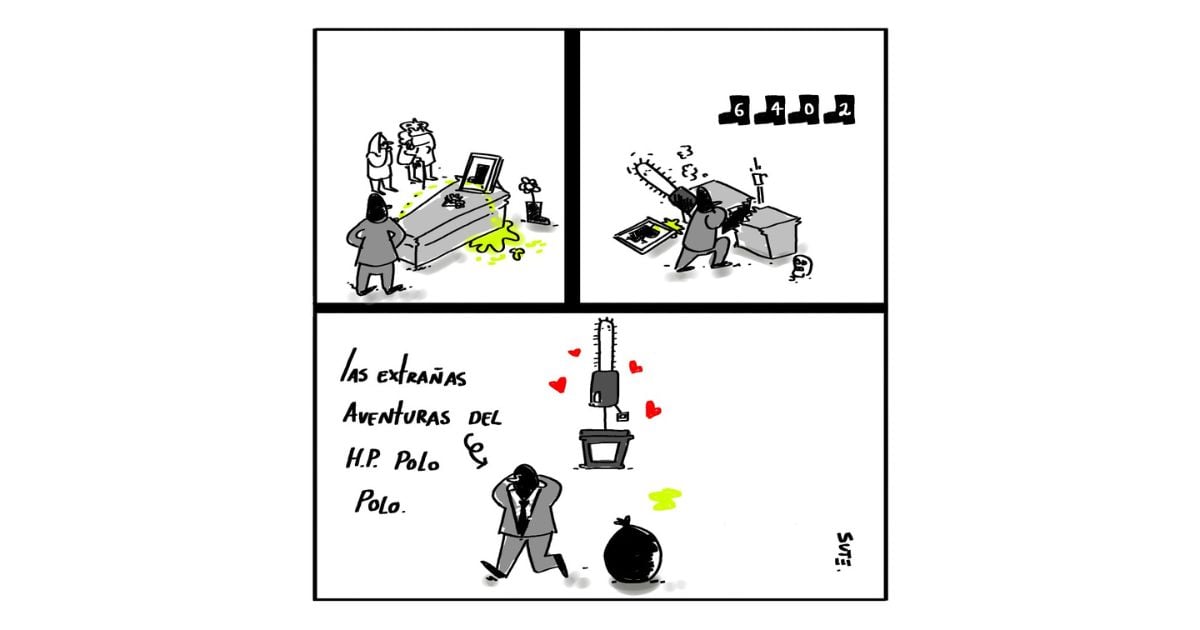Del infierno de Dante - lo conozco por referencias en otras obras pues no soporto ni el ritmo ni la rima de su poesía, aprendí que su lectura no resuelve para nada el problema del miedo, de la angustia, del temor, del terror, del pánico…. No hace cosa distinta, con su fórmula mágica de ir al infierno y salir de él, tal cual como lo proponen los curas tratando de hacer más taquilla en sus iglesias y de consignar más en sus cuentas bancarias con sus sermones domesticadores y alienadores desde hace marras, que meter más miedo, meter más angustia, meter más terror, meter muchísimo más pánico… ayudar a la iglesia: pánico.
Si el cuento es distinto ¿por qué el miedo, por qué el terror, por qué el pánico? Y vamos un poquito más profundo ¿qué es el miedo, qué es terror, que es el pánico? ¿Será que tenemos que vivir una vida imposible de ser rescatada de los pecados capitales, de los terribles y abyectos comportamientos que los que viviendo en medio de ellos nos los recomiendan sin estupor como el camino equivocado, como la puerta de entrada al infierno que tan bien nos describe Dante, no sin ubicarnos y dejarnos con gusto en medio de cada uno de sus terribles círculos para que solitos, sin ayuda de nadie, ni siquiera de un psiquiatra moderno con, o mejor, sin sotana, nos llenemos de miedo, de terror, de pánico
Pues no es así.
Yo no nací en esa época de intensos fervores tan excluyentes y respaldados por el poder absoluto que los gobernantes de hoy en día bien quisieran apropiarlo para ser mejores en su forma de perversa de gobernar. No nací en la época del opio, ni del tabaco, ni de la azul y humeante absenta, ni del gran fermento provocado por la escupa… Nací, sí, en la época de los cigarrillos piel roja y del guaro: época maravillosa, porque este par de hostias impolutas, juntas, ayudadas con la música a todo volumen, transportaban a todos sus comulgantes, hombres y mujeres, al cielo directamente y sin peaje desde el salón de la casa.
Después, cuando ya era capaz de tirarme de cabeza de un trampolín bajito, entonces aparecieron, a través de la rendija de mirar el cielo, la yerba y el polvo y la ritalína de la inteligencia…, todos no muy distintos en santidad a las anteriores hostias, pero sí más poderosas, rápidas y duraderas en su forma de hacer el milagro.
Y mientras todo esto pasaba, nosotros, escondidos en el silencio cómplice de la penumbra celestial de la despensa siempre abarrotada de milo, leche klin, banano, panela y otro mundo de golosinas divinas pero perversas como el pielroja y los fósforos el diablo… nos la pasábamos de puta madre sin miedo, sin susto, sin terror, sin pánico y sin ninguna de estas cabronadas, espiando a los que se iban y no volvían del cielo sino después de una semana completa por una rendija por la que nadie, ni siquiera dios nos podía descubrir.
Pero un día, como pasa con todo lo bueno, los que llegaron del cielo, ese día, antojados, con muchas más ganas de devolverse, lo hicieron fuera de ciclo. Y aparecieron en la casa de la familia un jueves en vez del viernes al que estábamos acostumbrados los hermanos.
Bajos de guardia y llenos de provisiones como sí estábamos, corrimos a la despensa con un ánimo bestial que nos empujaba a todos por la espalda y nos retaba diciéndonos que ese jueves nosotros seriamos los que llegaríamos al cielo en vez de los que estaban fuera de ritmo a pesar de estar tan bien o mejor apertrechados que nosotros en nuestra trinchera”.
Todo se desarrolló normal.
Afuera, en la sala de parlantes grandes, la música era del putas, los guaros y el piel roja y los polvos celestinos se soplaban sin afán pero sí con el entusiasmo y la ansiedad que genera siempre en los elegidos hacer la cola para entra al cielo. En la despensa, enganchados por una ansiedad contagiosa, tratábamos, con la curiosidad que alborota todo antojo, de asomarnos por la rendija de mirar el cielo, y sin parar bolas a lo que allá en la antesala del cielo pasaba, nos entregamos a un festín; sí, de verdad, a un festín de proporciones bestiales: acabamos con el racimo de banano, acabamos con el balde de panela melcochuda picada, acabamos con todas las galletas macarena, acabamos con el tarro grandote de leche klín con que la mamá remplazaba la teta con que debía asistir al menor. Acabamos con la salsa de tomate, acabamos con la azúcar y con el tarrote grandísimo de milo…. Acabamos, mejor dicho, acabamos hasta con el nido de la perra, que no tardó en despertar muerta de hambre al lado del hermano mentor, ya víctima de una indigestión que nos obligó a abrir la puerta y salir corriendo pasando por todos los inodoros de la casa a pedir auxilio un doctor por favor.
Los que estaban tratando de llegar al cielo un día equivocado, no solo se vieron en medio de una tormenta que silenciaba con su escándalo de reguero de guaro, nubes de polvo y colillas de piel roja el tronar de la música, sino que los obligó, con su estruendo de infierno, a abandonar la línea de espera de entrada al cielo, y los forzó a hacer parte del coro de iglesia que el papá y la mamá armaron para cantarnos a capela una retahíla, con el marcado tono de regaño de puta madre, que hasta hoy continua alborotándonos los oídos con su insoportable tinitos.
Desde ese día empezó el miedo, el terror, el pánico… Sí, empezó en todos: en ellos, los que no sabían que los expiaban y miraban a través de la rendija de ir y venir del cielo a su antojo; y en los que nos equivocamos de día, o de noche, o a toda hora, tratando de llegar también al cielo, al mismo cielo, saltándonos el peaje de Dante, cada uno a su manera.