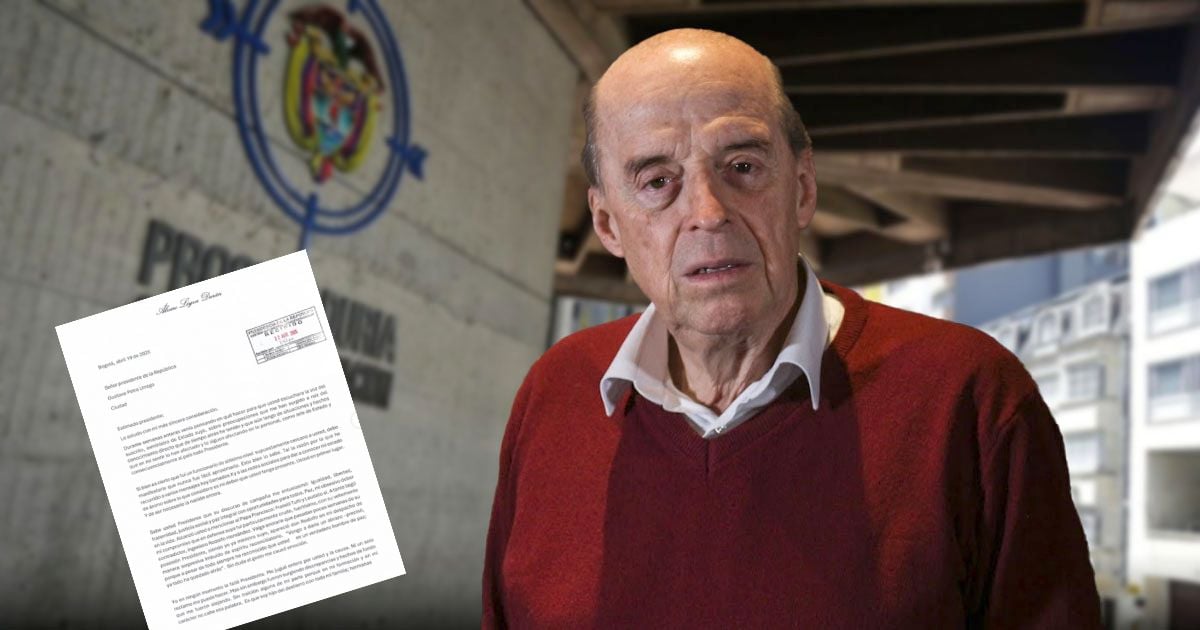No es fácil escribir cuando se tiene el corazón arrugado, y cuando hay dolor, rabia e indignación; pero hay que sobreponerse a ello, porque en la Colombia de hoy, y de siempre, bajo esa premisa no sería fácil escribir nunca, pues el corazón no se alcanza a desarrugar, ni la rabia y la indignación a pasar cuando una nueva noticia de muerte llega a nosotros. Hoy fue la de Gustavo Herrera, en Popayán.
A Gustavo Herrera, el indio, lo conocí el 20 de marzo de 1984, cuando empezamos a estudiar derecho en la Universidad del Cauca. Desde el primer día, y por siempre, nos unió no solo la forma de pensar, de ver, y de querer el mundo, sino el afecto y el respeto mutuo. Por esos tiempos soñábamos con que el mundo podía cambiar, con que la igualdad, la justicia social, la equidad, no sería pronto una mera quimera, sino una realidad. Luego supimos que eso tenía un nombre, utopía. Que la desigualdad, como lo predicaron desde la antigua Grecia ilustres filósofos, era una condición natural. Que la justicia y la equidad no eran valores universales. Que los de arriba siempre tendrían que estar arriba y los de abajo, abajo. Y que eso se entendiera o no, era algo que podía soportarse de varias formas. Con la ignorancia, con el pan y el circo, con la religión y el mensaje de sumisión, con las redes sociales y sus mensajes de odio; y si hacía falta, con la violencia.
Durante mucho tiempo nos enseñaron, que la única violencia que existía era la de las Farc, que claro que fue terrible, y a ella se atribuían todos los males de la sociedad. Y nos hicieron saber que esa violencia era mala, y que había otras que sí eran buenas. La del estado, porque lo hacía por necesidad (como cuando se castiga a un niño, por actuar mal, por su culpa); y otra, hecha para convivir, y era la de las autodefensas, que masacraban para acabar esa violencia de izquierda, ejerciendo una violencia buena de derecha, como respuesta.
Que paradójico, nos hicieron creer que todos los males del país se le debían a la izquierda, aunque ella nunca hubiera gobernado. Que los gobiernos de derecha, todos en toda nuestra vida republicana, no tenían nada que ver con la pobreza, que digo pobreza, indigencia; ni con la desigualdad, con la inequidad, con la violencia (la conservadora-liberal no existió), ni con la corrupción administrativa, etc.
Hoy sabemos que el problema del rebrote del COVID-19 no es el haber acabado el confinamiento para que los ricos no perdieran más dinero, en el advertido de que los más expuestos y más indefensos al enfermarse iban a ser los pobres. Claro, la ecuación es sencilla, no podemos dejar morir a los ricos, porque ellos son pocos, mientras pobres hay hasta para tirar pa’l techo. El problema es la minga indígena, que va a aumentar el número de casos. Y una minga sin razón, pues el gobierno ha dado orden de que se investiguen, no de que se paren, las muertes de líderes sociales, como la de Gustavo. Indígenas hablando de territorio, cuando lo único que necesitan es un lote de dos metros por uno, para que los entierren, luego de que los asesinen. Es que piden demasiado, y nadie los tiene contentos.
Qué triste panorama. Qué desolación. Qué indignación al ver como muchos se quejan por los inconvenientes que suscita una marcha popular, que les altera su cotidianidad de un día o como máximo de dos, pero desconocen las razones de peso para que ella se dé, y no se pronuncian, guardan silencio cómplice, cuando se acaba con la cotidianidad de alguien por siempre, al asesinarlo.
Nos afecta que las empresas dejen de ganar dinero, pero le damos la espalda a toda esa pobrecía que no tiene un bocado para llevar a la mesa. Claro, si hay pobres es por perezosos, y si hay ricos es por laboriosos.
La muerte de líderes y lideresas sociales no parece importar a nadie, más allá de sus allegados.
Los de un bando lloran sus muertos, y celebran la muerte de los del otro bando. Mientras tus muertos y mis muertos, no sean nuestros muertos, no vamos a parar esta cadena ignominiosa de dolor. Mientras no condenemos todo tipo de violencia, venga de donde venga, ella seguirá siendo el pan de cada día.
A Gustavo Herrera, todo mi respeto y consideración. Pese a que su condición personal fue de progreso constante, nunca olvidó sus raíces, ni su compromiso social. Nunca pretendió mantenerse en su campo de confort y siguió, de manera pacífica, racional y con argumentos, luchando contra un statu quo, que, con él, hoy, una vez más, demuestra que cuando las ideas no se pueden derrotar porque son irrebatibles, siempre existirá el camino de la fuerza y del terror para hacer prevalecer las que no tienen sustento.
Ahora no queda más que tomarme un aguapanela en su honor.