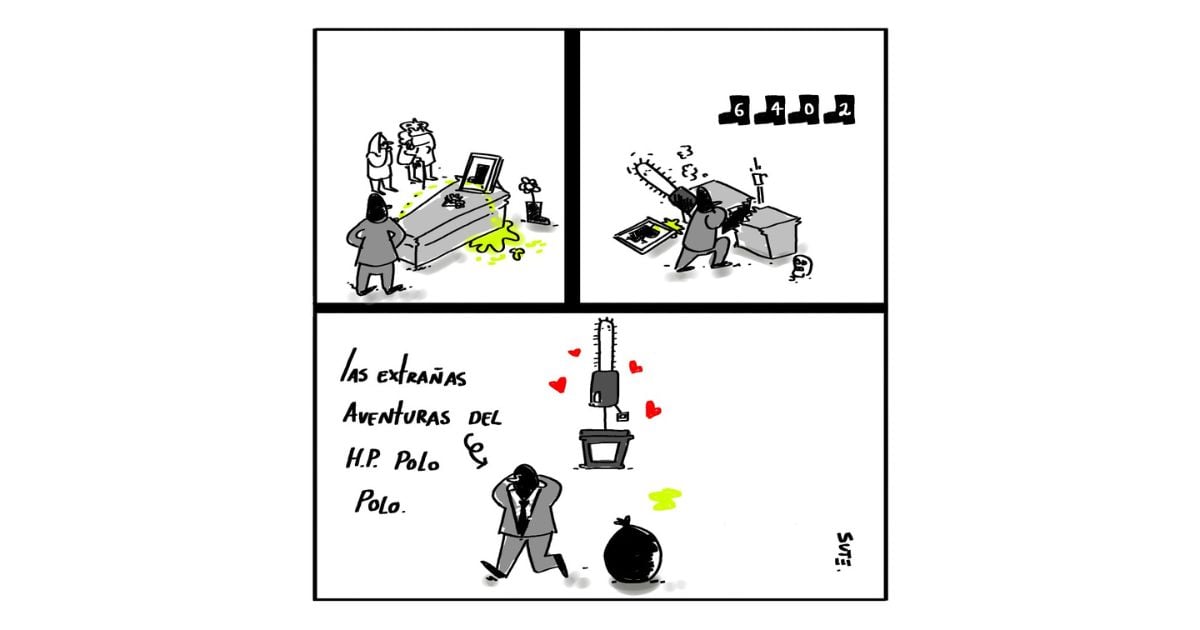A finales de los noventa, un repentino estruendo suspendió las actividades del Edificio Nuevo del Congreso, lo que nos dejó por un par de segundos enmudecidos y paralizados a los miembros de la Unidad Legislativa del entonces Representante cristiano casanareño Maximiliano Soler, quien salió de su despacho privado y con su voz bondadosa nos pidió que guardáramos la calma, lo que no impidió que saliera en “polvorosa” de la oficina y en el corredor del sexto piso le preguntara a las señoras del aseo sobre el origen de aquel descomunal ruido.
El Edificio Nuevo del Congreso fue inaugurado a finales de los setenta por el Presidente de la República Julio César Turbay Ayala, con el fin de ubicar las Comisiones Constitucionales Permanentes -que discuten y aprueban en primer debate los proyectos- y casi el total de oficinas de senadores y representantes-convirtiéndose en una construcción contemporánea de siete pisos -con dos plantas y un gigantesco sótano- que en su interior está forrada en mármol y en el exterior desafía con dignidad la imponencia del Capitolio Nacional y la Casa de Nariño, al lucir una fachada en piedra -amarilla y escarchada- con cientos de ventanas polarizadas, que están separadas por columnas verticales que atraviesan de arriba a abajo la fachada, en donde con mucho orgullo puedo decir que han transcurrido más de veinte años de mi vida, cuando a mediados de los noventa entré como funcionario a la envidiable y añorada edad de 24 años -como lo atestigua una foto que me tomó el viejo “Sammy” en la Plenaria de la Cámara- teniendo ahora la sensación de que la vida es tan solo un instante y que se nos va tan rápido como el fuerte caudal de un río.
Una bomba, una bomba, una bomba –me respondieron con angustia y desesperación las señoras del aseo, quienes huían sin rumbo o entraban sin pedir permiso a las oficinas- lo que fue suficiente para que siguiera corriendo por el pasillo y bajara por las amplias escaleras en mármol, alertando de lo ocurrido a quien me encontrara en el camino, consiguiendo que al llegar al tercer piso -frente al recinto de la Comisión Primera de la Cámara- me siguiera una verdadero “pelotón” de funcionarios, quienes corriendo me preguntaban a gritos que por favor les contara en donde había estallado la bomba, a lo que les respondía sin parar que lo más importante era salir cuanto antes del edificio, porque era muy posible que se vinieran más y más detonaciones, como ocurría en las cientos de películas de acción que protagonizaron en los ochenta Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone.
Al llegar a los últimos escalones del primer piso en el costado sur -sin dejar de gritar a lado y lado “una bomba, una bomba”- se me plantó de frente un “grandulón” de la Policía Nacional y me paró con un empujón leve pero firme en el tórax, preguntándome en tono fuerte y molesto: ¿Qué le pasa? ¿cuál bomba? ¿se volvió loco?
En ese preciso instante entendí que seguramente me había acelerado, que la alarma de bomba no era más que el fruto de mi imaginación -condimentada con la versión errónea de las señoras del aseo- que acababa de protagonizar el “oso” más descomunal de todos los tiempos en el Congreso, y que seguramente me podía ganar un llamado de atención de control interno de la Cámara de Representantes -lo que afortunadamente nunca ocurrió, pero que no evitó durante varios meses el señalamiento entre risas y asombro de quienes me veían en las sesiones de las Comisiones o en los pasillos a la hora de salir a almorzar.
Al sentir a mis espaldas la molestia que tenían conmigo los funcionarios que me seguían -quienes escucharon al “Grandulón” desmentir con vehemencia mi escandalosa alarma de una bomba en el Congreso- no me quedó otro camino que marcharme “con el rabo entre las piernas”, atravesar el amplio corredor de mármol gris y tomar al frente las escaleras del costado norte para devolverme a la oficina, preguntándome una y otra vez qué había ocasionado semejante estruendo, por lo que me apresuré algo molesto a indagar a las señoras del aseo cuando llegué al sexto piso, quienes se negaban a responder mientras reactivaban en silencio sus diferentes labores de limpieza.
Una de ellas paró su actividad de un momento a otro y me señaló con la mano una de la ventanas polarizadas del corredor -que daba al interior de la fachada en piedra del edificio- a lo que sin decir nada me aproximé hasta ese lugar y aterrorizado vi al fondo, en el suelo, el cadáver de un obrero joven trigueño que yacía boca arriba, quedando en su humilde rostro una expresión de impotencia y angustia, siendo aún más dramática la escena cuando constaté detenidamente su humilde y desgastada vestimenta.
Aquel hombre se encontraba casi sobre el quinto piso, en la parte de afuera -al frente de la fachada- pintando con un compresor esa área de la construcción, con tan mala suerte que falló una de las guayas del andamio y se desplomó en cuestión de segundos sin poder evitarlo, ocasionando además que el tanque del compresor estallara al caer, lo que ocasionó entonces el mencionado estruendo, que las muchachas del servicio confundieron con el estallido de una bomba, que ocasionó mi angustiosa salida de la oficina y mi maratónica carrera por escaleras abajo -cuando los asesores de la Unidad de Trabajo Legislativo revisábamos la ponencia de una modificación a la ley de regalías, en donde el Representante Maximiliano Soler logró que las regalías del gas de Cusiana, Cupiagua, Pauto, Floreña y Volcanera, mantuvieran una participación fija del 20 por ciento, y que curiosamente nadie le quiso reconocer en Casanare ese tremendo acierto al entonces legislador cristiano.
Un dato para tener en cuenta es que ese trabajo de lavar y pintar la fachada en piedra del interior del Edificio Nuevo del Congreso, fue uno de los cientos de contratos innecesarios que se inventó hace veinte años el entonces Presidente de la Cámara Armando Pomárico, para justificar con alarmantes sobrecostos el gasto de más de cinco mil millones de pesos -una suma astronómica en ese entonces- que finalmente lo llevó a la cárcel con los otros miembros de la mesa directiva -aunque posteriormente fue absuelto uno de los vicepresidentes- y que se conoció tristemente como el célebre “Pomaricazo”, lo que tuvo como consecuencia que una iniciativa legislativa le quitara a la mesa directiva ciertas facultades como ordenador del gasto, buscando así criterios mucho más técnicos y eficientes en la inversión de los recursos del presupuesto del Congreso.
Coletilla: Al regresar a la oficina, encontré en la puerta al Representante Maximiliano Soler, quien estaba bastante molesto y aterrado conmigo por “la falta solidaridad con sus compañeros... Cómo así que sale corriendo como una cabra sin importarle la suerte de nadie”, me increpó.
Lo siento, don Maximiliano -le contesté- en ese momento de efervescencia y calor pensé en el sabio pero cuestionable refrán “Sálvese quien pueda”.