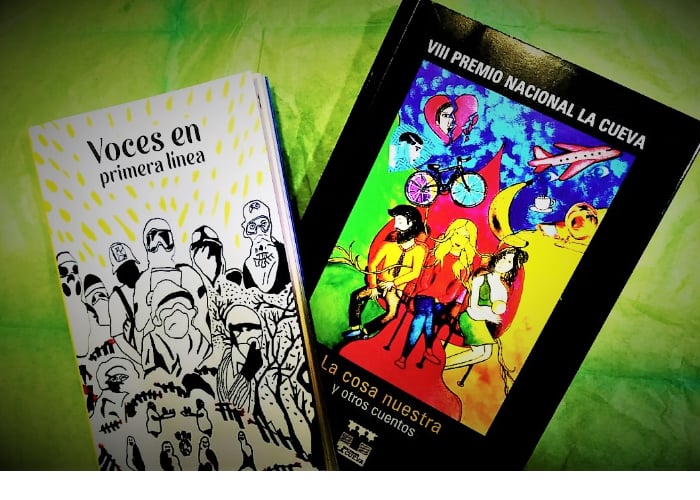En 1996, el dinámico y extrovertido profesor Jaime Gómez, quien para entonces trabajaba en la Universidad de Utah en Estados Unidos, regresó a Barranquilla, su ciudad natal, como invitado a un foro sobre el Canal Regional Telecaribe que celebraba 10 años de existencia.
Debajo del brazo, el profesor Jaime Gómez trajo un libro que definió como “La putería del momento”, porque proyectaba cómo serían las telecomunicaciones, la música, la fotografía, la cultura que venía. “El futuro, mi llave”, dijo en ese tono profético y explosivo que lo caracterizaba. El título del libro era una seducción para el momento: Being Digital (Ser digital), que fue traducido como El mundo digital.
El autor de Being Digital era un tal Nicholas Negroponte: “El man es el fundador del Massachusetts Institute of Technology, MIT, Media Lab” que en el neoyorquino acento del profesor Jaime Gómez sonaba aún más deslumbrante y esplendoroso.
El profesor Jaime Gómez me ofreció el libro, mientras él se ocupaba de las celebraciones de Telecaribe y de dos invitados, académicos norteamericanos, que no hablaban español, así que estaría ocupado en sus afanes propios del buen anfitrión. Tras ese brote de generosidad y desprendimiento, otra de sus características, pude leer en dos noches seguidas Being Digital.
Más allá de los planteamientos sobre el futuro del cd room o la incipiente pantalla táctil, el libro planteaba la pugna entre átomos y bytes. Se soñaba que algún día esa pugna pudiera resolverse y se diera la trasmutación de la materia que era una realidad solo en los capítulos de Los supersónicos.
En estos días, he vuelto a releer apartes de Being Digital. Han pasado 25 años de aquella oferta del profesor Jaime Gómez y muchos de los anuncios de Nicholas Negroponte se han cumplido. Me sigue revoloteando en la cabeza eso de convertir átomos a bytes y bytes a átomos y me pregunto si esos mismos compuestos están presentes en esencias inmateriales, desatomizadas, destangibilizadas como las experiencias culturales.
La música que antes estaba en un cd se transmuta por un espacio nubloso que se convierte en bytes a través de grandes plataformas. También está en conciertos y clips de video que son reproducidos con mayor asiduidad por un nuevo espectador en tiempos de pandemia y soledad.
Hemos pasado, de forma tan veloz, de la cultura tarimizada a la cultura virtualizada, cuyo deslumbramiento nos cercenó hasta la capacidad de reflexionar sobre este nuevo proceso.
La tarimización de la cultura se fue dando de manera lenta, gradual, hasta imperceptible a través de festivales, mercados musicales en los que la tarima se convirtió en el espacio de producción de los nuevos contenidos, vertidos hoy a la tarima virtual en los que al creador también le corresponde la creación del espectáculo, la producción del contenido que será reproducido, disfrutado, consumido y transado en la nueva autopista de la información como fue llamada en su momento por Negroponte.
El ensayista norteamericano Lee Siegel en su libro Against the Machine, traducido como El mundo a través de un pantalla, escribió en 2008 que la cultura de la popularidad ha sido adaptada para televisión a través del programa American Idol, un reality show que alcanzó unos 40 millones de televidentes, los cuales concebían que la cultura pasaba a través de su pantalla y solo a través de la pantalla, algo que el sociólogo Richard Butsch llamó screen culture (cultura de la pantalla). Importaba el ser solitario que en lejanos años se sentaba frente a una pantallita para ver el programa de su predilección.
Los procesos de tarimización de la cultura coinciden, por lo menos en Colombia, con la organización de Festivales de músicas ancestrales como una reacción a la penetración de músicas grabadas provenientes de otras latitudes a comienzos de los años 80.
La señora Regina Teherán, quien se gozó desde muy joven los llamados fandangos de gaita, recuerda que para 1980 la única pareja de gaiteros que habitaba en el pueblo era la de los hermanos Arias: “Cayetano y Enrique, que eran matarifes. Vivían en el pueblo y andaban con sus gaitas para todos lados y uno los llamaba y ellos tocaban”.
La música de gaitas, millos, cañas, tambores, marimbas, quijadas o bailes cantaos eran experiencias que solo se disfrutaban a partir de relaciones cercanas con los músicos que las interpretan o las cantaban. Narrativas en las que un creador expresaba sus saberes. Una experiencia de vida que solo era posible disfrutar en el territorio.
 Eulalia González, la cantadora que nos conectó sin líneas de fibra óptica, sin cables ni redes.
Eulalia González, la cantadora que nos conectó sin líneas de fibra óptica, sin cables ni redes.
Foto: David Lara Ramos
Existe una enorme diferencia entre la cultura como experiencia vital, cotidiana y las presentaciones de esa misma cultura en la tarima que fue lo que en los años ochenta comenzó a pasar en pueblos del Caribe. Esas representaciones que hoy se dan en la tarima son remedos, construcciones, estilizaciones, si se quiere, de unas vivencias espontáneas que se prepararon para que esa masa amorfa llamada público viviera unas riquezas que se simplificaron para el espacio de la tarima. Se teatralizaran vivencias eran infinitas formas de la vida.
Humberto Olivera Barreto, un tamborero que jamás se subió a una tarima a pesar de que era reconocido como uno de los grandes tamboreros de la región de Ovejas, Sucre, aseguró que él nunca se iba a subir a una tarima porque no tenía la experiencia para subirse en ese “animalejo”. Su testimonio es contundente: “Si uno nunca ha ido a eso, como yo, uno está un poco asustao’ por el público que asiste. A mí no me da nervio, pero a otros músicos sí. Eso hay que trabajarlo, lo primero, es tener un conjunto bien acoplao. Usted no se va a presentar así como estoy yo ahora (ropa de trabajo de campo), tiene uno que ir con una mochila limpia, un par de abarcas buenas, que no estén rotas, una muda de ropa blanca, bien lavada, porque lo que va a hacer uno es una presentación delante de un poco de gente que no conoce, hay cámaras y a uno le toman fotos, uno no va a estar sucio, además va también es a competir, entonces uno tiene que prepararse, eso lleva tiempo, porque no va a llegar sin saberse bien los sones, y que otro toque mejor que usted, no señor”.
Tarimas de tablas o concreto se convirtieron en el escenario mínimo donde hoy se representa la cultura. Si en los años 80, ciertos músicos tuvieron la opción de negarse a subirse a la tarima, hoy esa alternativa no existe, la tarima virtual se manifiesta como la más cruel de las dictaduras. Se está poniendo en peligro tanto la representación de la cultura como a los músicos ancestrales que por sus condiciones económicas, por sus condiciones de conectividad han quedado por fuera de esos nuevos espacios por donde pasa y seguirá pasando la cultura. Los músicos tradicionales siguen en su intenso ocio, en sus labores de creaciones, sin un público que los vea, que los aplauda. Sin seguidores que le den un like o le manden un emogí. ¿Acaso importa?
Tener conectividad, teléfono inteligente y computador son instrumentos esenciales de esa cultura de la pantalla de la que habló Richard Butsch, que muele y escupe contenidos.
En un recorrido por la zona de Malagana, Mahates, Palenquito, Palenque, Evitar, San Joaquín, Gamero, María la Baja, la señal es como esas presencias que jamás se manifiestan.
Hace unos días la maestra Juana María, que hizo parte del grupo de Anónimas y resilientes no pudo hacer una conferencia virtual a la que estaba invitada porque eso que llaman señal no llega al pueblo. Si a eso le agregamos que muchos de estos creadores son iletrados, sin teléfonos inteligentes, es casi imposible que se sumen a la tarima virtual.
Igual ha sucedido con Mayo Hidalgo, Rosita Caraballo, Franklin Tejedor, “Lamparita”, quiso hacer un concierto pero no se pudo conectarse, porque la señal en Palenque se convoca pero no llega.
Ni el profesor Jaime Gómez, ni el ensayista Lee Siegel ni el mismo Nicholas Negroponte profetizaron la pandemia. Profetizaron que el cambio tecnológico traería bienestar para los hoy hiperconectados, pero no para quienes están en las raíces de la tradición en pueblos llenos de riquezas, en los que internet sigue siendo un relato de ciencia ficción.
Hubo un tiempo en que no había discos pero sí había música; no había grupos musicales pero sí interpretaciones colectivas; en que no había libros pero sí narraciones y relatos; en que no había amplificación pero sí gritos de montes, cantos de vaquería, juglares del campo, pregoneros de verdades y montañas. Hubo un tiempo en que no había periódicos, pero sí juglares que actualizaban a su comunidad en versos y décimas; un tiempo en que había cantadoras que leliaban los afanes de la vida con sus dichos y tonadas.
Aunque la luz de la pantallita nos encandile, ese tiempo aún está allí en nuestros creadores ancestrales, las raíces de todo, en las raíces que se conectan y nos conectan sin redes de fibra óptica, sin cables ni redes. Un tiempo en que no había tarimas ni de tablas ni de concreto ni mucho menos digitales, solo la vida… la cultura, otro tiempo.
Anuncios.
Anuncios.


 Eulalia González, la cantadora que nos conectó sin líneas de fibra óptica, sin cables ni redes.
Eulalia González, la cantadora que nos conectó sin líneas de fibra óptica, sin cables ni redes.