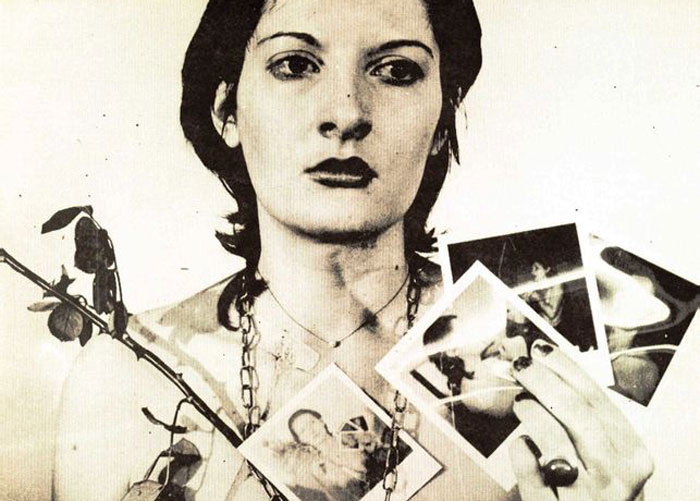Un profesor de literatura, de personalidad patriótica, me presentaba a María, citando hermosos párrafos de la espera agónica al amado Efraín, como un ejemplo de verdadero romanticismo “mejor que el europeo de finales del siglo XIX”. Yo que sufro de un patriotismo atrofiado me atreví a descalificarlo, incluso burlarme, de su falsa idea del romanticismo y le presenté contra su ejemplo Ana karenina. “Nuevos tiempos vienen, no solo en el amor, con la mujer asumiendo el riesgo de su libertad” o si quiere un mejor ejemplo de romanticismo —le dije — su escritor: el conde Lev Nikoláievich Tolstoi, viviendo entre campesinos, transformando su mundo desde una escuela rural inventada por él, repartiendo las tierras, luchando espiritualmente contra las desigualdades, a pesar de las desilusiones que confiesa con Pedro Bezujov en Guerra y Paz, para cumplir con los cometidos de la Ilustración. El romanticismo es un movimiento político antes que una expresión sentimental —Le dije para corregirlo.
Hoy creo que aunque no fue imprecisa mi corrección sí fue superficial. Acabo de leer una lánguida crónica de Tomas Eloy Martínez sobre los últimos días de Tolstoi huyendo de las formas aristocráticas de su familia, hasta encontrar su muerte por neumonía en una estación del tren en Astapovo, comenzando el invierno ¿no es esta fuga una premonición del fin del romanticismo desde ese mes de septiembre de 1910? Uno creería que su amor por la vida campesina, su admiración por las campesinas —de las que Sofía Andréyevna sentía reales y legítimos celos — antes que el encanto por las educación afrancesada de la mujeres de la nobleza rusa, era solo un sentimiento bucólico del más grande escritor de toda la modernidad, normal en un intelectual sólido y sin ambages, un pacifista real de quien Gandhi se declaró su deudor, en un revolucionario de la pedagogía, en una conciencia plena, en el “espíritu absoluto” desde una ilusión hegeliana; pero nada más ingenuo y torticero que explicar esta actitud y temperamento de esa manera, si uno lee toda su obra con detenimiento encuentra una crítica permanente de las formas que impiden la verdadera esencia de la condición humana, el romanticismo está inspirado en el cuerpo desnudo sin las divisiones de los trajes, el cuerpo real sin maquillajes, sin pretensiones distintas que la de contener un alma sincera y honesta, una igualdad real, pura y natural como la más demoledora avanzada del iusnaturalismo.
Naturaleza y revolución son una misma cosa para Tolstoi: los más básicos y esenciales principios son los más elevados; la igualdad, la no violencia, el vegetarianismo, son expresiones de un espíritu superior. La verdadera ilustración no la encontró en los abstractos racionamientos kantianos sino en el conocimiento minucioso de la condición natural y naturalmente humana. Y que mejor escenario que la vida campesina, que mejor amante que la mujer campesina, eran estos los celos incontenibles de la condesa Sofía Andréyevna, ella lo conocía muy bien. Pero la ironía caustica de la modernidad que parece, como su propia muerte, una historia de humor negro, es que todas las revoluciones románticas, —porque todas tuvieron y aún siguen teniendo un origen románticos —, no implicaron la destrucción ni siquiera el debilitamiento, de las formas sino su más complejo e indestructible fortalecimiento. Hoy dependemos más que nunca de la formas, el ser humano no es más que un conjunto de múltiples formas y formalidades porque quizás es en la formas que esta el poder y no en los contenidos, los contenidos son relativos pero la formas son absolutas implacables, inmodificables; las formas nos dicen quién domina, quién tiene el poder, quién tiene el éxito, quién tiene la riqueza. Hoy dependemos del vestido más que nunca, solo que incluimos la piel como parte del vestido, hacemos de nuestro cuerpo un vestido, lo cubrimos con una piel dorada, lo broquelamos de músculos perfectamente definidos, lo tatuamos y de alguna manera también lo vendemos, incluso lo damos prestado.
No sé, pero confieso que desde hace años he empezado a sentir una cierta repugnancia por los cuerpos esculpidos en el gimnasio, me parecen una aberración las prótesis, una conversación digna de lastima todas la justificaciones de horas y horas en el salón de belleza, de millones y millones en el quirófano para un mejor culo y unas mejores tetas, antes el vestido eran la telas hoy son la epidermis. Pero vamos más allá, las conversaciones, el intelecto, los libros de autoayuda, las citas de la biblia, son un broquelado del vestido, una parte fundamental de la indumentaria, los artificios en el tono de la voz, los monosílabos del estrato, los anglicismos, el redondeo de los labios, el giro un poco inclinado de la cara, y el pelo prologando las grandes ideas expresando nada, son parte del montaje escénico, las frases rocambolescas sobre cosas nimias hacen parte del disfraz y el arquetipo. Somos el espejo mismo, nuestro pensamiento es la hospitalidad de los espejos –para usar la bella metáfora de Enrique Banchs—; son conversaciones patéticas en su contendió pero efectistas y efectivas en la imposición de las formas del poder, formas pedantes, faranduleras, fatuas o pretenciosas, como se les quiera llamar, pero que seducen y consagran la estabilidad misma del poder. Son las formas las que mueven el sistema, presionan los cambios, las que impulsan el desarrollo económico, no los contenidos; las formas implican carros, casas costosas, vestidos, derroches banales, los contenidos a decir verdad no valen mucho. El dinero está ligado al desarrollo de la formas no a la profundización de los contenidos, un libro de filosofía finalmente hacerlo y leerlo no cuesta mucho.
A la pregunta de ¿por qué se acabó el romanticismo? —Desaparece aproximadamente a mediados del siglo XX— creo que es válida la respuesta porque se acabó el amor, y me refiero al amor con razones en el espíritu, la revolución, con flechas en el alma, lo sentimientos, no en las formas las pasiones, el enamoramiento, los placeres. En un sentido natural iusnaturalista —y me ha gustado siempre esta palabra—, el romanticismo implicada no dar y recibir más allá de lo que tenemos por naturaleza, algo imposible en los tiempos contemporáneo donde el amor es esclavo de la formas y es también un triunfo vergonzoso de la formas, no de los contenidos. Las formas no nos pertenecen, pertenecemos a las formas, luego ¿de qué sirve amar sino podemos dar lo que no tenemos? no podemos dar la forma a la que pertenecemos, y si así si fuera igual no damos nada, a no ser que se entienda que el amor en no dar ni recibir nada, pero eso es algo completamente fuera del romanticismo.
Entonces después de un debate plenamente concluido, sí creo que mirar, recordar, esa imagen de un genio inimitable, del ultimo romántico desapareciendo entre la nieve ante el inevitable destino de las formas, es también la imagen premonitoria del final deleznable de una época en el que la humanidad se atrevió a pensar en un mundo grande y gentilmente elevado: el romanticismo entendido en sus raíces más profundas, pero desligado del poder. Volver al campo, que es la experiencia que he tenido en los últimos meses, me ha permitido pensar constantemente en ese anciano convencido del sus sueños, de la naturaleza robusta y hospitalaria de su literatura monumental, solo posible en la vida campesina que aun sobrevive en pequeños y recónditos lugares de este país.