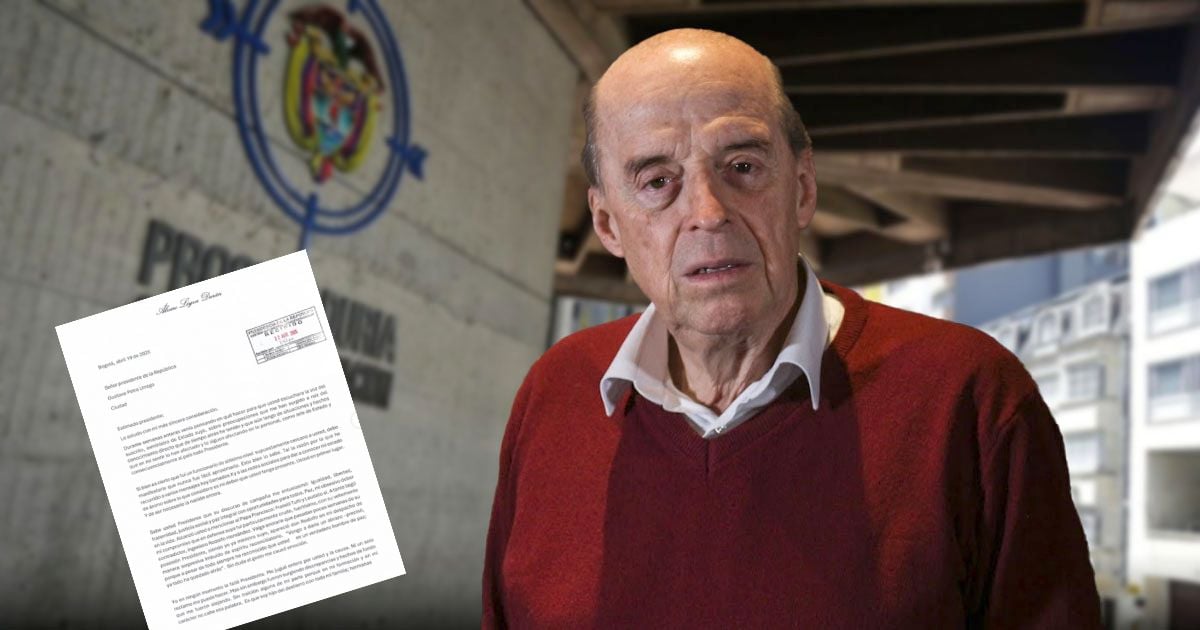Un soldado imperial aparece de improviso frente a la celda. Respira agitado, con una mano se sacude el polvo de la chaqueta. Se quita el casco y con el antebrazo seca la transpiración de su frente, cuidando en todo momento de no manchar el papel enrollado en su mano.
Mientras, Gregorio Samsa se ha levantado con dificultad y lo observa parado en un equilibro por demás inestable.
—Gregorio Samsa, debe ser usted, ¿no? —interroga el recién llegado.
La oscilación hacia adelante y hacia atrás de Gregorio hace que el mensajero de por sentada la respuesta y, dejándose caer pesadamente sobre un banco, comience a hablar:
—Vengo de San Petersburgo, Sr. Samsa, traigo un mensaje que el mismísimo zar me ha entregado en mano. Es importante, Vladimir, me dijo, ve y entrégalo pronto.
Luego, suspira, y dice:
—Gran persona el zar, ¿Usted le ha pedido la conmutación de su pena, ¿verdad?
El mismo movimiento pendular de Samsa vuelve a servir de confirmación y el mensajero continúa:
—Para llegar hasta aquí, Sr. Samsa, he tenido que sortear obstáculos que ningún hombre ha enfrentado jamás. Cabalgué sobre ríos helados a punto de quebrarse. Bordeé abismos tan profundos que mi voz se perdía en ellos. Fui atacado por los lobos esteparios en Ulbrik. Mi pobre caballo no logró recuperarse de las heridas y lo tuve que sacrificar. Era mi amigo, Samsa.
El mensajero agacha la cabeza por un instante, y hace una pausa, luego traga saliva y continúa con su relato:
—Sin caballo, caminé varios kilómetros en la nieve hasta encontrar ayuda, casi muero por la hipotermia. Una tribu de 24 jinetes de las estepas, cerca de la frontera con Kazajistán, me encontró desvanecido. En sus cuevas, y gracias a los cuidados que me brindaron, salvé mi vida. Ya recuperado y con otro caballo, pude reanudar el viaje. Cabalgué por la llanura infinita de Krushev. Crucé salinas desconocidas donde el cielo se refleja en el suelo y enloquece a los hombres. Creí que había perdido el rumbo, varias veces, le confieso, pero jamás me rendí.
El mensajero apoyando sus manos en las rodillas se pone nuevamente de pie:
—Debía cumplir con la tarea encomendada, era mi deber. Cuando por fin, vi la torre del castillo emergiendo altiva sobre el bosque, lloré. No me había equivocado, estaba en el camino correcto, cerca de cumplir con mi misión. Y aquí estoy, finalmente.
El soldado vuelve a colocarse el casco que había dejado apoyado en el piso, se acomoda la chaqueta para que quede perfectamente derecha, y comienza a desatar con prolijidad el cordel que sujeta el papel. Una vez libre, lo desenrolla hasta dejarlo completamente extendido, saca unas gafas de su bolsillo y lee:
— “Denegado, Señor Samsa”.