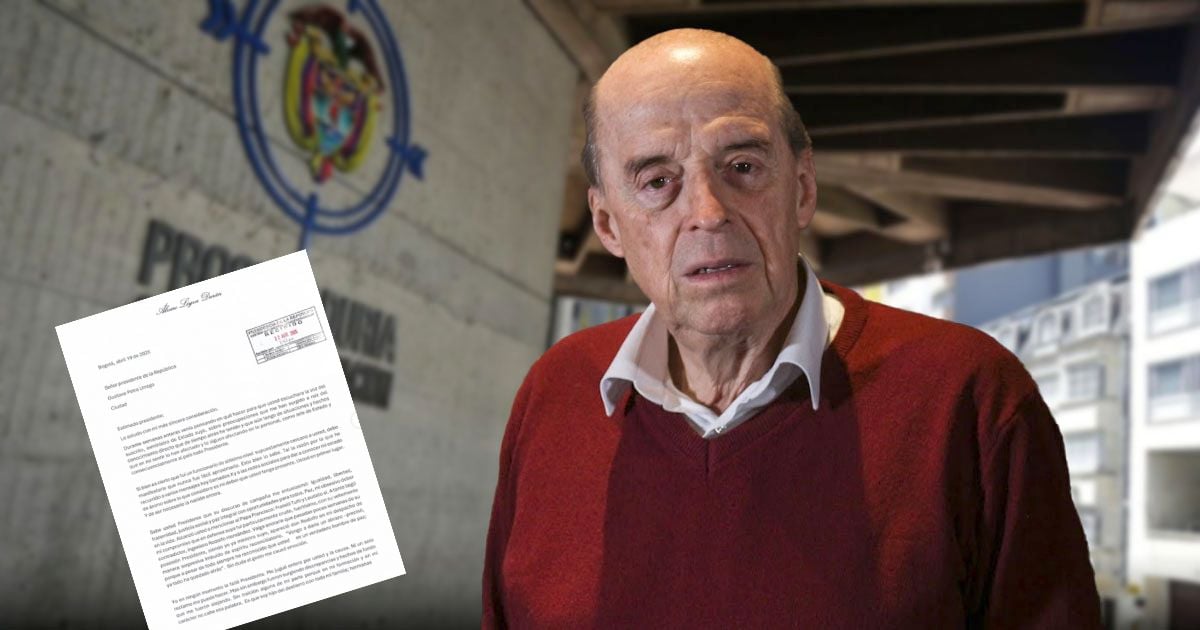“No le puedo decir mi nombre” fueron las primeras palabras de un conductor de bus que respondió “sí” al preguntarle si podía realizar un recorrido con él y hacerle una entrevista.
Era uno de esos cuarentones que su cabello parece el polo norte. De su frente, como un gran tobogán, caían enormes gotas de sudor y su mirada que denotaba cansancio, giraba una y otra vez cuando recibía el dinero de sus pasajeros.
“Este no es el mejor trabajo del mundo -decía con resignación- pero creo que es suficiente para mantener a mi familia”. Su cara se tornó un poco pensativa, parecía reflexionar sobre su vida o quizás, sólo estaba recordando su recorrido. “Llevo aproximadamente una semana laborando en esta ruta y todavía me cuesta trabajo recordar cuál es el camino”.
Después de diez minutos en silencio, subió un señor que con voz de vergüenza pidió al conductor que lo dejara trabajar. Como acto repetitivo, el conductor dijo “sí” con el mismo tono con el que me había aceptado a mí. El señor, muy amablemente saludó a los pasajeros, los mismos que al instante de haberlo recibido, le pedían que se bajara o que en un mínimo esfuerzo, se callara. “Ustedes serán castigados por Dios por no obedecerle, por pecar tanto, por ignorarlo y por no buscarlo -expresaba con un tono bastante fuerte- ¿Qué tan seguros están de que irán al cielo?”. La cara de los pasajeros mostraba un cambio inmediato, unos de asombro, otros de ira y otros de ignorancia. “Señor conductor, bájelo, por favor” suplicaban. Instantáneamente, como un héroe, el conductor frenó de golpe y le pidió al “predicador” que abandonara el bus, quien después de semejante condena, como un hijo regañado por su madre, obedeció.
“¿Qué tan seguido le pasa esto?” pregunté esperando recibir muchas historias, por lo menos cortas, no fuera a ser que me aburriera y le pidiera que me dejara en cualquier lugar. “Pues, no mucho –comenzó a relatar- como dije, soy nuevo en esta ruta, pero ya pasó algo que me dejó marcado de por vida. Tres días después de iniciar aquí, algunos pasajeros, el bus y yo, vimos nacer una criaturita”. Sorprendido con la respuesta, le pedí detalles, no todos los días se ve o se oye algo como eso. “Iba muy tranquilo, era un día de trabajo muy normal y de repente una joven embarazada se subió como si nada y me preguntó que si pasaba por Almacentro. Le respondí que sí”. En ese instante lo interrumpí y le dije de manera jocosa: “Usted como que usa mucha esa palabra”. Se rió diciendo “sí”.
Ya casi llegando a mi destino final, el edificio Liberty Seguros, él continuó con su historia pero un poco más acelerada. “No llevábamos ni quince minutos de viaje y me pidió que parara un momento, intentó bajarse pero empezaron los dolores, esos que les dan a las embarazadas, y frené para ayudarle. Varios pasajeros se ofrecieron a hacer lo mismo e insistían en llevarla en taxi pero ella no lo permitía, sus dolores no la dejaban ni moverse. Menos mal había una enfermera y nos ayudó. Nació. Ni lo vi bien, se bajaron muy rápido y lo que quedaba de recorrido demás que lo terminaron en taxi”.
Finalmente llegué a mi parada, le agradecí por el rato, el recorrido y las historias. Parecía tan bueno el ambiente en la parte delantera del bus que sentí que sólo hizo falta un café.
Como acto seguido me dijo con un tono parecido al de mi padre: “Mijo, dele duro a ese estudio, salga adelante y me llamo José Iván”.