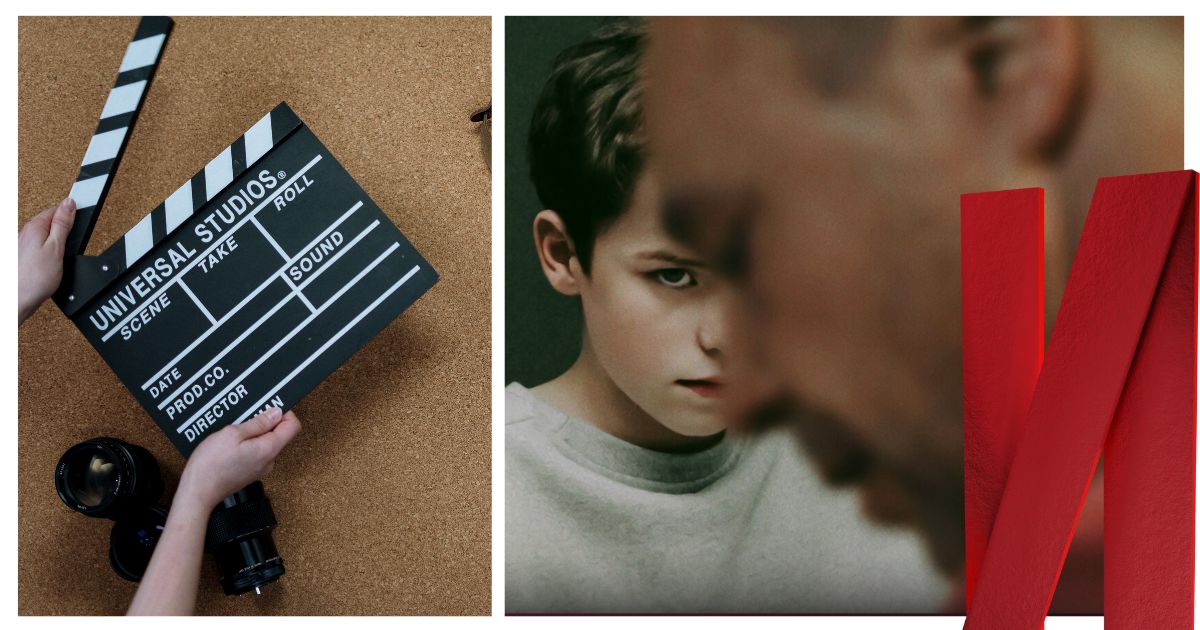Hace poco, acompañé a mi padre por tres días a la finca que hace diez años compró. Diez años que los convierto en, aproximadamente, veinte idas a ese lugar.
De pequeño, estudiando en la primaria, escuchaba decir a mis compañeros de clase que en las fincas vivían los pobres, los faltos de educación, los cavernícolas. Los campesinos eran animales salvajes que debían ser civilizados. Además, la vida en el campo era como vivir en un infierno. Un infierno que conocí la vez en que mi papá me obligó a ir con él.
No recuerdo con detalle lo que sucedió en aquella ocasión, pero sí el momento en que llegué a clase, al día siguiente, e intentaba ocultarle a mis amigos que mi estancia en “el monte”. Fue tan penoso. No el hecho de haber estado allí, sino la soledad que traje como compañera al no querer que alguien pudiera ver la cortada que me realicé con el alambre que rodeaba un sembrado de maracuyá.
Lástima haber hecho eso. Pero, ahora que lo pienso, es más lastimoso que niños de diez u once años conciban al campo, y al campesino, como sujetos alejados de la sociedad, como individuos degradantes y nocivos.
Del campo surge la vida, y no hay discusión de ello. Sin las dinámicas del campesino, no existirían los días citadinos. Desde los cultivos florecen las comunidades. La naturaleza en sí misma es tecnología, que termina por concretarse mediante la actividad del hombre. Los frutos que se recogen del suelo, o de la última punta de un árbol, son la génesis, y la metáfora por excelencia, de las cotidianidades en la ciudad: siempre se espera recoger un beneficio de lo que se había sembrado con anterioridad.
A fin de cuentas, el campesino y el citadino no son muy diferentes, pero sí desiguales. Sus roles se complementan, pero sus estatus se agreden. La tierra, que se aferra a la piel del hombre que la masajea, se convierte en la mancha que desagrada, en la marca que distingue al bien vestido del productor primigenio.
Del campo brotan la voces de aquellos que conocieron el mundo antes del metal y los códigos binarios; de aquellos que han peleado en él por motivos tan alejados a lo que su creación les encomienda. Su compromiso con la vida los obliga, muchas veces sin querer, a pelear por ella y contra ella. Desde entonces la ironía no ha sido remediada.
Al mirar el pasado me doy cuenta que la concepción del campesino no ha cambiado mucho: son los que generan el alimento para sus comunidades, mientras rinden pleitesía a quien se le desestima. Pobre el que no se entera que el universo mismo es un campesino.