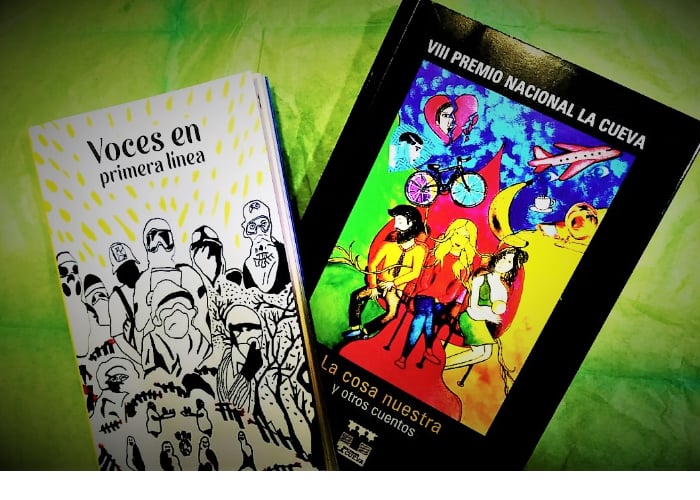La mañana está un poco más fresca que la de ayer.
El palo de guayaba agría está cargado. Hay algunas guayabitas que están en ese punto en que no son verdes pero tampoco están maduras.
A Lucía se le ha ocurrido que, a falta de mango verde, le baje una guayabita de esas… le eche un poquito de sal y le ponga algo de pimienta.
El resultado es magnífico. En todos estos años habitando esta casa nunca se había preparado tal manjar. Hay un lado bueno en todo esto. La naturaleza se muestra generosa.
Janer me cuenta desde Malagana que la cosecha de mango “está potente”. Guillermo, en Palenquito, dice que el caimito y el níspero “paren parejitos”.
Se anuncia mejoría en la calidad del aire, en la pureza de las aguas, pero lo más sorprendente ha sido el avistamiento de especies que el hombre daba por extintas.
La primera vez que vi unas lechuzas, el padre Medina estaba leyendo el evangelio de Lucas. Narraba la historia de unos discípulos que van camino al pueblo de Emaús muy cercano a Jerusalén. Cuando de pronto se les unió un forastero desinformado, que no sabía nada sobre lo que había pasado tres días atrás. La crucifixión de un hombre que se había autoproclamado rey de los judíos. Los tres peregrinos llegaron juntos a Emaús. En el camino hablaron de unas mujeres que fueron a ver el sepulcro del que había muerto en la cruz, que luego habían dicho que vieron unos ángeles y que el mismo que habían crucificado había resucitado. El evangelista Lucas, no precisa, de eso hemos hablado aquí, pero uno de esos dos caminantes, le dijo al forastero que Jesús de Nazareth era un profeta poderoso, el forastero se incomodó ante tal comentario degradante. A partir de ahí el forastero comenzó a explicarle lo que habían dicho los profetas en el pasado. Hasta los llamó brutos por no haber comprendido las revelaciones de la escrituras. Lucas dice que el forastero se lo dijo de forma muy elegante: “¡Qué duros de entendimiento!”
Cuando Helenita, con su bella y silvestre voz, comenzó el tema El camino de Emaús y subía su tono en los versos: “Por el camino de Emaús/ un peregrino iba conmigo/ no le conocía el caminar/ ahora sí, en la fracción del pan…/ apareció una bandada de cinco lechuzas, así como en estos tiempos de confinamiento están apareciendo criaturas extrañas, incluso algunas que se creían extintas.
El desorden en la misa fue absoluto, la fila para hacer la comunión se desordenó. Las aves extraviadas, desorientadas, revoloteaban por las tres naves de la iglesia, los señores de la Acción Católica no sabían qué hacer. Al señor Angulo se lo ocurrió tomar el micrófono para decir: “Calma son solo unas lechuzas, no la fuerza del espíritu santo, cálmense para poder continuar”. Las lechuzas volaban hacia arriba y hacia abajo hasta que en medio del escándalo y el canto de Helenita, que jamás se desconcentró, una a una las lechuzas se fueron refugiando en ese espacio llamado coro, donde al parecer habían hecho nidos.
Al finalizar la misa, la reunión de los miembros de la Acción Católica con el padre Medina fue inmediata. El padre Medina sugirió revisar el coro, subir hasta el campanario, si era necesario para expulsar a las lechuzas de la iglesia. “Esos desórdenes no pueden repetirse en ningún otro oficio”.
El viejo Lara, como era de esperarse, se ofreció como voluntario para cumplir los deseos del padre Medina.
Un domingo, encontré al viejo Lara poniéndose unas botas de cuero negro, un pantalón de dril azul y un amansa-loco morado, unos suéteres de algodón, manga larga, que usaba el abuelo Pedro, que en aquel entonces vivía en nuestra casa.
El viejo Lara me dijo que lo acompañara y lo hice. Siempre tuve curiosidad por subir al campanario, explorar que había detrás de una puerta que estaba al final de la nave derecha que era la entrada al campanario. Las campanas no se usaban para llamar a misa sino que escasamente se tocaban a muerto cuando el padre Medina lo ordenaba, o los dolientes lo exigían.
Llegar al coro resultó un descubrimiento.
El viejo Lara iba equipado: un saco de fique con una botella de creolina en su interior, un machete, una linterna, cuerdas, y una escalera.
Revisamos el coro y encontramos restos de guano de murciélago, pero no estaban las lechuzas. Había en el coro una recua de imágenes de santas, vírgenes y santos, todos encueros, que ni el viejo Lara podía identificar de quiénes se trataban. Candelabros, espejos partidos, vestidos de santos, mantones, manteles, cortinas de varios colores. Era como un depósito de artículos religiosos antiguos.
Subimos al campanario por unas escaleras de cemento que iban por dentro de la única torre que tenía la iglesia. Me he preguntado por qué hay iglesias de una torre y otras con dos, como la de San Nicolás en el Paseo de Bolívar en Barranquilla, o la de San Pedro Claver en la plaza de San Pedro en Cartagena, o la Catedral Primada en Bogotá.
Sigo indagando en esa respuesta.
Al llegar al campanario, el viejo Lara puso la escalera y comenzó a subir hacia el techo del campanario donde se encontraba el yugo de la campana. Encendió la linterna y me dijo que parece que allí estaban porque escuchaba cierto ruido.
La vista desde el campanario era espléndida. La primera vez que me subía a una edificación tan alta.
Escuché pasos de animal arriba y esperé que salieran las lechuzas pero no salió nada. El viejo Lara tomó el machete, levantó las láminas de machimbre del cielo raso del campanario y entró a ese espacio confinado. Pasaron unos diez minutos, y me advirtió que iba a amarrar el saco y lo iba a descender con la cuerda.
Vi el saco bien arriba de mi cabeza, algo se movía. Cuando llegó al suelo, el viejo Lara lanzó el resto de cuerda. Algo en el saco seguía moviéndose.
¿Cría de lechuzas?
El viejo Lara bajó por la escalera. Tenía la cabeza blanca de polvo y telarañas. Agarró el saco, lo llevaba con mucho cuidado, se cargó la escalera al hombro, aseguró la linterna y comenzamos a bajar. El saco se movía levemente.
Llegamos a la casa. Entramos directo al patio. El viejo Lara llamó al abuelo Pedro quien desató el saco. Fue entonces cuando pudimos ver a dos criaturas, un poco más grandes que un pollito de gallina. Tenían el pico encorvado en su punta y era de color negro, un color que se extendía como una sombra a lado y lado de los ojos.
—Si ve usted ahora por qué dicen que tal o cual persona tuvo el nacimiento del golero —dijo el abuelo Pedro, mientras las dos criaturas se quedaron quieta en la arena del patio, después de haber salido del saco de fique.
La discusión entre el viejo Lara y el abuelo Pedro era el porqué se habían traído esas criaturas a la casa, o si era necesario devolveros al campanario. El viejo Lara dijo que no iba a devolverlos.
Entonces el abuelo Pedro que había tenido crías de loros y cotorras en su natal Remolino, dijo entonces con firmeza: “Yo me quedo con ellos”.
A los pocos días, los dos goleritos caminaban el patio como un par de pollitos briosos. Al mes, le comenzaron a aparecen los plumones negros, y a los dos meses, el abuelo Pedro les cortó las alas con la tijera de modista de Mayi. El abuelo Pedro decía “así tiene que ser” porque aún eran inexpertos. En realidad les teníamos cariño, hasta Mayi que no estuvo de acuerdo con que se quedaran porque decía que esos pájaros llamaban a la muerte, les guardaba cuanto pellejo le quedaba de limpiar y relajar la carne o despresar un pollo. El viejo Pedro andaba con pequeñas heridas de picotazos en manos y brazos que yo le curaba con un algodón untado de merchiolate.
Cuando los goleros alcanzaron los tres meses, el abuelo Pedro los subió al techo de la casa. Caminaron un rato y luego volaron, pero todas las tarde volvían a dormir en el patio. En la mañana salían a su vuelo, pero al rato volvían por comida que el abuelo Pedro les ponía en una tapa de unos potes de galletas de soda. Un día no volvieron.
Igual sucedió con las lechuzas del coro. El viejo Lara decía que era por la creolina que había regado como agua bendita por todos lados, el abuelo Pedro tenía una teoría que me parecía más contundente.
—Vea usted, el hombre o sea, los humanos, tenemos un vaho que los animales son capaces de olfatear y si uno pasa por algún sitio, ese vaho humano se queda impregnado ahí y los animales lo siente, así usted le eche un frasco de creolina, los animales conocen el vaho humano y se alejan. Cuando ese vaho se va, que puede durar días, los animales regresan.
Quizá sea ese vaho del que hablaba el abuelo Pedro, el que los animales han dejado de percibir hoy, por eso salen, a lo mejor sienten que son los seres humanos los que han comenzado a extinguirse.
Texto del Diario del Confinamiento el cual puede seguirse en: https://escribedavid.blogspot.com/
Anuncios.
Anuncios.