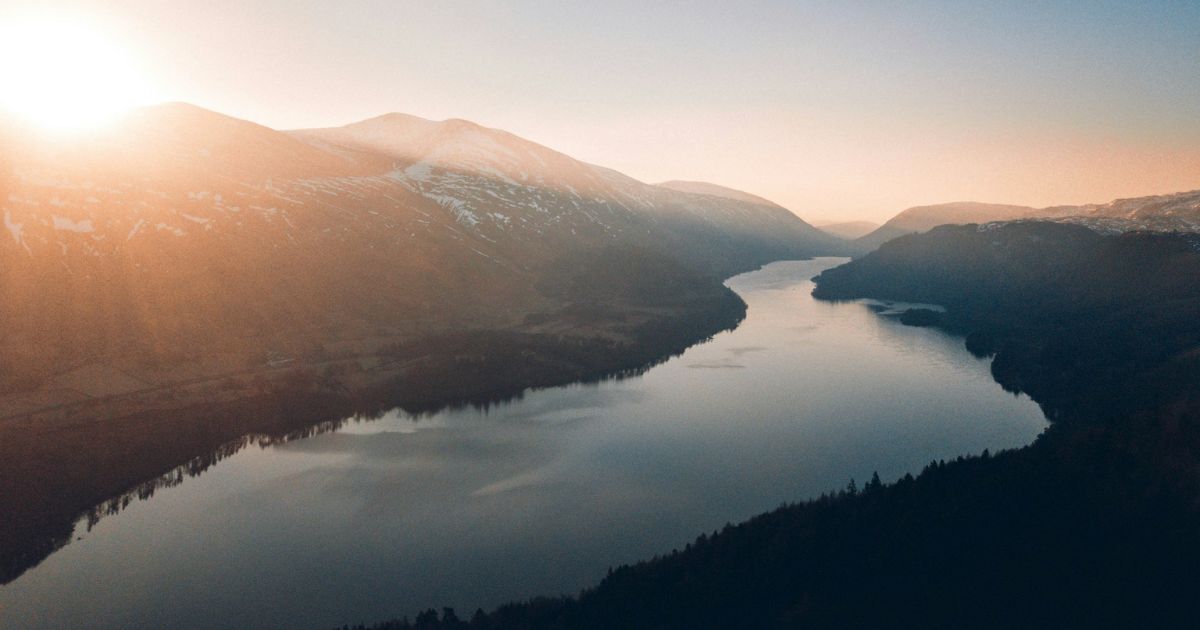A propósito de los 400 inmigrantes que se encuentran desaparecidos desde hace una semana, este texto refleja un poco la vida de esta gente tan valiente:
Genet con rostro compungido me dice antes de irse de casa “hoy tengo que visitar a los familiares de mi prima que murieron la semana pasada en el barco. Eran todos ellos muy, muy jóvenes”. El barrio de Alsahafa, en la capital de Sudán, Jartum, está poblado por eritreos y etíopes. La mayoría de los que murieron tenían familiares allí y por ello todo el barrio se ha convertido en un barrio en luto.
En abril del 2011, más de 300 eritreos murieron ahogados en el mar Mediterráneo, a escasos 20 kilómetros de la costa con Libia. Que ningún lector lo dude, todos soñaban con un futuro mejor, lejos de su país, asfixiados por un régimen a la deriva.
Asmara, la capital, es una bella ciudad a 2.500 metros de altura que poco a poco va desmoronándose y sus habitantes languidecen cada atardecer durante la “paseggiata” (como ellos dicen) a lo largo de una bonita avenida flanqueada por cines de época, que datan de los italianos, y cafés con animadas terrazas. En los bares hay menús que invitan a degustar deliciosos manjares y refrescantes bebidas pero cuando uno se anima a hacer el pedido el sonriente camarero/a te comenta educadamente que lo único que te pueden ofrecer es un agua con gas que se fabrica desde hace años en el país. En Asmara, se respira un añorado pasado colonial, uno podría cerrar los ojos y pensar que está en un pueblecito de la Toscana. Los sudaneses musulmanes, por cierto, vienen a este país a celebrar sus respectivas lunas de miel y se cogen de la mano y abrazan (cosa que jamás harían en Sudán) confundidos entre la muchedumbre caminante.
Jartum hace años que acoge, entre otros, a eritreos que en su momento huyeron de una sangrienta guerra con Etiopía que terminó con la creación de su propio país en 1993. Pero desde hace un par de años se ha incrementado el número de jóvenes que huyen del servicio militar obligatorio y de las condiciones de vida paupérrimas de su bonita patria. Llegan en masa extenuados después de una larga huida. Y siguen llegando en masa a Sudan del país vecino, Eritrea. Y todos ellos sueñan con un futuro mejor.
Genet, que hace más de 30 años huyó de su país a pie durante la guerra entre Eritrea (en ese momento aun no era un país independiente) y Etiopía (que comprendía lo que hoy es Eritrea) atravesando la peligrosa frontera que divide Sudán de Eritrea. Con un sueldo equivalente a 150 euros mensuales mantiene a cinco hijos, abuela que aún vive en Asmara y a su marido carpintero en una humilde chabola.
Limpia de sol a sol las casas de “expatriados” (designa a aquellas personas que trabajan para organizaciones humanitarias y empresas fuera de su país de origen) que alquila el Comité Internacional de la Cruz Roja. Duerme un promedio de tres horas. Al volver del trabajo lava a mano las ropas de sus hijos, barre meticulosamente el suelo de cemento de su humilde casa o mejor dicho cuadrado, prepara la cena y, cómo no, se reúne con su familia, amigos y vecinos para compartir la tradicional ceremonia del café, tostando minuciosamente los granos cada atardecer con el mismo ritual. A media noche, cocina “injara”, el ácido pan base de toda comida eritrea (y también etíope) y la famosa salsa picante preparada a base de diminutos pimientos que con el tiempo incendia y, destroza, el estómago de la mayoría. Genet incluida.
Su hija consiguió una beca para estudiar en Siria. Allí sintió que su futuro dependía de un trabajo en Europa y decidió escapar por tierra con camiones hasta que llegó al Reino Unido como ilegal. Hoy vive en Manchester, y casualidad o no de la vida, se gana el sustento como limpiadora en una casa de sudaneses. Su madre hace más de 5 años que no la ve y, con lágrimas en los ojos, me comenta “me llama a veces desde un internet café y me cuenta que hace mucho frío”. De todos modos su historia, a pesar de todo, es menos triste que la de su propia madre que desde hace más de 30 años perdió contacto. La madre de Genet decidió casarse en segundas nupcias con un etíope, y abandonar a su suerte a su prole en Eritrea (incluida Genet), y desde entonces vive en Etiopía en algún pueblecito cercano a la capital, Addis Abeba.
Genet me pregunta “podrías averiguar si alguna organización humanitaria podría localizarla….así le escribiré una carta o intentaré conseguir su teléfono móvil. Me gustaría saber qué hace, si tengo hermanos que no conozco, si está feliz, en fin, me gustaría saber qué es de ella”. Por cierto, la aparición del móvil en África revolucionó en su momento, y sigue revolucionando los contactos entres las familias extendidas africanas perdidas en poblados remotos y ciudades de más de 10 millones de personas.
Genet sueña con una mejor vida. Normal. Después de más de 40 años en Sudán, su país de acogida, sabe que en Noruega, Suecia y Canadá hay familiares y amigos que fueron acogidos por esos países y que tienen una nevera, un coche, un techo. Yo la miro y le comento que “la vida en occidente no es tan fantástica como te la cuentan tus conocidos. Yo sé de qué hablo, a pesar que hace unos 15 años trabajo en el extranjero (intento sonar convincente aunque creo que no lo logro). Ahora Europa está en crisis, el paro está alcanzando niveles nunca vistos y la vida es cara e inhumana. La gente está deprimida y se queja por nada. Además hace frío y tú, acostumbrada a los 45 grados promedio de Jartum, no podrás resistir las noche frías en un pequeño piso que además te costará un ojo de la cara y tendrás que pagar facturas elevadísimas de agua y electricidad”. Ella no me cree y sigue insistiendo que quiere una vida mejor, que está harta de su trabajo, que “quiero un futuro para mis hijos y marido”. Que por cierto, como buen esposo africano, no hace nada para colaborar con su trabajo y espera en casa a que Genet mantenga a toda la familia. Pero las mujeres eritreas, orgullosas y en su mayoría guerrilleras durante la guerra civil, son muy testarudas y basan sus deseos en un trabajo incansable. Además, con una fe ciega en su religión, la cristiana ortodoxa, saben que algún día su sacrificio diario será recompensado.
Pero los eritreos son también presa de las mafias ya sea en Sudán o Egipto. Y en Oriente medio, aquellas jóvenes y guapas eritreas y etíopes que logran superar el mal trato, las violaciones, los apaleamientos, y también asesinatos a manos de policías corruptos egipcios y mafias integradas por la etnia musulmana de los Rashaida, terminan pudriéndose en barrios desfavorecidos de Tel Aviv, en cárceles de Beirut o cometiendo suicidios desde los barrios acomodados y, no tan acomodados, de libaneses déspotas ya sean cristianos como musulmanes, shias y sunitas. Más de 300 suicidios tienen lugar cada año en Líbano y todos estos suicidios (o asesinatos) son cometidos por humildes mujeres. Las propias sábanas de sus amas de casa sirven como arma suicida. Y sus victimarios siguen impunes a pesar de la gran labor realizada por la organización Human Rights Watch que desde hace tiempo intenta dar una voz a las víctimas del racismo silenciado e ignorado de la sociedad libanesa.
Genet se despide y me dice “masalama” (adiós en árabe para que yo practique mi asignatura pendiente). Ella habla árabe, tigrinya, amaric y chapurrea conmigo inglés. Se coloca elegantemente el “tobe” (amplio pañuelo que las mujeres musulmanas sudaneses visten en público) que cubre todas sus formas femeninas para hacerse pasar por una sudanesa más y no ser increpada en la calle, las eritreas en Sudán tienen fama de ser mujeres fáciles. Y ella está harta que le silben.
Hoy en el barrio de Alsahafa, Jartum, rezará ataviada con su elegante pañuelo de algodón blanco “gabi” por los jóvenes muertos en aguas mediterráneas. Y los jóvenes eritreos seguirán soñando con un futuro en un occidente en fase de desintegración.