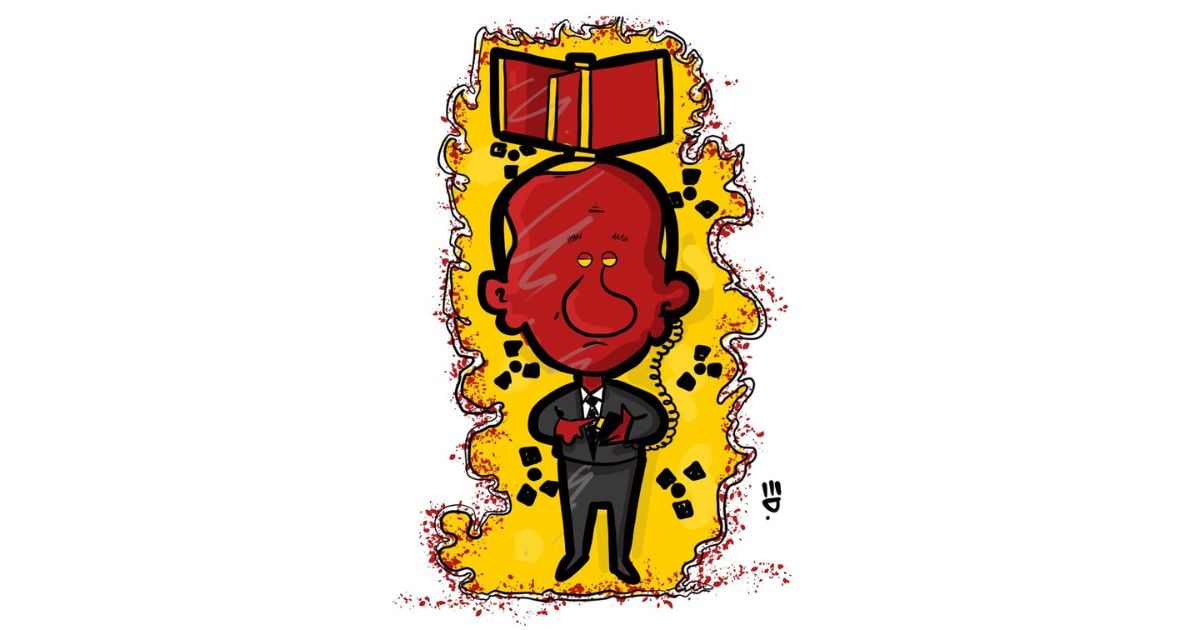Temprano en la mañana, luego de la venta del periódico, Simón inició el trabajo electoral. Desde hace meses repartía la propaganda e instalaba pendones de los distintos grupos. Preparaba el engrudo y pegaba los carteles de los candidatos.
El día señalado, a pocos minutos de abrirse las urnas, llegó a la sede del partido azul e indagó:
— ¿Cuánto pagan por el voto?
— Cinco mil pesos—, contestó un prohombre vestido de paño, espejuelos de plata y cabellos blancos.
Simón abandonó la sede con un “ya vuelvo” y avanzó hacia a lugar del partido rojo. Al arribar lo saludaron con golpecitos en la espalda. Él no perdía tiempo y sin más rodeos preguntó a los abogados, arquitectos e ingenieros:
—Y ustedes los rojos, el partido de las mayorías, ¿cuánto van a pagar por mi voto?
—Tres mil pesos—, manifestó un ingeniero que había aportado varios millones para la campaña en espera que al ser elegido se le daría el contrato de pavimentación de trescientos metros de asfalto de las calles de la ciudad.
—Muy poco—, fue el comentario de Simón.
—Los de sangre azul, el partido de los terratenientes y la iglesia, ofrecen ocho mil pesos—, agregó. Luego, volteó la espalda y desapareció de la sede, mientras un abogado ofrecía diez mil pesos.
Llevaba prisa. Caminó hasta la antigua estación del tren en busca de los socialistas, quienes perseguían la igualdad económica y un puesto justo en la sociedad. Cuando estos le prometieron seis mil pesos, este les reprochó:
—¡Increíble! Quince mil ofrecen los azules y los rojos, pero los que cacarean el hombre nuevo ofrecen tan poco que no creo que sea posible el cambio social.
—¿Cómo se le ocurre? Diga cuánto quiere porque nosotros transformaremos la sociedad. Veinte mil pesos.
—Ya regreso—, dijo y se marchó.
Recorrió la avenida hacia un pequeño parque. En un edificio, de ladrillo rústico, entró. Era un lugar semiclandestino. Los comunistas lo miraron con sigilo.
—¿Y los camaradas cuánto van a dar por mi voto?
—Nosotros no compramos votos. Queremos papeletas cualificadas— dijo una voz desde un rincón. —No llegaremos al poder por medio de elecciones—, agregó.
—Entonces, ¿para qué participan?
—Porque combinamos todas las formas de lucha.
—Los camaradas— Simón comentó — para que lo sepan los socialistas ofrecen veinticinco mil.
— ¿Cómo?—, se escuchó la voz de un antiguo militante que llevaba una gorra al estilo de Lenin y sostenía en las manos un ejemplar del periódico.
—Esos renegados— señaló alguien.
—Está bien— manifestó uno de los intelectuales. —Reuniremos el comité y más tarde le comunicaremos—, añadió.
Caminó hacia un garaje de una iglesia cristiana, en oposición a la iglesia católica. Prometían la realización de la obra de Dios en el presente, incluso en el más allá.
—No estamos interesados en su voto. Nuestras ovejas están comprometidas. Dan el diezmo, también sufragan por nuestros pastores.
Con ese trotecito lento pero efectivo abandonó y se acercó al toldo de los rojos de avanzada, partidario de vender las empresas públicas, de la educación privada, de la flexibilización laboral, de negociar la salud pública, etc. La secretaria ejecutiva, con una blusa no me mires y una falda no me toques, se encontraba frente a un computador. Simón pronto recibió respuesta.
—No me cabe en la cabeza. Quienes prometen el fin de la historia son más tacaños que los conservadores, liberales, socialistas, comunistas o cristianos renovados.
No muy lejos tropezó con los abstencionistas a quienes preguntó: "Y si no voto, ¿cuánto ustedes pagan?".
Simón estaba de acuerdo. “Los procesos electorales son una farsa”, “quien escruta elige”, “las elecciones son un engaño”.
—Pero señores, sean razonables. Si ustedes plantean que no votemos, no deben olvidar que la mística está unida a la mástica. Decidan cuál es la cantidad que aportan.
Como se abstenían, los abandonó. Entró al café principal, fatigado de tanta andanza. Tomó un vaso de limonada, porque ese día no se podía probar licor.
Entonces conversó con los partidarios del voto en blanco. Proponían una opción lúcida si lograban vencer… Los políticos llevaban una vida ostentosa, que no correspondía con el hombre repúblico. En el fondo lo que había era trasteo de votos, financiación de las campañas, chantaje: “si no votan por mí pierden la coloca”.
—No necesito que me cuenten—, dijo Simón.
A las tres y media de la tarde hizo cola para depositar la papeleta. No podía dejar para último momento porque era posible que terminara la jornada electoral y él no habría sufragado. Eso significaba una pérdida, un día de trabajo.
En la cola, a cada momento, la oferta subía. Azules de la tradición familia y propiedad, rojos de la retaguardia o de avanzada, neoliberales privatizadores, socialistas, comunistas ortodoxos y escépticos de todos los pelambres lo tentaban con sus ofertas.
Cuando faltaban unos minutos para dar fin a la contienda electoral, cuando la estatua del fundador se preguntaba si no había sembrado en el mar y edificado en el viento, Simón depositó en la urna sellada y transparente la labor de un día de trabajo.
Las urnas se abrieron ante la vigilancia de los delegados de los partidos, facciones, grupúsculos. Los jurados, ante los ojos vigilantes, ordenaron los tarjetones para proceder al conteo. Mientras los delegados presurosos con los resultados en las diferentes mesas llevaban los pliegos electorales a la registraduría, Simón transitaba por la calle principal. Había conseguido mucho más de lo que esperaba.
Al alcanzar al parque entró al café central y pidió un tinto. El rostro trazaba el cansancio de un agotador día. Desde una mesa contigua le preguntaron los curiosos: "¿Por quién votaste, Simón?".
Y ante el sonido vaporoso de la greca, el tañido de las campanas de la basílica, el vuelo de la paloma de la paz suspendida en el aire, Simón levantó la taza del café a la altura de los labios y, violando el secreto del sufragio, reveló: "Por Argos, el perro de Ulises."