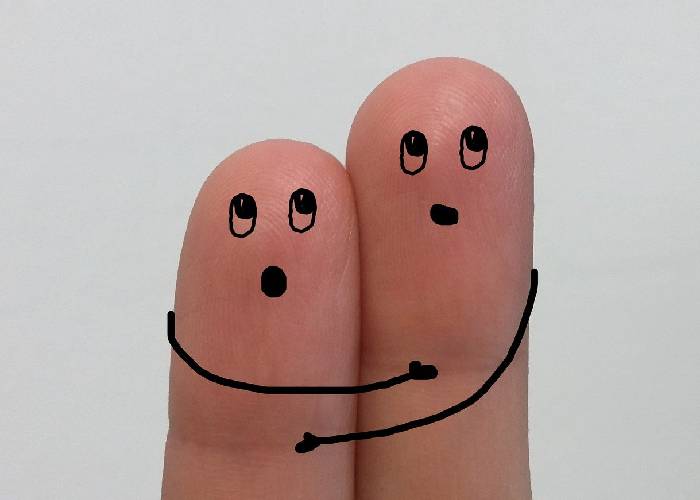Para empezar, hay que encontrar palabras para algo que lo ocupa todo, excepto las palabras. Miedo, preocupación, nerviosismo, exageración… No, ninguna de esas logra hacerle justicia, pero en algo se le parecen.
Hay que ver que es algo diferente, un miedo que habita dentro del miedo, pero que además se siente como un conjunto de emociones que cambian, disfrazándose según la ocasión, de persona en persona. En mi caso, es una sensación que llega cuando estoy subido en un bus, sólo, en camino a cualquier lugar, pero también es ver los cables de electricidad cuando voy caminando por la calle, incluso ha llegado a ser el pensamiento anterior a una comida nueva, preguntándome si soy alérgico —o no— a aquello que estoy a punto de comerme.
Siempre viene acompañada de parálisis, un momento antes, en el que me quedo viendo los demás pasajeros, preguntándome si alguno me ayudaría en caso de que mi corazón estuviese a punto de fallar. En el instante en que veo hacia arriba, preguntándome si el cable está a punto de caerse y electrocutarme, en la sensación que tengo, ya con el tenedor frente a la boca, imaginando cómo respondería mi cuerpo en caso de una alergia.
La ansiedad es un puente al que le faltan tablas, o peor, un puente al que no le faltan tablas, pero parece como si lo hicieran.
La primera vez que ocurrió yo estaba seguro de que iba a pasarme algo y corrí a la enfermería del colegio. Me examinaron con detalle y, al final la enfermera sólo me pidió que regresara a clase. No tenía nada.
La segunda vez que recuerdo, estaba saliendo del hospital. Me habían colocado una inyección de penicilina para tratar una amigdalitis, y, unos minutos después, cuando ya íbamos por carretera con mis papás, las manos se me empezaron a dormir y sentí que mi corazón estaba a punto de explotar. Regresamos de afán a la clínica, volvieron a examinarme para llegar a la conclusión de que, además de la amigdalitis, no tenía nada.
La tercera vez estaba sólo, en un bus, y sentí que iba a morirme. Estuve a punto de pedirle ayuda al pasajero de la silla de enfrente. Estuve a punto de tocarle el hombro, pero decidí no hacerlo y probar suerte, luego de unos minutos el episodio se detuvo. No tenía nada.
La cuarta vez, la quinta vez, la sexta vez, la séptima vez... Mi corazón parecía a punto de detenerse, sin importar en dónde estaba yo o con quién. Al igual que antes, no tenía nada.
Todas las demás veces que ocurrió, estaba seguro de que algo iba a pasar, pero no pasó. Me hubiese gustado decir que no tenía nada, y, sin embargo, después de un tiempo la línea de la casualidad se había agotado y era inevitable admitir que sí, que había una parte de mí que no estaba bien. Algo tenía, pero no sabía qué.
La ansiedad es un puente al que le faltan tablas, o peor, un puente al que no le faltan tablas.
Luego de un electrocardiograma y dos citas con el médico general, la conclusión fue sencilla: el cuerpo estaba bien, o al menos lo estaban el corazón y los demás órganos. Por tanto, concluyó la doctora, la siguiente cita debía ser en psicología.
El mundo aún era mundo cuando salí del consultorio, preguntándome que mala broma me jugaban el corazón, los sentidos y la cabeza. Entonces, una semana después, empezó la pandemia y todo, absolutamente todo, pareció convertirse en una excusa para sentir miedo.
Ya no se trataba únicamente de pensar en que algo me iba a ocurrir o no, sino también en que ese algo podía implicar consecuencias que hicieran que mi mamá, mi papá y yo termináramos contagiándonos y temiendo por lo que eso pudiese significar para nosotros.
Dejé de montar buses, debido a que ya no era necesario ir al trabajo. No había formas de probar comida nueva, pues todos los restaurantes solo atendían con domicilios y siempre pedía hamburguesas. No sentía miedo de los cables, porque la cuarentena no me dejaba salir a la calle. Pero aun así, el presentimiento de que algo podía ocurrirme continuaba ahí, junto a mí, susurrándome, palpitando como un segundo corazón ubicado a unos centímetros del primero.
La ansiedad es un puente al que le faltan tablas, o peor.
Una vez leí un tweet que decía que tener ansiedad era como ir manejando un auto en medio de un embotellamiento y escuchar que se avecina una ambulancia. Que en los espejos retrovisores no se vea nada, pero que el sonido continúe y esté cada vez más cerca, con el agravante de que uno no sepa si mover el auto para abrir espacio o si quedarse quieto porque la ambulancia viene por otro carril. Al final, la respuesta es que nunca hubo una ambulancia, o que, si la hubo, tal vez venía en el sentido contrario al nuestro, en otra carretera.
Para mí, lo más sencillo es hablar en términos de que el cuerpo humano tiene un sensor de peligro. Medimos nuestro entorno en función de las cosas que habitan en él: las clasificamos, simplificando su naturaleza para entender si son objetos, seres vivos, cosas útiles o amenazas. De cierta forma, la ansiedad consiste en que el radar sea mucho más sensible de lo usual, y que, al ver una amenaza, la magnifique hasta que tenga tres o cuatro veces su tamaño real.
La ansiedad es un puente al que le faltan tablas.
Ir a psicología es como acudir a una tienda de herramientas emocionales. Al volver a casa, uno contempla lo que trajo y empieza a preguntarse qué uso puede dársele a cada una de las cosas que le empacaron.
La terapia ayuda muchísimo, pero la solución no está en quien la orienta. Al principio, la doctora y yo hablábamos por teléfono, luego la pandemia fue mermando y pude ir al consultorio. Hace un par de semanas volví a ir y, viéndome a los ojos, dijo que la próxima cita sería una cita abierta, para pedirla en caso de que sea necesario.
Gracias al tratamiento, aprendí que podía empezar a contar los objetos que me rodeaban y que eso podía ayudarme a dispersar los pensamientos nocivos; aprendí que puedo llevar una caja de chicles en mi camisa, y que, de ser necesario, si mastico uno puedo empezar a relajarme porque es una acción mecánica; aprendí a llevar un diario de episodios, en donde puse las emociones que sentía, las cosas que las causaban y todo aquello que generaban en mí.
Pero tal vez lo mejor es poder hablar con alguien, sin temor a lo que piense, sin filtrar demasiado lo vergonzoso o difícil que resulta admitir que dormir en una mala postura o comer marañones hizo que perdiera los estribos y estuviese a punto de creer que tenía que ir directamente al hospital para evitar una tragedia.
La ansiedad es un puente.
Si hay algo bueno en todo esto, definitivamente podría ser que es una gran excusa para aprender y entender.
En un principio, cuando me subía a un taxi, luego de meses de haber estado encerrado por la pandemia, mi primera reacción era hablar con el conductor porque así podía distraerme y no pensar en qué posibilidades teníamos de chocarnos o de sufrir un episodio en mitad del viaje. Ahora, por fortuna, el miedo es muchísimo más pequeño pero las ganas de conversación siguen, y encontré una forma de quemar timidez, hablando con desconocidos para saber qué opinan del fútbol o preguntarles cómo aprendieron a conducir.
También he conseguido ver el mundo de una forma diferente, terca.
Fui capaz de entender que las demás personas, en mayor o menor medida, han pasado por procesos parecidos, y que la mayoría consigue sobreponerse a ellos a partir de enfrentarse a lo que las atemoriza. Así mismo, pude ver que no existen miedos o preocupaciones con tallajes estándar, sino que varían en forma, intensidad y núcleo de persona a persona, y que lo que para mí es apenas un paso fácil hacia la puerta de mi casa, para alguien más es un recorrido eterno, en donde podría pasar de todo, pero en el que la mayor parte del tiempo no pasa nada.
La ansiedad es… Todas aquellas cosas que pueden existir desde de ella, y que, al entenderla, empiezan a existir por fuera de ella.
Si hablo de mi ansiedad en términos sinceros, lo más complejo, pero a la vez liberador, es poner un pie frente al otro y, a veces, sin ver hacia abajo, cruzar el puente y reírme por haber creído que le faltaban tablas y que jamás podría cruzar.