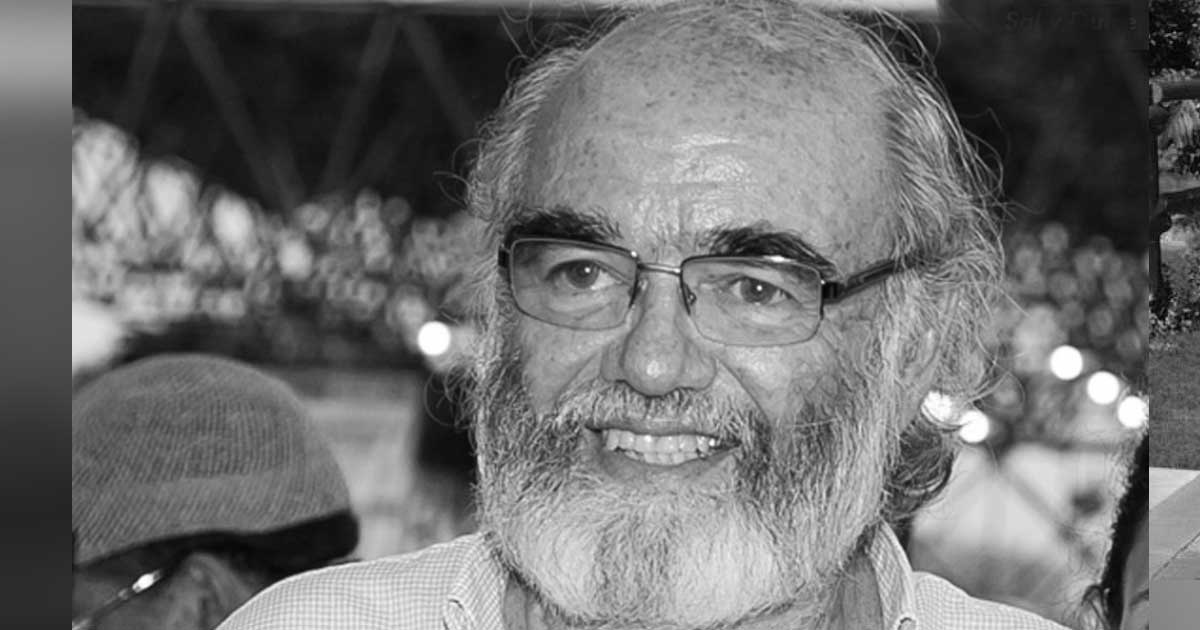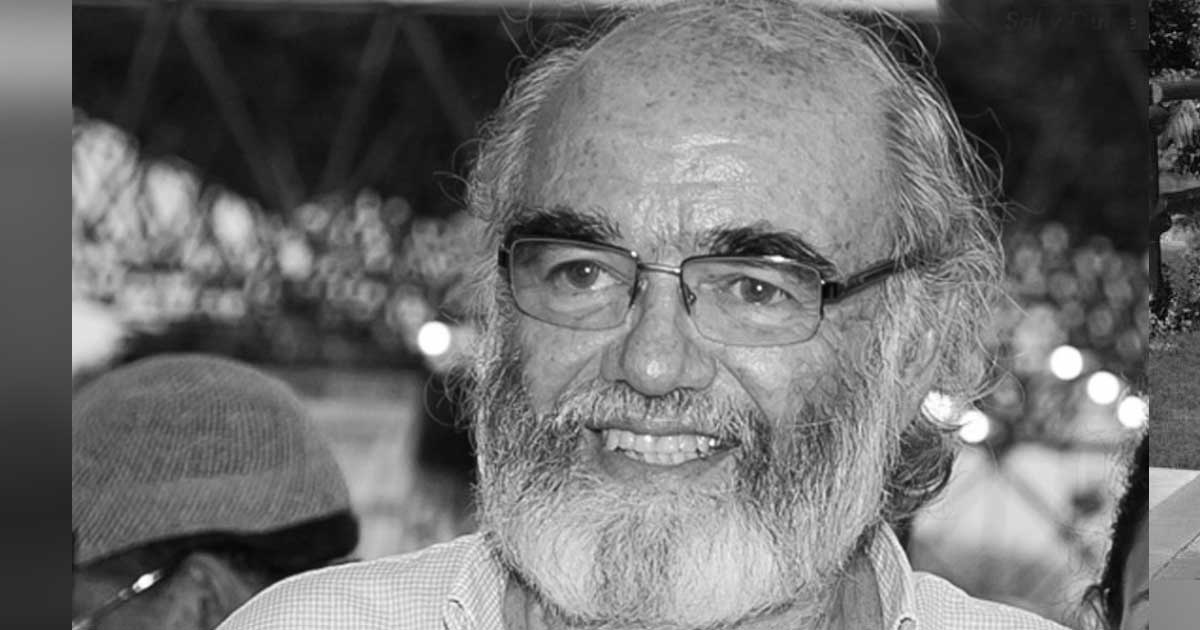Se oye repetir con frecuencia que ‘la falta de cultura’ de nosotros los colombianos es la causa del deficiente funcionamiento del país.
Si por cultura entendemos el conjunto de costumbres, tradiciones y valores que al decantarse caracterizan la identidad de una nación, definición de cultura que encontré en algún escrito, la tendencia sería que también la institucionalidad se vuelve partícipe de tal afirmación.
El ejemplo más claro es el del valor de la norma y de su relación con la autoridad: es habitual que en Colombia se pretenda crear leyes para manejar cualquier problema que se desea enfrentar; pero lo usual también es que esa ley resulta ajena a la realidad posible. Así el ciudadano se adapta a la necesidad de violarla y la autoridad es incapaz de aplicarla: se pierde el respeto por la ley y se desdibuja la función de la autoridad.
Es el caso de las señales de tránsito donde se marca una velocidad límite, digamos de 30 Km/hora, en sitios tales que por sus condiciones todos los conductores la exceden, y al no complementarse con otra que defina dónde termina esa limitación, los obliga a violarla inevitablemente. Esa condición de infractores permanentes vuelve la actuación de la autoridad totalmente arbitraria o discrecional; por supuesto esto se convierte en una relación basada en que lo prevalece no es la norma sino el poder personal del funcionario.
Nos quejamos de que ‘aquí cada cual hace lo que quiere’, y al mismo tiempo rendimos culto a la ‘malicia indígena’; o hablamos del mal ejemplo de nuestra dirigencia, pero no dejamos de escogerla por su capacidad justamente, de salirse del marco ético que parecería normal.
Es el caso de la admiración por los poseedores de grandes fortunas independientemente de cómo las hayan logrado, y/o el de delegar el poder decisorio en quienes no tienen recato en representar al mismo tiempo intereses privados y ejercer funciones públicas que cubren los mismos campos, o incluso ser voceros del Estado Colombiano y defender simultáneamente las pretensiones de compañías extranjeras.
Logramos arraigar la idea que la actividad política no se identifica con el servicio público sino con el deseo de satisfacción personal. Así desaparecimos los procesos mediante los cuales los partidos desarrollan una ideología a través de propuestas y programas que la plasmen, y no contamos con gobernantes que sean estadistas o verdaderos dirigentes sino hábiles clientelistas. Por eso las controversias o debates no se hacen alrededor de las ideas y lo que se califica o descalifica no son los proyectos sino las personas que los presentan. Consecuencia de ello es que quien llega a la función pública es cuestionado y sometido a la presunción de culpabilidad y que contrario a todo principio de derecho se ve obligado a afirmar ‘demostraré mi inocencia’.
Las noticias que alimentan la visión que el colombiano tiene del medio en el cual vive son siempre escogidas y divulgadas por su truculencia. La crónica roja y amarilla es reina casi única de nuestros medios de comunicación, de tal manera que no solo se anestesia la sensibilidad del ciudadano sino se le acostumbra a aceptar y convivir —hasta cierto punto a participar— en el mundo de horror que se le presenta. No es casualidad que la violencia en todas sus formas —violencia familiar, delincuencia, insurgencia armada— se multiplique y forme parte de nuestro diario discurrir.
Nuestros modelos culturales se caracterizan por lo que los ‘comunicadores’ promueven. Giramos alrededor de la figuración por cualquier medio y para cualquier propósito: llegamos al punto de convertir en ‘pedagogo símbolo de la cultura ciudadana’ a quien se baja los calzones, se orina sobre la audiencia, le bota agua a la cara de sus interlocutores, abusa del poder que se le otorga para montar una boda de circo, abandona el cargo al cual fue elegido dejando sin cumplir un mandato para postularse a mayores responsabilidades.
Podemos también hablar de la cultura de la improvisación. El repentismo que aparece en nuestro folclor con la trova, la piquería, o el contrapunteo, se aplica también a la Administración Pública, y las inspiraciones de quien es elegido se convierten en programas de gobierno sin mayor estudio o evaluación. El manejo de basuras, las máquinas tapahuecos, el solocarril para los buses no sorprenden si se tiene en cuenta las facultades que se le reconocen entre nosotros a quien accede al poder.
Pero lo que sucede es que, aunque también tenemos aspectos culturales muy positivos, todo lo anterior no es ‘falta de cultura’ sino que es nuestra cultura, la que hace que el país funcione como funciona.