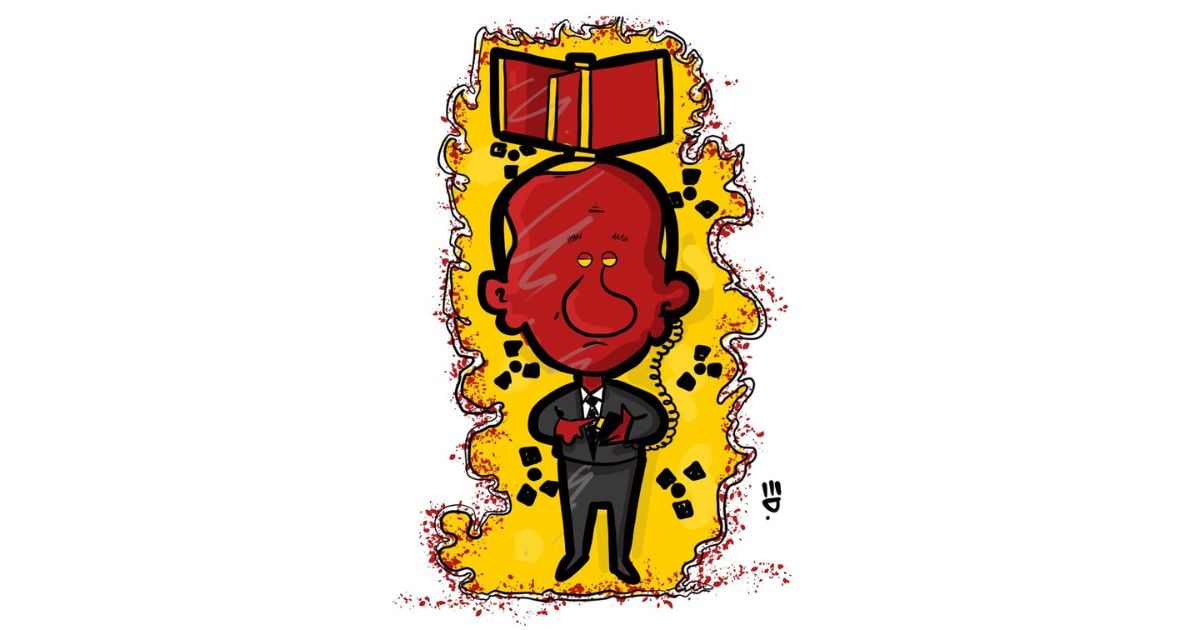Hace cuatro años asistimos, en Ciudad Bolívar, a la presentación del informe del profesor y periodista Carlos Mario Perea Restrepo sobre un fenómeno trágicamente permanente en la localidad: la mal llamada limpieza social. Por insistencia de las organizaciones y la expresa voluntad del autor nos dimos cita para exorcizar angustias en un momento en que, como es frecuente, se asesinaban sistemáticamente jóvenes de los barrios periféricos bajo el manto oscuro de la noche y nosotros, con indignación, respondíamos marchando al grito de "para que la vida siga siendo joven, Ciudad Bolívar territorio de paz".
Nos llamó profundamente la atención las hipótesis, metodologías, conclusiones y datos del informe. Días atrás un "líder comunitario" decía públicamente que "para las ratas solo el veneno sirve", justificando la labor de los "limpiadores" encapuchados. Poco después, las propias alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo reconocían que la mal llamada limpieza era promovida por los mismos grupos ilegales que trafican con sustancias prohibidas, quienes siguen estableciendo alianzas con diversos grupos de incidencia territorial (lícitos e ilícitos).
En las páginas del libro se interroga, con férrea convicción: “¿En razón de qué una práctica tan horripilante como la limpieza social goza de tanta aprobación? ¿Cómo explicar que ese ejercicio de exterminio y muerte se disemine entre ciudades y veredas, mientras el Estado enmudece y una parte de la sociedad aplaude?”. También nos aquejan las mismas preguntas.
En un contexto de evidente desigualdad, segregación y violencia estructural los jóvenes pierden condiciones para proyectar su vida y el tejido social próximo, hostil, se convierte en verdadera vorágine. Víctimas o victimarios, la prolija y diversa juventud marginal, aparece en fugaces notas periodísticas. Esas son solo algunas premisas que compartimos con el informe, junto a la macabra realidad que nos debería interpelar: el exterminio social autolegitimado como justicia propia, no se puede entender sin un marco social que lo reproduce y tolera.
Seguramente todos y todas en algún momento sentimos frustración, resentimiento y deseos de retaliación cuándo somos víctimas de cualquier modalidad de robo. La cuestión de fondo es si tal emotividad le da piso moral a las peores prácticas de exterminio y nos conduce a banalizar una silenciosa pero atroz práctica de exterminio.
Estas cortas palabras las comparto desde mi lugar como educador y activista, con honda preocupación, luego de leer dos noticias aterradoras por su contenido, pero principalmente por las reacciones deshumanizadas generadas en redes sociales, que justifican el horror bajo el manto de un discurso disfuncional sobre la “seguridad ciudadana”.
Por un lado, según las indagaciones del periodista Óscar Murillo, las muertes de jóvenes en Ciudad Bolívar, en contravía de los indicadores distritales y a pesar de la pandemia, aumentaron con respecto al año 2020, con un nivel de impunidad alarmante y sin respuestas institucionales efectivas (ver: Homicidios aumentan en Ciudad Bolívar y jóvenes son los más afectados). Igualmente macabra es la noticia, viralizada más por los comentarios xenófobos y aporófobicos que por la gravedad del hecho, sobre jóvenes migrantes en la ciudad de Cali amonestados por intentar cazar varias palomas para consumirla (ver: En video, sorprenden a jóvenes en Cali cazando palomas para alimentarse: dicen que el desespero por la crisis los obligó).
Cabe, entonces, preguntarse si es viable un proyecto de país que arroja a un buen porcentaje de la juventud, nacional y migrante, a una vorágine de violencia, abandono y desencanto. Seguramente un sinfín de voceros de la cultura meritocratica neoliberal apuntará que es suficiente un poco de empeño individual para salir de cualquier atolladero. Otros pensamos, por el contrario, que es un fenómeno de mayor envergadura y exige una solución colectiva, pública y de largo alcance… para que la vida siga siendo joven.