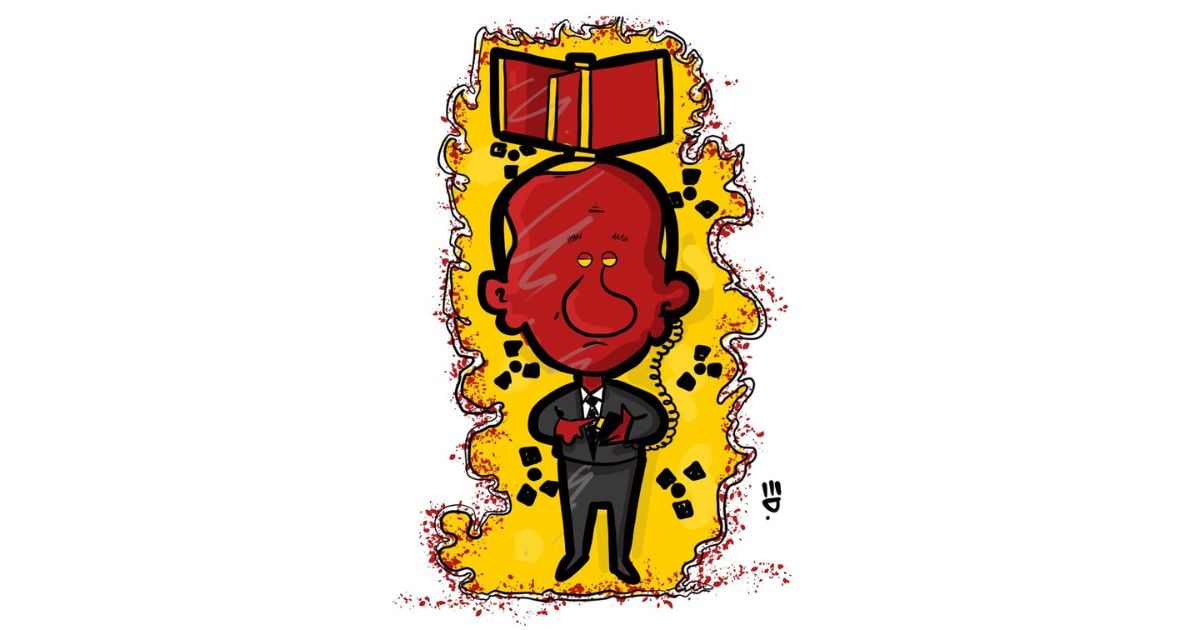Ese conocido dicho popular escuchado en casa durante mi crianza que decía que no todos los dedos de la mano eran iguales lo he aplicado a lo largo de mi vida, especialmente cuando se trata de emitir juicios a terceros.
Cuando se dice que la verdad depende como se grite, es cierto. Sin embargo la generalidad de la verdad es que debe ser dolorosa y por eso hay ocasiones que no se dice, por el temor a develar sufrimiento y caos. Hay verdades que se deben decir y que lejos de causar daño, pueden ayudar a descorrer el velo de un estigma o de una siempreviva opinión
Es en Cartagena de indias, donde se da el buen ejemplo para este comentario.
Conocemos de esta enigmática ciudad, la belleza de sus playas, la magia de la ciudad amurallada, sus museos, la fantasía de los recorridos nocturnos en coche, la presencia constante de la historia de Colombia en sus calles, en sus gentes, amén de muchos otros factores que enaltecen esta hidalga ciudad ante el mundo de afuera.
El mundo de adentro es otro. Cartagena, es una ciudad frenética, exótica. Por ser costera, cualquier cosa puede conocer y aprender quien la visite, pero quien vive en ella día tras día sabe perfectamente de qué estoy hablando. Esto es otro mundo. Tal vez porque la simbiosis entre fantasía y realidad están muy unidas, y no se sabe cuándo empieza la una y cuando termina la otra.
Existen tres versiones de Cartagena en igualdad de importancia para los cartageneros nativos y los que no lo son.
La primera, la que se conoce por televisión, la de las revistas de farándula, la que visitan presidentes, la de festivales internacionales y ruedas de negocios, la de rodajes de películas, de documentales históricos, de reinados de belleza, la del jet-set nacional e internacional, la de las vacaciones de los poderosos, y matrimonios del momento, la que visitan extranjeros, en fin la Cartagena fantástica; esa que saca la cara por los colombianos en el exterior. Esa la conocemos bien, aún sin visitarla.
La segunda, está en los barrios deprimidos, forma el grueso de la población negra, de barrios de invasión, la que no tiene calles pavimentadas y los arroyos atraviesan sus vecindarios; la que vive del rebusque, de la oportunidad. Esa Cartagena paupérrima, ignota para los visitantes , real para sus habitantes, es la que teje la historia actual de su localidad: es la que vende en las calles, y gana el sustento de sus familias con la informalidad; son los pescadores, los carretilleros, los obreros rasos, los vendedores callejeros, los que viven en los sitios más apartados de la ciudad, en condiciones casi infrahumanas, donde el acceso es caótico por el pésimo servicio de transporte urbano; que viven en medio de la inmundicia y el abandono del estado. Donde las pandillas son el único camino para las generaciones nacientes y crecientes, esta Cartagena de Champeta, de reggaetón, de hip-hop, de aires musicales que tiene implícita la herencia africana en su sangre, su piel, su esencia y de la que los muchachitos saben hacer excelente demostración cantando y bailando, es la que en su mayoría habita esta emblemática ciudad.
La tercera, es la del equilibrio entre los dos extremos. La de la clase media, de los trabajadores de la refinería, de los puertos, de los maestros, de los trabajadores, bancarios y estatales. La que cumple con horarios porque tienen un puesto y sueldo fijo. La que hace mercado en los almacenes de cadena, la que va a misa o al servicio religioso los domingos, la que tiene casa propia en los barrios que son el límite de los barrios pobres o terminan los barrios ricos. La que tiene acceso a la universidad pública. Esa es la Cartagena que sostiene la economía de esta costosa ciudad. Es la que vive el día a día como autómatas, esperando el fin de semana para refundirse en las tertulias vecinales jugando al dominó o la que simplemente va a bares de equina, al aire libre a escuchar y bailar salsa pura y sin mezclas.
Esa Cartagena de pick- up (picós como le dicen los lugareños) que convierten lo cotidiano en quimérico, lo repetitivo en extraordinario, es la que hace que en el interior se diga que el costeño es puro sabor y relajación. Es imposible no detenerse en sitios como estos para ver bailar a hombres solos la salsa de la Cuba legendaria. Son sitios creados por sus habitantes para sumergirse en el encantador mundo de la danza, del legado que sus ancestros les tatuaron en las venas, en sus sentidos, para deleite propio. La diversión en estos bares al aire libre no tiene límites ni fronteras de cemento. El noventa y cinco por ciento de sus visitantes son hombres y en la mayoría de los casos son pensionados. Da gusto verlos bailar un son cubano, una charanga, un chachachá, un danzón, etc., se dejan llevar por los matices de las notas, arman su show individual y cómo dijo el loco “quién les quita lo baila’o”.
Barrios populares como Blas de Lezo, El Socorro y otros, son los mejores ejemplos de estos sitios. Bares sin fronteras, sin mesas solo sillas, sin derechos de admisión, eso sí condicionado a solo escuchar salsa, no hay lugar a otros ritmos, ni a solicitarlos. Esta Cartagena es la que le pone la sabrosura a la encopetada y elitista y acompaña a la otra heroica, abandonada y estigmatizada en su trasegar por la historia.
Las tres hacen que la ciudad de Don Pedro de Heredia sea una “República Independiente de Cartagena”. Bienvenidos