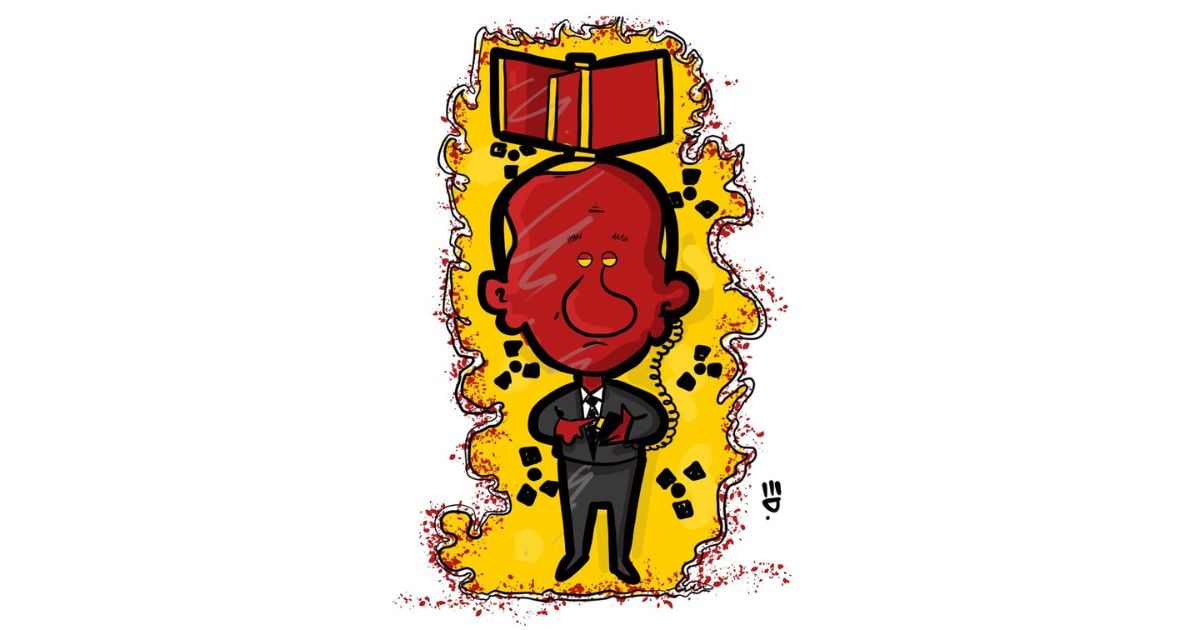Implícito a los procesos autoritarios de la globalización que hoy presenciamos en acelerada desmesura, uno de los aspectos centrales de la vida de las naciones que se ha visto afectado es el de la ciudadanía. Desde hace algunas décadas la ambición totalizante del globalismo ha introducido en el argot popular y en los caudales semánticos de los medios de comunicación nacionales e internacionales, el abstracto pero mostrenco concepto de la ciudadanía global. Figura retórica que no se limita a una vacua pretensión ideológica, sino que se ha traducido en acciones concretas como la injerencia en la instituciones nacionales a través de pactos globales de inmigración, o al condicionamiento del sistema educativo, inoculando este abstracto de la villanía global en los objetivos de la educación nacional. De tal forma que ya no se enseña para formar ciudadanos nacionales, sino, valga la redundancia, ciudadanos globales.
No obstante, la decadencia de la figura política de la ciudadanía halla su origen en las raíces ideológicas mismas del republicanismo y del demoliberalismo moderno. Comenzaremos recordando al público que la teoría y práctica de la ciudadanía en los albores de la república colombiana no era un derecho u honor político enmarcado en la pertenencia natural a la patria o los servicios que a ella se prestara, sino a los criterios burgueses de la propiedad, la riqueza y el alfabetismo, sumado al criterio paternal de que sólo la ciudadanía podía ser detentada por el hombre. De tal manera que el estrato ciudadano representaba una pequeña porción de la población nacional, capa, que era la única titular del derecho al voto.
Un segundo aspecto a tomar en cuenta es el de la metapolítica ideológica del republicanismo liberal. Es decir, su concepción de hombre y su idea de la libertad. Para el liberalismo el ser humano es por antonomasia individuo, es decir, le comprende y reivindica en su dimensión estrictamente privada, oponiendo a esta la dimensión social, la cual vigila con sospecha e incluso con ánimo combativo. El liberalismo contrapone individuo a la comunidad e invita a este a negar y rechazar toda prioridad y subordinación de lo individual por lo social. La comunidad, como dijimos, es vista con sospecha y se somete por ley que su influencia e imperio sobre el individuo sea el menor posible; la comunidad política actúa para el individuo y no el individuo para la comunidad.
Esta concepción del hombre encuentra su correlato en la propuesta de libertad moderna. Hablamos de una libertad negativa, entendiendo por negativa la sustracción de la acción y pensamiento individual de toda influencia social por lo que las estructuras históricas de pertenencia se someten a una progresiva abolición bajo la creencia de que solo así el hombre será absolutamente libre; creencia que es por completo falsa pero que sustenta la falaz ideología del realismo antropológico del que el liberalismo hace gala. Otorgarle un contenido específico a la misión política de la persona en su dimensión pública, la ciudadanía, sería ir en contravención de la libertad que no puede estar sujeta a contenido axiológico alguno si pretende ser absoluta. En la educación se traduce en la decadencia del propósito pedagógico como formación del ciudadano para un país, hacía el declive que representa una mera formación en conocimientos apenas si enmarcados en el propósito de formar personas para el trabajo (educación para el capitalismo).
Hasta este punto de la exposición tenemos que el concepto clásico de la ciudadanía obedece a una sociología e idiosincrasia eminentemente burguesa, limitada al sufragio periódico y de cariz individualista, basado en el imperio del derecho y no del deber o el servicio, en tanto que toda estructura comunitaria es sometida a critica.
El tercer aspecto a tener en cuenta es el de la sociología clásica del liberalismo. Hablamos del dominio de la esfera social de la economía por encima de la función política, y en ello, la concepción misma de la ontología de la economía bajo los paradigmas de la competencia contra la convergencia, la solidaridad y la colaboración, todo esto, concretado en la teoría capitalista del libre mercado. Se podría decir entonces que la imagen que tiene el liberalismo clásico y nuevo de la sociedad es simple y llanamente la de una espacio de competencia entre individuos relacionados a través de pactos contractuales temporales y cuya infranqueable necesidad es determinada por la dinámica de la “libre concurrencia”. Si esto en la economía se denomina libre mercado en lo político se le ha llamado “contrato social”.
Esto, cuando de asociatividad se trata, no obstante, la sociología económica predominante del liberalismo es el de la competencia por el darwinismo social, el predominio de los más fuertes sobre los débiles en el marco de una retórica naturalista de las estructuras sociales humanas. De tal forma tenemos que este modelo de sociedad no solo configura un espacio de confluencia entre “individuos”, sino, más destructor aún, de competencia y ya no de solidaridades orgánicas. Darwinismo que tiene su paralelo en la esfera de lo político en la forma de la competencia partidocrática por la cual el ejercicio de la construcción de la nación se arroja a la dinámica de la lucha de poderes asimétricos por la cual la unidad de la patria se ve comprometida en un espiral de violencia fratricida y discordia permanente atizada en la celebración del ritual sufragista.
El último nivel de análisis a realizar radica en la visión de la historia del demoliberalismo y su correlato, la concepción del Estado. A grandes rasgos su idea histórica se llama progresismo, creencia por la cual se proyecta la perfectibilidad progresiva de la historia como emancipación del hombre de las sombras de la tradición hacia la utopía del individuo universal. Toda herencia cultural, histórica, toda pertenencia comunitaria, lingüística, sociológica, étnica, nacional o racial se concibe como un lastre retardatario para la evolución histórica concretada en el anhelado fin de la historia ya anunciado por Francis Fukuyama. Así, no es solo la comunidad presente antagonista a la libertad individual sino también la comunidad como pasado, como herencia.
Finalmente, en términos de la concepción del Estado tenemos la propuesta kantiana de la república universal, antecedente directo del proyecto de Estado global. Debemos señalar que el sustrato antropológico y metapolítico de esta república es el universalismo humano, la propuesta de una sola humanidad unida bajo un mismo derecho universal. “Los Derechos Universales del Hombre” señalan el punto de partida para la abolición del derecho nacional en su mismo origen, y por lo tanto, del ciudadano nacional. Lo que tiene como agravante uno de los puntos más representativos de la decadencia de la ciudadanía demoliberal, la limitación de la misma al simple contexto del sufragio de delegación representativa, y ya no, a una verdadera participación constructiva y colectiva de la nación. Hecho que demuestra la abstracción axiomática de la ciudadanía global.
Todo este análisis genealógico de la ciudadanía en nuestro contexto nacional y occidental nos descubre como resultado que nuestra sociedad ha sido construida para ser un espacio vaciado de valores, tradición y tejido comunitario, cultural y político diferenciado, en el que solo es válida una concurrencia económica mercadocrática basada en el individuo tomado por abstracto y sujeto a unos derechos cada vez más internacionalizados y menos coherentes con el contexto nacional, y cuya práctica política está restringida al sufragio individualista dentro de un Estado tecnocrático con respecto al cuál no tiene derechos y deberes sino que se espera la delegación de un corpus jurídico emanado por centros internacionales del poder global. Así, las naciones, como el individuo, quedan estandarizadas y el mundo pasa de ser el orden de múltiples naciones y polos de poder a ser un gran mercado global. La liberalización de las fronteras obedece al impulso del capital trasnacionalizado, pues ya no es la patria el espacio de una concurrencia ética sino el mercado construido y normatizado por las corporaciones el único contexto de socialización y realización humana.
La ciudadanía global, el resultado lógico del desarrollo político moderno, no significa la pertenencia indiferenciada a la totalidad de los Estados nacionales como un sujeto que goza y responde por derechos y deberes en la totalidad de las unidades políticas territoriales; todo lo contrario, es la no-pertenencia a ningún lugar en específico, el desarraigo absoluto.
¿Qué hacer cuando las naciones se convirtieron en espacios estandarizados del mercado global y la ciudadanía el simple ejercicio de una delegación democrática que no trasciende la inscripción de un voto cada cuatro años? La respuesta, repensar la ciudadanía más allá de sus presupuestos liberales y universales, volviendo a situarla como la acción de la persona pública que perteneciendo a un Estado específico goza de los derechos y deberes específicos de su patria, comprometiéndose a reconocer y defender la integridad ética que representa la nación. Esto requiere en primera instancia reconocer que la sociedad no es un espacio vacío donde confluyen espontáneamente individualidades motivadas por relaciones de interés mercantil competitivo, sino un tejido de solidaridades comunitarias, culturales, históricas, identitarias tradicionales conformadas no por sujetos privados sino por personas integrales.
Lo segundo, desprendernos de la concepción individualista del hombre absorto en sus asuntos privados, receloso de la dimensión comunitaria. El capitalismo y el demoliberalismo han invertido el orden de cosas proyectando la dimensión privada de la persona en el ámbito comunitario del cual hace parte la ciudadanía. Para ello es necesario postular de nuevo la persona integral, que es tanto individuo como colectividad y cuya libertad y responsabilidades se desarrollan dentro de una comunidad política específica. El concepto clave aquí es el de persona pública que es la verdadera y más pura acepción de la ciudadanía como dimensión política colectiva del individuo, y que le impone un estricto código de comportamiento diferenciado al realizado dentro de nuestros espacios privados; el primero de ellos, velar por la seguridad y la continuidad de la comunidad política con la propia vida.
Lo último y más fundamental, otorgar un contenido axiológico a la ciudadanía, he aquí el máximo sentido de su acepción ética. El sentido y práctica de la ciudadanía no puede limitarse al contexto sufragista, debe, muy por el contrario, trascenderla y para ello es necesario que la persona pública haga práctica de unos valores que a la comunidad política conciba como supremos y deseables por todos y cuyo centro gravitatorio sea el valor del honor. No es este el simple civismo como lo que se espera del individuo en el espacio público sino una misión moral para la persona en el espacio de confluencia histórica-colectiva. La ciudadanía colombiana hoy no significa más que la naturalidad de un territorio y el ejercicio de unos derechos estandarizados a nivel global. La ciudadanía ética propugna porque esta signifique el reconocimiento y ejercicio de unos valores en el seno de una eticidad nacional, por el cual la nacionalidad signifique una forma específica de ser humano en el mundo.
No debe confundirse la ciudadanía ética con una especie de totalitarismo. Este último realizó otra subversión indeseada, verter la dimensión pública sobre la privada en el marco de una auténtica biopolítica como ejercicio de dominio total del Estado sobre la vida y muerte de las personas, así como de su intimidad y su integridad viviente. Totalitarismo que tiene su parangón inverso en la tecnocracia de nuestros días, la expoliación de la privacidad y su arrojo al ágora como reemplazo normativo de lo público. Para el mismo efecto, la supresión de la auténtica privacidad y publicidad de la vida del hombre.
Aquí la educación debe ser reformada pues debe procurar que su misión última sea la formación de una verdadera ciudadanía, si entendemos que el ciudadano es el titular del Estado al tiempo que su legítimo defensor. La persona debe ser formada para comprender su deber político sobre la base de lo que implica pertenecer a un Estado nacional y procurar su dirección y defensa más allá del sufragio democrático. No obstante, la ciudadanía ética es la más auténtica de las democracias cuando implica un estado permanente de servicio, no solo al Estado sino, más importante, al pueblo. Este es el futuro de un verdadero pacto y una auténtica praxis política solidaria como construcción colectiva de la patria.