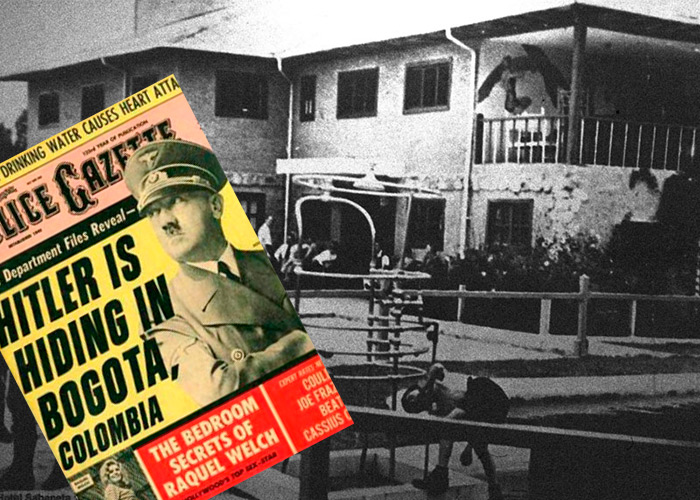Pocas personas conocen la inusual participación de Colombia en la Segunda Guerra Mundial, cuando por orden de los Estados Unidos, apresaron a casi 100 imigrantes en un campo de concentración en Cundinamarca.
“En 1941 se publicó la Lista Negra” dice Alexandra mientras rebusca entrevistas, cartas, diarios y más documentos relacionados con el tema. Ella es hija de Gerhard Hiller, un alemán que viviá en Colombia cuando el mundo tuvo que resistir las ambiciones totalitarias del régimen de Adolfo Hitler, y Silvia Galvis, reconocida periodista colombiana y coautora del libro Colombia Nazi. Alexandra conoce bien el asunto, pues fue un tema constante de conversación en su casa. Tiene 40 años y viste un pantalón gris y una camiseta café desteñida. Es bióloga marina, pero siempre ha tenido gran interés por los temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial, en la que Colombia jugó un papel que pocos conocen.
La “Alemania Nazi” es el periodo que comenzó en 1934 cuando el partido Nacionalsocialista llegó al poder del Estado encabezado por Hitler. Las consecuencias de este régimen son conocidas por todos: 11 millones de personas asesinadas, en su mayoría de origen judío y otras minorías étnicas, conocido como el “Holocausto”. Miles de judíos fueron capturados y concentrados en campos a lo largo del territorio alemán. Los más grandes fueron Warschau y Auschwitz, a los cuales se les atribuye más de dos mil asesinatos, de hombres, mujeres y niños en cada uno.
Al mismo tiempo, el mundo se encontraba enfrascado en la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más mortífero de la historia, que cobró la vida de 70 millones de personas. El detonante fue la invasión alemana en Polonia, que desató múltiples declaraciones de guerra y pactos estratégicos entre países. Japón, uno de los aliados alemanes, atacó los Estados Unidos en el famoso episodio de Pearl Harbor, provocando así su entrada al conflicto.
Entretanto, Colombia fue destino de centenares de familias, algunas de ellas alemanas y japonesas, que huían de la guerra y buscaban nuevas oportunidades.
El 8 de diciembre de 1941, Colombia como aliado de Estados Unidos, rompió relaciones diplomáticas con todos los países del Eje (Alemania, Italia y Japón entre otros). Ese fue el año en el que apareció la lista negra que Alexandra sigue buscando entre sus papeles.
“El propósito inmediato de la lista era evitar que la ayuda financiera que Estados Unidos prestaba a los países latinoamericanos cayera en manos de alemanes o inmigrantes,” asegura el periodista Alberto Donadío, coautor de Colombia Nazi, durante una entrevista vía Skype desde Ciudad de Panamá. “Nadie en Colombia podía comerciar con quienes aparecieran en la lista,” explica.
Tras la publicación de dicha lista, Colombia, mediante la ley 39 de 1944, decretó la concentración de extranjeros sospechosos de colaborar con los países enemigos de Estados Unidos. Esta concentración se llevó a cabo en el hotel Sabaneta en Fusagasugá, Cundinamarca, y posteriormente fue conocido como “El Campo de Concentración de Sabaneta”.
“Un día llegaron a mi casa, le ordenaron a mi papá que entregara los documentos de sus propiedades y le dieron un ultimátum de tres días para presentarse en Fusagasugá”, cuenta Joerg Scheuerman en una entrevista para el documental colombiano Exiliados en el Exilio (2002), dirigido por Rolando Vargas.
Como Joerg, 97 alemanes y japoneses recibieron la misma notificación. Sus propiedades fueron confiscadas y así se formó el “Fondo de Estabilización Nacional”, un fidecomiso o contrato en el que se asignaba la administración de los bienes obtenidos al Fondo y cuya rentabilidad ayudó a sostener el campo.
Entre familias alemanas y japonesas fueron más de 100 personas las que estuvieron cautivas en Sabaneta. El 6 de junio de 1944, el periódico El Tiempo aseguró que el día anterior había sido dictada la orden de capturar a los extranjeros: “Estarán sometidos a vigilancia. Solamente podrán ser visitados los jueves y domingos”.
“Tenían que pagar precios de hotel por casi dos años. Mi papá se quedó sin un peso. Todas sus propiedades fueron confiscadas. Lo que pagaban por noche era algo así como 3.25 pesos, lo que hoy equivale a una noche en el Tequendama”, relata Gerhard Hiller en el documental Exiliados en el Exilio
La reclusión duró aproximadamente dos años. Al finalizar, el Estado no le reconoció a las familias el equivalente a las propiedades confiscadas.
“Después de la muerte de mi padre nos llegó una carta que nos reconocía dos mil pesos por lo sucedido”, asegura Gerhard. “Mi mamá rompió la carta de la rabia.”
Alemania en Fusa
Walter Schmidt tiene mucho sentido del humor. La única forma que accedió a contar su experiencia fue si la entrevista se hacía en el restaurante alemán “Die Glocke”, ubicado en el norte de Bogotá. “Yo no doy entrevistas a mis fanáticos” dice, “pero si quieres podemos pegarnos una charladita mientras disfrutamos de una buena comida”.
Die Glocke es uno de los restaurantes que sirve la mejor comida tradicional alemana. Es uno de los puntos de encuentro de familias de este origen y el sitio predilecto para ver los partidos de la liga alemana de futbol.
La familia Schmidt hizo parte de las familias reclutadas en el campo. Walter, con 76 años de edad, relata como fue su experiencia cuando era un niño de 9 años. Hoy tiene el pelo oscuro, ojos café y perfecto español, cortesía de ser hijo de una madre paisa.
Su padre Gunter Schmidt fue uno de los primeros en ser llevado al Campo Sabaneta con la suerte de poder hospedarse en una casa frente al edificio principal, donde luego lo acompañaron su esposa y dos hijos. La casa contaba con dos habitaciones, una pequeña cocina y un jardín.
Schmidt dice haber tenido muchos amigos en el campo, la mayoría en el edificio principal. “En el campo vivían tres personas por cuarto, los primeros tenían su propia pieza, pero a medida que se fue llenando tuvieron que compartir. Cada cuarto contaba con un armario, una mesa de noche, un pequeño escritorio y un asiento”, dice.
Con tiempo de sobra, siempre se las arreglaban para tener algo que hacer. Algunos alemanes formaron un grupo de carpintería. “Recuerdo el bote de madera que metieron a la piscina. Cuando vimos que flotaba la emoción fue indescriptible, hasta los soldaditos reían y aplaudían”, dice entre carcajadas refiriéndose a quienes los vigilaban.
Por lo general, en cada familia alemana había más de uno que tocara un instrumento y durante su estadía formaron una orquesta para las ocasiones especiales. “Navidades y cumpleaños los celebrábamos como una gran familia. Las mujeres cocinaban todo tipo de panes y postres. Para qué, pero en esos días pasabamos bueno”.
Afuera del edificio había seis casas con dos habitaciones cada una, piscina, mesa de ping-pong, mesas para juego de Skat (juego tradicional de cartas alemán), Bridge o Ajedrez. Había caminos de piedra alrededor de todo el hotel donde podían pasear libremente.
Con el tiempo, entre los alemanes se formaron distintos grupos o “equipos”, como solían llamarlos. Los equipos de la Costa, los Paisas y los Rolos competían regularmente en campeonatos de Ajedrez. Cada equipo correspondía a las regiones donde se habían asentado en un comienzo.
Los japoneses y alemanes se encontraban muy divididos por las condiciones de guerra en sus países. “Los Japs [Japoneses] no tenían relación con los alemanes. Respeto pero no amistad,” dice Walter. Sin embargo, había un alemán, Georg Hiller, encargado de representar a los alemanes frente a las comitivas del campo y tenía una relación cercana con los japoneses. Fue de los pocos que logró establecer amistad.
“No se me olvidarán los estanques de los Goldfische [peces dorados] de los japoneses. Eran aproximadamente 10 piscinas en la quebrada con distintos tipos de peces, todo hecho por los japoneses. Era realmente hermoso” dice el hijo de Georg, Gerhard, en un video familiar.
Y así se nos fue toda la tarde con Walter, hablando cómo a pesar de estar privados de la libertad, lograron convertir el campo en su hogar, a sus compañeros en su familia y su experiencia en una historia, que para unos fue ilógica, pero para otros fue lo que les deparó la vida.
Quince meses de vacaciones obligadas
La casa de Wolfgang Koch recuerda las casas tradicionales alemanas. Un reloj Cucú interrumpe la entrevista cada hora. La sala está llena de fotos familiares y de adornos de madera que representan su cultura, contrastada con un cuadro de una chiva y un sombrero ‘vueltiao’.
Wolfgang tiene las características típicas de un alemán en Colombia. Quizás son las manchas del sol tropical en su piel de porcelana, o el pelo que varía entre distintas tonalidades de plateado, tal vez sean esas gafas de marco dorado y lente grueso o hasta de pronto es el leve acento al hablar. Usa camisa de manga corta y pantalón café. Él es un hombre con un tono de voz fuerte y grueso. Habla español a la perfección, pues dice ser más colombiano que alemán.
Su familia emigró a Colombia en el año 40 buscando nuevas oportunidades. Además de hacer parte de los alemanes tildados como nazis, su familia hace parte de una historia poco conocida.
–Creo que fue un jueves que nos notificaron–, asegura Koch. Su padre Herbert debía abandonar el país en 48 horas. Debía ser expatriado.
El modo más fácil en ese entonces era vía marítima. A diario salían barcos desde puertos como Buenaventura, Santa Marta o Barranquilla, algunos transportando alemanes de vuelta a su tierra.
Wolfgang aún conserva el documento donde se registró la salida de su padre en el barco “Santa Lucia”, que partió del puerto de Buenaventura el 20 de enero de 1941. El barco tenía como etiqueta el código “Expatriados Número 1”.
“Como mi mamá era colombiana, a nosotros nos dejaron quedarnos con ella. Ella quería ir pero mi papá no lo permitió, además les recomendaron que fuera solo. Después entendimos por qué”, dice Wolfgang.
Un mes después de la partida de su padre, Wolfgang y su familia aún no tenían noticas de él. ¿Había logrado llegar a Alemania?
“Mi mamá preguntó en el puerto y le dijeron que todo estaba en orden, que de pronto su esposo le había escrito pero las cartas se habían perdido en el camino; ella no se tragó ese cuento. A la semana nos llegó la noticia de que el barco había sido secuestrado”, dice Koch haciendo un gesto mordaz.
En el diario personal de Gerhard Hiller hoy se lee: “Mi papá iba a diario al puerto de Barranquilla a ver quíen partia en los barcos. Él sabía lo que estaba pasando y por eso se hizo el loco para no abordar ninguno. Los embarcaban con la excusa de ser expatriados, pero los entregaban a Estados Unidos”.
Efectivamente el barco en el que viajaba Herbert llegó a los Estados Unidos, desembarcando a los pasajeros en Nueva York, quienes luego fueron trasladados a Cristal City, Texas, donde se encontraba un campo de concentración para alemanes y japoneses.
“Después de un tiempo nos llegaron sus cartas diciendo que se encontraba bien y que pronto nos veríamos”, recuerda Wolfgang. “Siempre fue muy optimista y jamás nos dijo cosas malas del lugar.”
Al finalizar la guerra, Herbert regresó a Colombia con su familia. Nunca se volvió a hablar del tema en la casa ni de lo que le había ocurrido en el campo.
“Obviamente le preguntamos por lo que había sucedido, yo quería saber cómo era Cristal City, pero él era muy serio, actuaba como si nada hubiera pasado, como si se hubiera ido de vacaciones a Nueva York 15 meses.
Visitando el pasado
Es domingo, día familiar para los Hiller. Desde hace algunos días habíamos planeado con Klaus y su familia ir a almorzar a Fusagasugá. Klaus es un hombre delgado, con poco pelo, algo decolorado y ojos claros. Viste una camisa de manga corta a cuadros y pantalón de pana café, su pinta predilecta para los paseos.
Llegué a su casa a las 9 a.m. Klaus parecía ansioso. En su rostro se notaba la emoción de visitar el lugar donde estuvieron recluidos, por casi dos años, su padre Georg, su madre Marianne y hermano Gerhard.
Al poco tiempo de recibirme, me dijo: “Listo, vamos a ver qué queda de Sabaneta. Nunca he vuelto al sitio desde que fui a visitarlos cuando era bebé”.
Tras dos horas en carro, el frío bogotano le dio paso al calor humedo de esta zona. Al ver un letrero que anunciaba Fusagasugá a 8 km me dijo:
–Según el sitio de internet, el hotel quedaba a las afueras del pueblo, en la vía a Girardot, así que no entremos al centro si no que sigamos a ver si lo encontramos.
Después de media hora sin encontrar el destino, nos detuvimos en una tienda a preguntar. El dueño, Jorge, de unos 40 años, reconocía el nombre “Sabaneta”.
–Ya se pasaron. Les toca dar una U más adelante y devolverse hasta la Avenida las Palmas, esa es la principal de la ciudad. A mano izquierda se ve la torre del hotel, pero eso ahí ya no funciona.
Nos devolvimos hasta encontrar dicha avenida. Su nombre le hace honor a su aspecto, está atestada de palmas de cera, todas del mismo tamaño que dan la entrada a una ciudad con 130 mil habitantes. Fusagasugá además de tener 230 km2 de superficie y más de 400 años de fundada, cuenta con tres universidades. Es una de las ciudades más avanzadas de la región.
Pero no econtrabamos el hotel. Opté por preguntarle a cuanta persona de edad veía por las calles, creyendo que alguno recordaría la historia, pero nadie sabía nada. Nos detuvimos nuevamente en el asadero de pollo La Mechita, donde ya un poco desesperada pregunté al aire si alguien sabía donde quedaba el Hotel Sabaneta.
–¿El de los alemanes?- dijo una mesera.
María, quién no tenia más de 30 años, recordaba de manera confusa que había existido un lugar donde unos alemanes estuvieron recluidos mucho tiempo.
–Siga por la avenida, y por el almacén Exito, gire a la derecha hasta llegar a la ferretería del Mono.
Dos hombres de camisilla blanca, sentados en unas sillas Rimax, daban la bienvenida a la “Ferretería el Mono”, ubicada en una construcción nueva. A sus alrededores había tubos de metal y pedazos de madera en grandes cantidades.
Pregunté a uno de los hombres si conocía dónde quedaba el hotel y uno de ellos levantó su mano y señaló con el dedo y dijo: míralo ahí.
Desorientados, Klaus y yo miramos hacia donde apuntaba su dedo sin encontrar construcción alguna. El hombre se puso de pie y caminó unos diez metros fuera de su ferretería y nos señaló una torre blanca de unos cuatro metros de alto, donde colgaban letreros de tuberías “Pavco” y anuncios publicitarios.
–Eso es lo único que queda del Sabaneta, esto era una finca grandísima, pero la ciudad se la comió.
En ese momento la cara de Klaus era de desconcierto, no podía comprender que toda la historia se hubiera reducido a una pequeña torre sucia.
“¿Cómo es posible dijo? Esto era para que lo hubieran convertido en un museo, con razón la gente no tiene ni idea de lo que ocurrió, del atropello que fue para nuestras familias”, dijo Klaus.
“Deberíamos comprar el terreno y montar un bar alemán, con fotos del campo y le juro que nos llenamos de plata”, dijo su cuñada Patricia entre carcajadas.
*Tatiana Hiller es estudiante de Economía en la Universidad de los Andes. Este reportaje se produjo en la clase Crónicas y reportajes de la Opción en periodismo del CEPER.