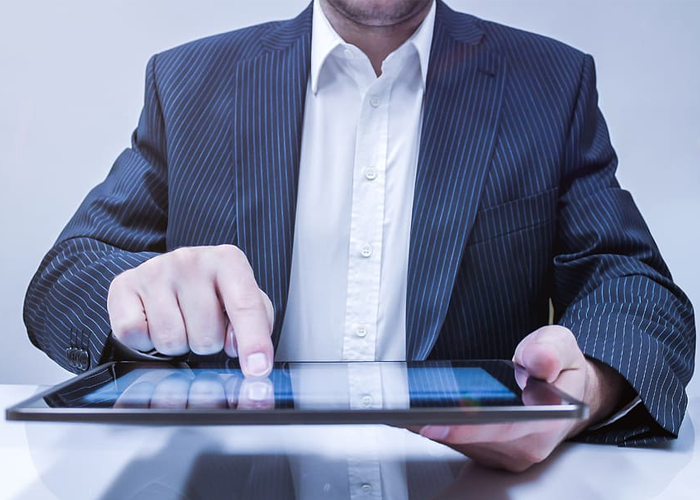Con la restricción de movilidad generada por la cuarentena ―causada por la expansión del coronavirus―, la reflexión es una de las actividades a las que podemos resignarnos. Esta permite hacer revisiones de nuestra forma de enfrentar y medir algunas de nuestras profundas diferencias, además de las metodologías que hemos venido utilizando para generar políticas desde el gobierno para poder enfrentarlas.
El principal indicador y que preocupa a tirios y troyanos, el cual es permanentemente utilizado sin que este per se signifique nada en absoluto para el ciudadano de la calle, es el Producto Interno Bruto (PIB), que mide el crecimiento económico de un país, con base en la expansión de su economía, expresada en términos de consumo, inversión, compras del estado y balance comercial (exportaciones versus importaciones), determinado en porcentaje.
Este indicador frecuentemente utilizado para señalar que un país va bien o mal no hace referencia particular a los ciudadanos, es más tampoco a los sectores económicos, por lo que en sí mismo no representa en la realidad la “salud” de las empresas y mucho menos la de sus ciudadanos.
Habría que tener en cuenta entonces otros indicadores como el coeficiente Gini, que se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos y así poder tener una observación más equitativa del estado del país y de sus ciudadanos.
Pero, aun así, no es posible generar un conocimiento teórico a través de la estadística, del estado de la real situación de los habitantes de un país, sin tener en cuenta algún indicador, que nos refleje las enormes diferencias sociales y económicas por sectores y regiones, que permita acceder a una política más coherente en la distribución y redistribución de los ingresos.
Por lo anterior, es insuficiente, para decir lo menos, que la política económica esté basada en un indicador que señala “que a la economía le va muy bien, pero que el país está en crisis”.