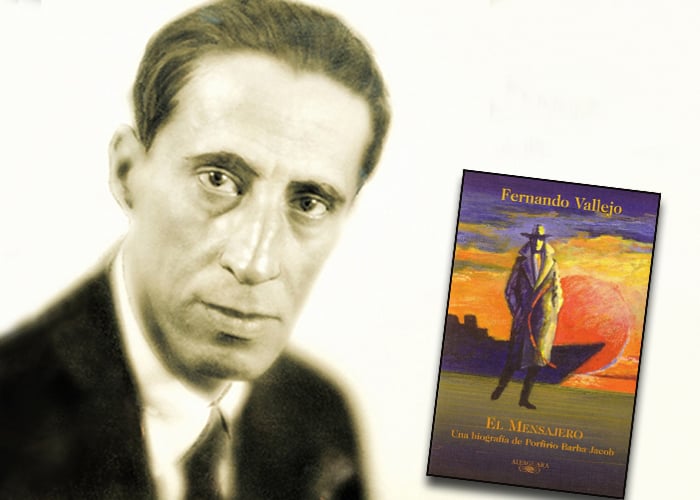El recibimiento de sus cenizas fue apoteósico. El 10 de enero de 1946 las primeras planas de los periódicos nacionales sólo tenían un titular: ¡Ha regresado el poeta Barba Jacob! La comitiva que traía el cofre con sus restos estaba integrada por Germán Arciniegas, entonces Embajador de Colombia en México, el Gobernador de Antioquia Germán Medina Angulo y el director de educación Ramón Jaramillo Gutiérrez. Los festejos contrastaban atrozmente con lo ocurrido exactamente cuatro años atrás.
Despreciado, olvidado, odiado, Porfirio Barba Jacob tuvo una agonía larga por culpa de la sífilis que lo atormentó durante veinte años y la tuberculosis, enfermedad temida en esa época por su alta mortandad y lo fácil que era su contagio. Recorrió buena parte de Centro América invitado por periodistas para fundar periódicos y revistas. En Churrubusco, su revista mexicana, atacó sin descanso ni piedad al Gobierno de Plutarco Elías Calle. Lo echaron en 1922. Recayó en Guatemala y en la ciudad de Jocotenango, pasado de rones y de plones de marihuana, se subió a la tarima de la plaza central y en un discurso inolvidable descuartizó a José María Orellana, el dictador que había llegado al poder gracias a un golpe de estado patrocinado por la United Fruit Company. Dos días después sería expulsado del país de la misma forma que ocurrió en El Salvador y en el Perú cuando intentó hacerle una biografía a otro sátrapa, el temible Augusto Leguía quien no le perdonó sus bromas.
Pasó como un huracán por todo el continente hasta que recayó de nuevo en el D.F. Sus amigos le dieron la espalda, cansados de que les sacara plata, de su tos eterna, de los pañuelos llenos de coágulos de sangre. La canción de la vida profunda era uno de los poemas más celebrados en Hispanoamérica. Poetas insignes como García Lorca o escritores como Valle-Inclán, se postraban a su paso. Pero aún así estaba en la miseria, en la miseria más absoluta. Le había pedido infructuosamente al gobierno colombiano, a través del embajador Zawadsky, que se apiadara de él, que le mandara una pensión, que no lo dejara a la deriva. El silencio y las promesas vanas fueron las únicas respuestas. El dos de enero de 1942, con los pulmones destruidos por la tuberculosis, tuvo que dejar el Hotel Sevilla donde vivía con su hijo adoptivo, Rafael Delgado, un muchacho nicaragüense alto, fuerte, de intensos ojos verdes por el que el poeta perdió la razón y le perdonó todos defectos: mujeriego, mantenido y vago.
Rafael y su mujer lo arrastraron en una silla hasta la calle López al apartamento sin muebles donde moriría 12 días después. En ese lugar el dolor lo abandonó por breves espacios, como el momento en el que la colombiana Alicia de Moya, una joven que adoraba sus versos y que le llevó natilla y buñuelos, los sabores decembrinos de su tierra. Unos pocos buenos amigos lo visitaron en su agonía. Contradiciendo su satanismo ramplante, su cinismo atroz, llamó a un cura para que lo confesara el 7 de enero. Muerto de dolor le pedía al crucifijo que colgaba en su pared que tuviera piedad, que se lo llevara ya. La agonía seguía. Muchas veces sus amigos lo habían visto morir pero Barba Jacob siempre resucitaba. Ahora, a los 59 años, la muerte parecía inminente.
Y si, el miércoles 14 de enero, a las 3: 15 de la madrugada, cuando la temperatura había descendido a los seis grados bajo cero, mientras suplicante esperaba a Rafael, a su niño Rafael, para partir al viaje eterno, Barba Jacob murió. La única que estuvo allí fue Concepción Varela, la esposa de su amante. Cuando Rafael Regresó a ese miserable apartamento su mujer lo reconvino “Para qué te vas si el señor se murió” y Rafael Delgado empezó a dar gritos, a llorar como un desesperado mientras Concepción intentaba calmarlo en vano. Al otro día los titulares de todo México y de Colombia lamentaban la muerte del poeta más grande de América. Su último pedido lo dejó en un papel: suplicaba que le ayudaran a Rafael Delgado a devolverse para León en Nicaragua, su ciudad. Seis años demoró el gobierno colombiano en cumplirle el deseo, el mismo tiempo que tardó la delegación encabezada por el gobernador de Antioquia para repatriar sus restos. Sólo hasta el 2015, 73 años después de su muerte, la copa de plata que contiene sus cenizas regresó a Santa Rosa de Osos, el pueblo donde nació bajo el nombre de Miguel Ángel Osorio.