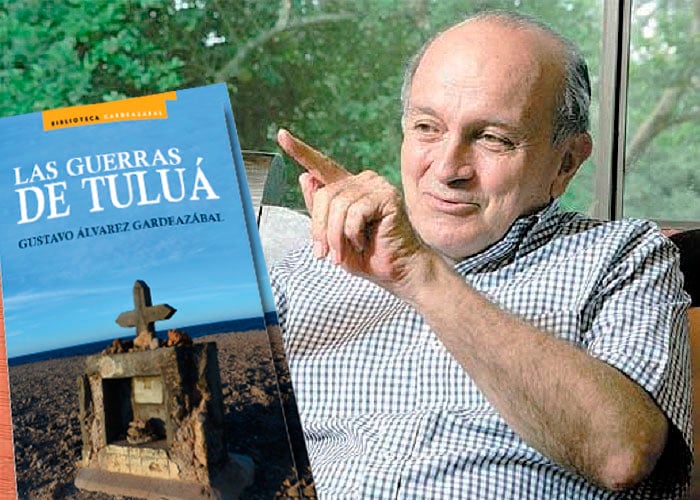Calígula Restrepo fue bautizado como Carlos Humberto, pero no había cumplido los trece años cuando ya sus compañeros del Salesiano le acomodaron Calígula porque todo en él conducía a compararlo con el terrible emperador de la película. Cuando los de su edad jugaban a las canicas, él amarraba los perros en celo y los dejaba unidos a las patas a la hora del amor. Cuando los demás aspiraban a coger unas latas de café en la cosecha para comprarse un par de zapatos nuevos, él ya tenía una pistola hechiza y con ella amenazaba, detrás de los cafetos, a los otros niños para quitarles la mitad de cada lata y así llenar la suya. Sabía de masturbaciones colectivas, de orgasmos escandalosos con las burras de don Augusto Marmolejo, de convites a medio día en la casa de Camila Giraldo y, desde entonces, de una secreta pasión por las mujeres y los hombres maduros. Cualquiera habría creído que era un niño huérfano o que sus padres no le brindaron el cariño necesario y que entonces el niño trataba de compensar la falta de afecto. Pero más contemplaciones, más ventajas y más apoyos que los recibidos por Calígula no los tenía ningún niño en Tuluá. Cuando llegaron las botas texanas a la miscelánea del Polo Norte, el primero que las lució fue el hijo de don Salvador Restrepo. Yo tuve que esperar hasta cuando llegué a la universidad y trabajé, haciéndoles discursos a los gerentes de las empresas, para poder llegar con un par de botas de esas al pueblo.
La primera bicicleta de las nuevas, de marco bajito, la tuvo Calígula Restrepo, cuando los padres de los muchachitos robados pusieron el grito en el cielo y él le dijo a don Salvador que eso lo hacía porque estaba reuniendo plata para una bicicleta. Por supuesto, en los exámenes del colegio era un tramposo, y en las clases, un subversivo. No lo resistieron mucho tiempo y al cuarto grado ya había sido expulsado por mala conducta, no por mal estudiante, puesto que siempre se las ideó para ganar los exámenes, para amedrentar a los profesores o para conseguir a quien copiarle las tareas. En la medida en que le fueron creciendo las vellosidades en las partes púdicas, su afán de causar dolor con todo lo que tenía del vientre hacia abajo le fue mostrando como un sádico enfermizo y hasta las gallinas terminaron por cogerle miedo. Dotado de una masculinidad respetable, la usó siempre con afán, con fuerza tremebunda, y sola cuando la veía atollada de sangre o convertida en un garfio excavador, cesaba en sus orgasmos de nunca acabar. Inicialmente, llevó a dormir a muchas mujeres con la facilidad del convencimiento que surgía, como lava lenta de su boca, achicharrando resistencias, pero cuando comenzó a usar armas de fuego y la plata que don Salvador le seguía dando, o la que robaba, le garantizaba el resto del poder, sus ejercicios sexuales se cargaron de amenazas, lo que resultaba grotesco, porque siempre los hizo con gente muy madura, que no necesitaba de la fuerza bruta para ir hasta allá.
Era como una necesidad; si no obligaba a que le acompañaran, si no arrebataba las ropas a la fuerza, si no amenazaba con el revólver para que se metieran en sus labios su acalorada y gigantesca masculinidad, si no veía gemir, si no oía imploraciones, no se declaraba satisfecho. Como en Tuluá era demasiado escandaloso oír los gemidos de sus víctimas y en la casa de Camila todos terminaron por huirle, se dio en la finca de su papá, en La Marina, por la cacería de peones feos, con las uñas sucias y el sudor del café agregado a almizcle, o de recolectoras de café, chapoleras a quienes ya no solo obligaba a lo que siempre había hecho, sino a acompañarle, en la cama de la finca que le regaló su padre, con los dos o tres peones que había recogido a punta de pistola o con un fajo de billetes. Una tarde que se llevó a dos recolectoras de café y a tres peones curtidos de la finca del viejo bandido de don Antonio, el perverso gamonal de La Moralia, este lo siguió, y con unos binóculos, primero, y después, mirando por entre las separaciones de la madera de las paredes, supo de la capacidad inagotable y de la crueldad a flor de piel de Calígula. Al otro día, lo contrató, y desde entonces, hasta ayer, protegido por los esbirros del viejo atrabiliario, comenzó a llenar de horrores los caminos y calles de Tuluá y sus corregimientos. Él fue quien masacró, con Régulo Posada, a los tres concejales liberales que intentaban desmoronar el poder gamonalicio de don Antonio.
A Saulo Montenegro lo fusiló él solo. A Chuchito Victoria lo colgó, primero, del almendro de La Elvira, y después lo rellenó con plomo. Por esos crímenes, y para los muchos que alcanzó a cometer desde que el viejo asesino de don Antonio le regaló la nueve milímetros, Calígula se revistió de una frialdad tan absoluta que parecía que la hubiera heredado desde muchas generaciones atrás. Disparaba con la tranquilidad con que cualquiera de nosotros toma una cuchara para llevarse la sopa a la boca, y aunque debía sentir en su interior una satisfacción tan enervante como la que buscaba en las sesiones de sexo múltiple con su garfio abominable, toda ella se la tragaba sin demostrarla. A Montoya, el concejal de Monteloro, donde vivía Judith, la mamá del hijo del agente Becerra, lo esperó a la salida de la cantina de mi tío. En una puerta se paró Régulo Posada y en la mitad de la calle Calígula. Era como la una de la mañana, y los que lo vieron salir sólo escucharon el traqueteo cruzado entre uno y otro sicario. Montoya, que ya tenía bastantes cervezas en la cabeza, no debió haber sentido los tiros. Al policía Becerra le dijeron que el concejal se había metido entre los dos, mientras discutían, y como en verdad los tiros de Calígula pegaron contra la pared de la cantina y los de Régulo contra la pared del frente, no le quedó más remedio que certificar un muerto por imprudencia
Ni siquiera pudo llevar el caso ante el juez, y si hubiera llegado, habría fracasado, porque lo primero que hizo don Antonio cuando llegó el jurisconsulto hace tres años fue adscribirlo a su equipo de bandidos. A Pedraza, el contratista de Madrigal, les costó un poco más de trabajo acribillarlo, porque resultó respondón y andaba armado. Pero, como siempre, uno de los dos disparaba por la espalda, el contratista, finalmente, cayó con su revólver vacío y una mueca de esperanza, recostado al campero donde se parapetó para huirle a la muerte. La muerte de Lorenzo Pérez, el socio de don José Devesa, a los que llamaban “los españoles”, fue mucho más espectacular. El hombre había heredado de sus genes aragoneses la habilidad del manejo de las abejas y aunque la miel resultaba por estos lados con un cargado sabor a café, él había alcanzado a acumular más de cincuenta cajas que le producían sus docenas de botellas mensuales.
Estando allí, en medio de sus colmenas y sin llevar ninguno de los vestidos protectores, porque entre él y las abejas terminaron por establecer una especie de pacto de no agresión, llegaron los dos tenebrosos asesinos a sueldo de don Antonio. Su mujer, que sí estaba revestida de todos los abalorios del oficio, creyó que le iban a comprar algunas botellas porque ambos llevaban mochilas. Pero cuando de cada una de ellas sacaron, no el dinero para comprarlas, sino las mini uzis que el viejo asesino de don Antonio les consiguió con el comandante del batallón militar, ella, segura del peligro y aun corriendo el riesgo de que a su marido lo devoraran las abejas, hizo sonar el pito con que las hacía remover de sus panales cuando iba a sacarles la miel. Lo sopló con tanta desesperación, y debió haber producido tal alboroto con el agudo sonido que, cuando de las cincuenta cajas fueron saliendo despavoridas las abejas, Lorenzo Pérez se tapó instintivamente con las manos y no pudo distinguir si los punzones que sentía eran de las abejas o de los tiros que las dos metras vomitaban. Calígula alcanzó a meterse de vuelta en el campero en que llegaron, pero Rómulo resbaló pegado de la otra puerta y las abejas se entraron a agrietarle la sevicia al perverso hijo de don Salvador. Cuando llegaron al hospital para ser tratados de la picadura, Régulo ya no respiraba y Calígula se pudo salvar. Pero quizás porque esas abejas tenían mucha vitamina o porque el dolor reestructuró lo perdido en Calígula, la maldad se le aumentó y la crueldad lo convirtió en un ogro temido por víctimas y conocedores de sus habilidades y, lo que quizás fuera peor, se le abrió un desespero de aprender más formas de hacer sufrir a quienes les ponía el ojo.
Probablemente, él no tenía harto qué aprender, pero como muchos de los procedimientos obligan al uso de las drogas, Calígula se despeñó en ese abismo y cada día que pasaba fue acelerando su deterioro. Si siguió disparando hasta ayer, y causando terror, era más porque poseía reflejos de pistolero de película de vaqueros, a que hubiese aprendido algún truco novedoso o conocido algún secreto para acabar con las abejas. Mucho menos que pudo hacerle olvidar a la viuda de Lorenzo Pérez la muerte de su marido, y ella, con la misma paciencia de sus insectos, fue armando el panal para hacérselo tragar enterito. Nadie se explica cómo hizo, pero desde cuando los sesos de Calígula Restrepo quedaron pegados, llenos de moscas, en la pared de la tienda de mi tío y nadie se atrevió a lavarla, y todos cuentan cómo las hormigas lo trastearon hasta sus cuevas oscuras, don Antonio supo que su poder también había quedado horadado por las abejas. Fue fulminante y muy bien craneado. La viuda de Pérez llegó con sus botellas de miel hasta el mostrador de la tienda de mi tío y entre las mesas de billar distinguió a Calígula con el taco en la mano. Dejó las botellas sobre la vitrina y antes de que cualquiera pudiera siquiera verla, sacó de otra bolsa un panal lleno de abejas zumbantes y lo aventó con fuerza contra la mesa donde jugaba Calígula. Este reaccionó movido por el pánico que le producían los punzones del recuerdo y, en vez de mandarse la mano al cinto para dispararle a la viuda, tomó el taco cual si fuera bate de béisbol y le dio un golpe tremendo al panal. El estruendo fue mayúsculo porque el panal de la viuda era una granada camuflada que, con sus esquirlas, agujereó, punto por punto, las manos, la cabeza y el tronco de Calígula Restrepo y los de tres o cuatro más que jugaban alrededor suyo. Cuando don Salvador Restrepo llegó a recoger el cadáver, tuvo que traer una pala y un costal para poder llevárselo.